PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN
La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión celebrada el día 26 de enero de 2009, ha conocido el Informe especial presentado por el Justicia de Aragón titulado «Modelos de actuación en violencia de género. Estudio piloto en Aragón ».
De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Reglamento de organización y funcionamiento del Justicia de Aragón, ha ordenado su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón.
Zaragoza, 26 de enero de 2009.
El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA
PRESENTACIÓN
Desde el año de 1999, esta Institución, en cumplimiento de la función que le atribuye el Estatuto de Autonomía de Aragón en la defensa de la protección de los derechos individuales y colectivos de los aragoneses, ha venido promoviendo diferentes actuaciones para analizar la terrible realidad que supone la violencia en el seno de la familia y el consiguiente maltrato y vulneración de derechos que padecen los sujetos pasivos de la misma, particularmente, las mujeres y los menores.
La promoción del estudio y análisis de la violencia en el ámbito familiar y de pareja persigue, principalmente, la búsqueda de métodos eficientes y eficaces para reforzar la protección de las víctimas, tanto con la finalidad de conocer cómo prevenirla cuanto para saber cómo actuar una vez producida, favoreciendo la superación del drama vivido y la evitación de nuevas agresiones.
En 1999 el Justicia de Aragón publicó en el Informe Anual de 2000, presentado ante las Cortes de Aragón, un Estudio que, bajo el título «El maltrato de las mujeres y de los niños en el seno familiar: La violencia doméstica en Aragón», concluía con una Recomendación a los poderes públicos instando la investigación de las causas de la violencia familiar y la dotación de suficientes recursos para proteger y ayudar a sus víctimas.
En el año de 2003, se celebraron en la sede de la Institución las XVIII Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo, que dedicaron un taller monográfico a la violencia en el ámbito de la convivencia en el que, tras estudiar las actuaciones desarrolladas por los poderes públicos, se elaboraron unas propuestas concretas que fueron plasmadas en una Sugerencia que fue admitida por la Diputación General de Aragón y por los Ayuntamientos de Zaragoza, Huesca y Teruel.
Desde entonces, y de forma continuada, esta Institución ha realizado un seguimiento de la realidad de la violencia en el ámbito familiar, prosiguiendo el estudio del cumplimiento de las medidas e inversiones que los poderes públicos han desarrollado para prevenir y paliar esta enfermedad social, comprobando, lamentablemente, que, pese al esfuerzo realizado, éste no ha sido suficiente para evitar el incremento del número de mujeres fallecidas a manos de sus parejas y ex parejas. Por esta razón, se encomendó al Dr. D. Juan Antonio Cobo Plana, médico forense y Director del Instituto de Medicina Legal de Aragón, como continuación de una línea de colaboración que se remonta al año de 1999, la elaboración de un estudio en profundidad sobre la prevención de la violencia en el ámbito familiar que, bajo el título «La prevención de la muerte homicida doméstica: un nuevo enfoque», se publicó el pasado año como Informe Especial, presentándose ante las Cortes de Aragón.
Este Informe vino a arrojar una nueva luz sobre el problema objeto de análisis, comprobándose cómo en siete de cada diez muertes por violencia doméstica, la situación de riesgo previa permanece oculta a la sociedad, bien por no existir agresiones anteriores, bien porque la víctima no ha comunicado, en ocasiones ni a sus más allegados, la situación en la que se encuentra. Además, en el Informe se constata que, en las dos terceras partes de los casos, los homicidas, tras consumar su crimen, muestran un alto grado de aceptación de lo sucedido como inevitable, reaccionando con el suicidio, o con un serio intento del mismo, o entregándose a las autoridades o, simplemente, permaneciendo a la espera de ser detenido, sin mostrar la mínima elusión de la acción de la justicia, indicando tales comportamientos que la punición, en estos supuestos, no es disuasoria, lo que implica la búsqueda y adopción de otras medidas, además de la punitiva, para prevenir la conducta homicida en el ámbito doméstico.
Como ya se adelantaba en el referido Informe Especial, este estudio precisaba de una continuación de la tarea investigadora, anunciándose la elaboración de otro estudio posterior, interdisciplinario, multicéntrico y transcultural para atribuir su exacto valor a los datos obtenidos; y ello con la fundamental finalidad de hallar métodos eficientes y eficaces para evitar la muerte homicida en al ámbito familiar y para proteger a la víctima.
Partiendo de este reto, este nuevo Informe Especial que ahora se publica, concluye, (tras un intenso y costoso trabajo de campo llevado a cabo en los Centros Penitenciarios de Zuera y Daroca, en el Centro de Inserción Social «Las Trece Rosas» de Zaragoza y en los propios Juzgados de Violencia contra la Mujer y de Guardia de Zaragoza), que todo parece indicar que los actuales modelos de respuesta que se ofrecen frente a la violencia de género vienen a procurar soluciones a solo una parte de la realidad, al servir a unos supuestos determinados de la variadísima casuística. Ante esta circunstancia, y dado que la realidad de la violencia de género es tan compleja que ningún modelo es capaz de contenerla en su totalidad, el Informe propone diferentes modelos de respuesta de utilidad real en la práctica diaria que brindan distintas soluciones y medidas a cada uno de los supuestos fácticos posibles, desde las diferentes perspectivas y funciones de la sociedad y de los poderes públicos.
Así, se proponen modelos especializados según el grupo de riesgo (por edades avanzadas, por discapacidad, por juventud, por situación de inmigración, mundo rural etc…), modelos específicos adaptados para unos determinados casos, modelos para favorecer la accesibilidad de la víctima, evitando y combatiendo su posible aislamiento y, por último, los llamados modelos de evitación que tienen como finalidad, la prosecución de la detección del riesgo y la prevención de futuras agresiones y muertes. Se propugna, además, la participación e intervención en esta tarea no solo de la Administración de Justicia, sino también de otras Administraciones, de los llamados agentes sociales, del conjunto de la sociedad y de los propios protagonistas, especialmente, de la persona que sufre el maltrato.
Se presenta así este Informe Especial, que viene a complementar el anteriormente publicado, con el convencimiento de que el mismo va a servir de inspiración para impulsar nuevas políticas de actuación en la defensa y protección de las víctimas y en la difícil pero fundamental labor de prevención de la violencia de género. Nuestro especial agradecimiento y felicitación al Dr. Don Juan Antonio Cobo Plana y a su equipo por el intenso trabajo llevado a cabo, integrado por los siguientes profesionales:
- Cristina Andreu Nicuesa, psicóloga forense, investigadora colaboradora.
- Trabajo de campo en Prisión de Zuera:
– María José Aranda Carbonell, jurista
– Ángel Ariza Torres, educador
– Fernando Esperanza Santafé, psicólogo
– Ángel Fuentes Arasanz, educador
– Loreto García Fonseca, psicóloga
– Teresa García García, socióloga
– José Manuel Gómez Navaz, educador
– María Jesús González Castrosín, psicóloga
– José Luis Hernández Bernad, Subdirector de Tratamiento
– Vicente Ibáñez Guijarro, jurista
– Carlos Izquierdo Terreros, educador
– José María Lázaro Lahoz, educador
– Francisco López López, educador
– Carolina López Magro, psicóloga
– José Luis Martín Moliner, educador
– Josep Noguera Calvet, jurista
– Manuel Palacín Álvarez, psicólogo
– Carlos Torralba Serrano, educador
- Trabajo de campo en Prisión de Daroca:
– Montserrat Báez Tornadijo, trabajadora social
– José Luis García Latas, médico
– Rocío García Quiralte, psicóloga
– Ignacio Gracia Cirujeda, educador
– Nuria Robles Campos, psicóloga
- Trabajo de campo en medio abierto de Centro de Inserción Social de Zaragoza «Las Trece Rosas»:
– Santiago Boira Sarto, psicólogo
– Pilar Cáncer Lizaga, psicóloga
– Yolanda López del Hoyo, psicóloga
– Rosana Santolaria Gómez, psicóloga
- Trabajo de campo en Juzgado de Guardia de Zaragoza:
– Paulino Querol Nasarre, médico forense
– Salvador Baena Pinilla, médico forense
– Eduardo Cantón Rayado, médico forense
– Cristina Mochales, médico forense en prácticas
– Beatriz Moreno Grijalva, médico forense en prácticas
– Pilar Monedero, médico forense en prácticas
– Esperanza Latorre, médico forense en prácticas
MODELOS DE ACTUACIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO.
ESTUDIO PILOTO EN ARAGÓN
Trabajo encargado por el Justicia de Aragón bajo el expediente n.º 1763/08
Colaboración de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
Autor principal: Cobo Plana, Juan Antonio, Médico Forense.
Investigador colaborador: Andreu Nicuesa, Cristina, Psicóloga Forense.
Trabajo de campo en Prisión de Zuera:
- Aranda Carbonell, María José, Jurista.
- Ariza Torres, Ángel, Educador.
- Esperanza Santafé, Fernando, Psicólogo.
- Fuentes Arasanz, Ángel Educador.
- García Fonseca, Loreto, Psicóloga.
- García García, Teresa Socióloga.
- Gomez Navaz, Jose Manuel, Educador.
- González Castrosín, María Jesús, Psicóloga.
- Hernández Bernad, José Luis, Subdirector Tratamt.º.
- Ibáñez Guijarro, Vicente, Jurista.
- Izquierdo Terreros, Carlos, Educador,
- Lázaro Lahoz, José Mariah , Educador.
- López López, Francisco, Educador.
- López Magro, Carolina, Psicóloga.
- Martín Moliner, José Luis, Educador.
- Noguera Calvet, Josep, Jurista.
- Palacín Álvarez, Manuel, Psicólogo.
- Torralba Serrano, Carlos, Educador.
Trabajo de campo en Prisión de Daroca:
- Báez Tornadijo, Monserrat, Trabajadora Social.
- García Latas, José Luis, Médico.
- García Quiralte, Rocío, Psicóloga.
- Gracia Cirujeda, Ignacio, Educador.
- Robles Campos, Nuria, Psicóloga.
Trabajo de campo en medio abierto de Centro de Inserción Social de Zaragoza «las trece rosas»:
- Boira Sarto, Santiago, Psicólogo.
- Cáncer Lizaga, Pilar Psicóloga.
- López del Hoyo, Yolanda, Psicóloga.
- Santolaria Gómez, Rosana, Psicóloga.
Trabajo de campo en Juzgado de Guardia de Zaragoza:
- Querol Nasarre, Paulino, Médico Forense.
- Baena Pinilla, Salvador, Médico Forense.
- Cantón Rayado, Eduardo, Médico Forense.
- Cobo Plana, Juan Antonio, Médico Forense.
- Mochales, Cristina, Médico Forense en prácticas.
- Moreno Grijalva, Beatriz, Médico Forense en prácticas.
- Monedero, Pilar, Médico Forense en prácticas.
- Latorre, Esperanza, Médico Forense en prácticas.
1. ENCARGO DE TRABAJO
2. ARQUITECTURA DEL INFORME-PROPUESTA
Casuística
3. PRIMERA PARTE: Valoración de los modelos sobre la «violencia de género»
3.1. Modelos
3.2. Modelos actuales en la violencia de género
3.2.1. Modelos terminológicos
3.2.2. Modelos explicativos
3.2.3. Modelos de intervención
3.3. Revisión forense de los modelos
3.3.1. Revisión forense de los modelos terminológicos
3.3.2. Revisión forense de los modelos explicativos
3.3.3. Revisión forense de los modelos de intervención
3.4. Valoración final de la revisión forense de los modelos
3.5. Cada modelo es una parte de la realidad de la violencia de género
3.6. Propuesta de modelos complementarios al modelo global básico
4. PARTE SEGUNDA: «Modelos específicos»
4.1. Estudios de características específicas para la inmigración
4.1.1. Las diferencias en los datos del feminicidio de pareja
4.1.2. Los datos en la agresión no mortal de violencia de género
4.1.3. Análisis de ideas conductoras
4.1.4. Discusión sobre el modelo específico para la inmigración
4.2. Otros modelos específicos
4.2.1. Mujeres con discapacidad
4.2.2. Mujeres cuidadoras únicas de pareja con deterioros cognitivos
4.2.3. Mujeres jóvenes
4.2.4. Mujeres de etnias minoritarias
4.2.5. Mujeres del mundo rural
4.2.6. Discusión sobre otros modelos específicos
3.7. Valoración de los resultados
5. PARTE TERCERA: «Modelos especializados»
Necesidad de los modelos especializados
5.1. Propuesta «Modelo multiaxial forense»
Eje de evidencia
Eje de interés legal
Eje de práctica judicial
Arquitectura del modelo multiaxial forense
5.2. ¿Cómo se convierte en modelo de utilidad?
5.3. Modelo multiaxial forense de valoración del riesgo
5.3.1. Objetivos de la fase piloto en Aragón
5.3.2. Fuentes de información
5.3.3. Método
5.3.4. Entrevista VERFAG
5.3.5. Plantilla VERFAG
5.4. Resultados de la entrevista VERFAG
5.4.1. Consentimiento para la cumplimentación del cuestionario
5.4.2. Datos básicos
5.4.3. Eje 1: valoración del proceso cognitivo-emocional del agresor/homicida
5.4.4. Eje 2: valoración de la peligrosidad heteroagresiva
5.4.5. Eje 3: valoración de los factores de protección/expectativas
5.4.6. Valoración global de la entrevista VERFAG
5.4.7. Comparación de subgrupos de la muestra
5.4.8. Fiabilidad interobservadores
5.4.9. Fiabilidad test-retest
5.4.10. Resumen de los resultados
5.4.11. Modificaciones sugeridas a la entrevista
5.5. Valoración final de resultados
6. PARTE CUARTA: «Modelos de respuesta activa de la víctima»
6.1. Medir el silencio, sus razones y los métodos para asumirlo
6.1.1. Resultados en la muestra de la fase preliminar
6.1.2. Resultados en la muestra de la fase piloto
6.1.3. Plantilla de entrevista VaR-ViG -Víctima-
6.1.4. Plantilla de entrevista VERFAG-VR -Agresor-
6.2. Algunas reflexiones a partir de estos resultados
6.2.1. La doble identidad de la mujer
6.2.2. La «realidad» de la violencia de género
6.2.3. La «otra realidad de las víctimas» de violencia de género
6.2.4. Efectos de la tolerancia
6.2.5. Generan silencio
6.2.6. Disminuye la conciencia de riesgo
6.2.7. Provoca desprotección
6.3. Propuestas frente al silencio
6.4. Modelos de respuesta activa de la victima
6.5. Modelos de facilitación de acceso de la víctima a la respuesta judicial
6.5.1. La denuncia puente
6.5.2. La denuncia innominada
6.6. Modelo de autoprotección
7. PARTE QUINTA: «Modelo de evitación»
7.1. ¿Cómo se convierte en modelo de utilidad?
7.2. Modelo de evitación de la violencia de género
7.2.1. Hipótesis
7.2.2. Propuesta
7.2.3. Objetivos
8. ANEXO I: Credibilidad víctima versus agresor
9. ANEXO II: Resultados de la fase preliminar
9.1. Discusión sobre los datos de la fase preliminar
9.2. Población, momento y lugar para la valoración del riesgo de feminicidio de pareja
9.3. Revisión de otros indicadores complementarios del riesgo de feminicidio de pareja
9.3.1. Ideas que puede ser relevantes en el proceso cognitivo-emocional del homicida
9.3.2. Descripción del homicidio
9.3.3. Descripción de la conducta del homicida tras los hechos
9.3.4. Peligrosidad y proceso cognitivo emocional en el homicida
9.4. Población de riesgo
9.5. Consideraciones a la vista de estos resultados
10. DISCUSION FINAL Y RESUMEN DE PROPUESTAS
10.1. Valoración de los modelos sobre la «violencia de género»
10.2. Modelos específicos
10.3. Modelos especializados
10.3.1. Propuesta «Modelo multiaxial forense»
10.4. Modelos de respuesta activa de la víctima
10.5. Modelo de evitación
10.6. Propuesta de investigación múltiple
10.7. Anexo: Credibilidad víctima versus agresor
1. ENCARGO DE TRABAJO
Con el número de expediente 1763/09, el Justicia de Aragón, en aras de su especial interés en las consecuencias terribles de la violencia de género, encargó un estudio-informe que abordara un análisis de la respuesta de la sociedad frente a la violencia de género, con una especial referencia de dicho análisis a la inmigración, con la meta final de la búsqueda de la máxima eficacia posible en la labor de proteger a la víctima y evitar nuevas agresiones y homicidios en ese contexto.
El estudio-informe encargado tiene el objetivo de servir de base para un estudio de propuestas concretas de actuación en este sentido.
2. ARQUITECTURA DEL INFORME-PROPUESTA
Con el fin de dar respuesta al encargo efectuado por el Justicia de Aragón debíamos abordar la realidad de la violencia de género con un objetivo esencialmente pragmático, buscando la eficacia y la eficiencia en la evitación de nuevas agresiones y de feminicidios de pareja en violencia de género.
Con dicho fin se planificó una secuencia de trabajo que nos permitiera un análisis secuencial de esa respuesta social que debíamos estudiar:
Primero.- Dedicar una primera parte dedicada a la revisión de los modelos terminológicos, explicativos y operativos que actualmente estructuran el conocimiento y organizan la respuesta social actual frente a la violencia de género. A partir de esta revisión, abordar un análisis forense de cada uno de esos modelos terminológicos, explicativos u operativos para valorar el grado de representación o presencia de cada uno de estos modelos en la casuística revisada.
Segundo.- Con el fin de valorar si es necesario desarrollar modelos específicos de actuación, seleccionar por especial interés de el Justicia de Aragón, y por criterios de prevalencia, a la población inmigrante entre el listado de poblaciones de especial vulnerabilidad especificados en el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género y en la Ley Integra (mujeres con discapacidad, del mundo rural, inmigrantes y etnias minoritarias). Con ese punto de vista específico y dirigido a la inmigración, realizar un estudio específico comparativo sobre la violencia de género (agresión física no mortal y feminicidio de pareja) padecido por la mujer inmigrante con respecto a la población española. De forma paralela al estudio sobre inmigración intentar detectar si existen hallazgos relacionados con determinados grupos de riesgo que también presenten características específicas.
Tercero.- En la misma línea de valorar la conveniencia de modelos adaptados de trabajo, se abordará la conveniencia de desarrollar modelos de trabajo adaptados a las diferentes respuestas especializadas que forman parte del constructo completo de la respuesta social. A partir de este planteamiento de modelos especializados se plantea realizar un estudio específico sobre el modelo especializado de la Administración de Justicia.
Cuarto.- Estudiar el grado de acceso del modelo público actual a la víctima de violencia de género en dos de sus formas más relevantes y objetivables como son la agresión física no mortal y el feminicidio de pareja. Estudiar el actual papel de la víctima en el modelo público de respuesta social y posibles alternativas al silencio de la víctima.
Quinto.- Finalmente abordar un estudio estructurado de los motivos por los que no podemos evitar la reiteración de la agresión física no mortal y el feminicidio dentro de la violencia de género.
Sexto.- Elaborar y proponer un proyecto concreto de investigación múltiple a partir de todas las líneas de trabajo apuntadas anteriormente.
Séptimo.- Discusión final y resumen de propuestas.
Casuística
Para realizar este trabajo se han utilizado los datos de:
- 224 casos de feminicidio de pareja.
- 44 casos de homicidios no domésticos.
- Casos de violencia de genero no mortal:
– 79 casos de violencia de género de agresión física no mortal en fase piloto.
– 114 mujeres y 56 hombres de agresiones físicas no mortales en relación de pareja o ex pareja en fase preliminar.
- 151 casos de agresiones físicas no mortales en contexto no doméstico (118 de hombres y 32 de mujeres).
- 157 casos de suicidios sin especificación del contexto.
- Se han realizado tres valoraciones del cuestionario VERFAG a un total de 37 casos, lo que supone un total de 111 cuestionarios evaluados
3. PRIMERA PARTE: VALORACIÓN DE LOS MODELOS SOBRE LA «VIOLENCIA DE GÉNERO»
3.1. Modelos
A medida que un grupo determinado de hechos se reiteran, sin perder la realidad individual, van agrupándose a través de denominadores comunes de todos ellos, pero también van distinguiéndose entre ellos y de otros hechos de apariencia similar.
Esas diferencias, y esas similitudes van organizándose en el conocimiento de la sociedad creando estructuras de pensamiento, de explicación, de terminología para definirlos, o de intervención para actuar y responder a cada uno de estos hechos.
Estas complejas respuestas de agrupación nos sirven como referencias y adoptan la forma de modelos. Esas formas de pensar, de describir o de intervenir son los modelos que nos sirven como referencia estable frente al fenómeno al que nos enfrentamos, de forma que frente a un nuevo hecho es fácil detectar si algo que ha sucedido forma parte de ese grupo o de otro, y como si fuera un diagnóstico diferencial nos indica las diferentes respuesta que debemos dar a cada grupo.
Como en otros casos como la seguridad vial, el cáncer, o las drogas, para enfrentarse a la realidad de la violencia de género es necesario establecer también modelos que agrupen, diferencien, discriminen, definan y describan esos hechos como también sucede en los ejemplos que hemos apuntado de la seguridad vial, o a la delincuencia organizada.
Estos modelos nos permiten estudiar las causas y explicaciones, nos indican los caminos adecuados para prevenir y evitar nuevos hechos, y también dirigen las líneas fundamentales de la respuesta social, grupal o individual.
- Cuando, a través de un modelo, conseguimos el objetivo que nos habíamos planteado, debemos convertirlo en forma de trabajo o de pensamiento común.
- Sin embargo cuando unos hechos determinados no son controlados suficientemente a través de esos modelos, es necesario perseverar en la búsqueda de nuevos modelos que complementen los anteriores.
3.2. Modelos actuales en la violencia de género
Hablamos de modelos de violencia de género cuando intentamos establecer estructuras de referencia que sean capaz de asumir en su interior todos los casos de violencia de género:
- Serán modelos terminológicos aquellos que intentan definir una realidad a través de palabras que describen lo que deseamos peculiarizar y discriminan negativamente a aquellos otros hechos violentos que no deben ser incluidos.
- Una vez establecido el modelo terminológico, pasaremos a plantear los modelos explicativos de la violencia de género que son aquellos que buscan los factores que intervienen en la generación de un efecto determinado y concluyen en una teoría genérica de las razones de la violencia de género.
- Serán modelos operativos o de intervención en la violencia de género, aquellos que utilizando el conocimiento de los anteriores poseen el objetivo final de ser eficaces en la intervención evitativa y protectora, en una interferencia controlada eficiente de la evolución natural de la violencia de género.
3.2.1. MODELOS TERMINOLÓGICOS
Llamaremos modelos terminológicos a aquellas denominaciones que poseen en si mismas una capacidad de definir un determinado grupo de violencia.
3.2.1.1. Violencia doméstica
El término violencia doméstica, si bien etiqueta con claridad una realidad terrible y compleja que es un cáncer en la convivencia más importante en la vida de las personas, queda corta en la realidad estadística de la prevalencia real de la violencia que sufre la mujer a manos de su pareja o ex pareja, por lo que, si bien es la denominación genérica que debe ser referencia fenomenológica de esa realidad global, puede perder eficacia al generalizar el mensaje y, con él, la respuesta social que se difuminaría en la múltiple focalidad que la violencia doméstica requiere.
3.2.1.2. Violencia contra la pareja
La actual denominación y generalizada internacionalmente de violencia contra la pareja (VCP), aunque muy atractiva por su utilización, sin embargo no sería suficiente para discriminar el colectivo de hechos violentos que deseamos englobar ya que no aparece la expresa referencia estadística de la mujer como mayoritariamente víctima, y queda excluido un subgrupo de violencia muy relevante que es la llevada a cabo por el agresor en su papel de excónyuge, excompañero, exnovio o incluso la violencia realizada por una persona con creencia de ex pareja en el caso de una relación esporádica no sentida como estable por una parte (Sanmartín, 2007) .
Si buscáramos una terminología más precisa descriptiva para etiquetar y diferenciar el hecho violento al que nos referimos, quizás fuera más conveniente hablar de violencia contra la mujer realizada por su pareja o ex pareja.
3.2.1.3. Violencia doméstica sobre personas desvalidas
De igual forma si buscáramos una terminología más precisa en la discriminación positiva en el ámbito penal de la mujer en la violencia que sufre por parte de su pareja o ex pareja, y quisiéramos basar esa discriminación positiva en una relación de desvalimiento y con ella podríamos introducir a otros miembros desvalidos de la relación doméstica en esa discriminación positiva penal, podríamos hablar de violencia doméstica sobre personas desvalidas o por desvalimiento.
3.2.1.4. Violencia machista
Existe otro término muy habitualmente manejado que el de violencia machista en el que es posible notar ciertas inexactitudes ya que esta violencia machista puede ser también extradoméstica, aparecer el machismo como explicación en cualquier relación doméstica, y finalmente no explicar la totalidad de la violencia contra la mujer realizada por su pareja o ex pareja como veremos en un apartado posterior.
3.2.1.5. Violencia de género como pareja o ex pareja
Si quisiéramos distinguir la violencia de género extra-doméstica, y a su vez establecer que es violencia de género pero en la relación de pareja o ex pareja quizás fuera más exacto hablar de violencia de género como pareja o ex pareja.
3.2.1.6. Violencia de género
El primero de ellos, y el más relevante en nuestro país por cuanto es el protagonista de muchas normas de ámbito estatal, y mayoritario como referencia expresiva de una realidad en la comunicación mediática e el término de violencia de género
La denominación de violencia de género que, como decimos, es la referencia terminológica nuclear de este libro tanto por ser la utilizada en todas las normas legislativas estatales, como por ser la protagonista de las conversaciones y trabajos de investigación en España, tiende a describir la violencia contra la mujer realizada por el hombre como pareja o ex pareja.
La realidad es que la violencia descrita como de género parecería ser mucho más genérica en tanto en cuanto debería referirse a todas las conductas violentas que el hombre realiza contra la mujer por ser mujer. En este caso, la violencia de género parece que debería incluir tanto la que sufre como pareja o ex pareja, como la que padece como madre de hombres, por ser hija de hombres o pariente doméstica de hombres, mayor, adulta o menor de edad, como aquella otra violencia extradoméstica en la que el hombre usa de su papel de hombre contra la mujer por ser mujer como todo tipo de abuso y explotación sexual, laboral, mediático, etcétera.
3.2.2. MODELOS EXPLICATIVOS
La dificultad de normalizar los aspectos relevantes o de discriminar la enorme multiplicidad de formas de la violencia de género; la variabilidad de los factores que intervienen en la explicación y motivación de la violencia de género; pero fundamentalmente del sesgo del colectivo que la estudia, de cada investigador o grupo de trabajo que se acerca, de las expectativas de ese investigador o grupo y de sus objetivos finales, y de la formación o disciplina de la que se nutre el conocimiento y enfoque de ese investigador o grupo; todo ello ha condicionado la parición de múltiples modelos explicativos.
3.2.2.1. El modelo de explicación psiquiátrica o psicopatológica
El modelo de explicación psiquiátrica o psicopatológica que descansa fundamentalmente en una explicación de la violencia de género desde la existencia de una psicopatología activa (estática y dinámica) del agresor.
Este modelo explica muchos casos de violencia de género en los que es comprobable esa psicopatología previa a través de datos de trastornos mentales, con o sin base orgánica, con capacidad de alterar el desarrollo cognitivo del agresor y aparecer como una causa de la violencia.
En este modelo de explicación de la violencia de género a través del trastorno del agresor, es posible introducir aquellas violencias en las que comprobamos la aparición fundamentalmente del alcohol (en intoxicación aguda o en consumos crónicos), de otras drogas psicotrópicas de abuso, de patologías psicóticas o neuróticas en fases de agravación, de trastornos de personalidad con conductas antisociales consistentemente alteradas.
3.2.2.2. El modelo de explicación psicosocial
El modelo de explicación psicosocial de la violencia de género que descansa en un mecanismo de aprendizaje social de experiencias anteriores de ambos miembros de la pareja en forma de maltrato infantil o de relaciones de pareja anteriores y tanto sufrido como víctima, vivenciado a través de otras víctimas y asumido como forma aceptable de relación de pareja.
3.2.2.3. El modelo de explicación psicológica pura
El modelo de explicación psicológica de la violencia de género está protagonizado porque la explicación última de la violencia de género se sitúa en el desarrollo del proceso cognitivo-emocional de los protagonistas del drama en su interacción de pareja:
- El aprendizaje social de experiencias anteriores de ambos miembros de la pareja en forma de maltrato infantil o de relaciones de pareja anteriores y tanto sufrido como víctima, vivenciado a través de otras víctimas y asumido como forma aceptable de relación de pareja aparece como una facilidad de desarrollo posterior y como uno de los factores presentes en los casos de violencia de género en los se detecta una elevada vulnerabilidad anterior.
- Pero es la interacción conyugal o de pareja que, a modo de desarrollo retroalimentado por la propia experiencia de pareja y de los estilos de afrontamiento, se construye un proceso cognitivo emocional de ambos que concluye en las diferentes formas de violencia de género.
3.2.2.4. El modelo socio-cultural
El modelo de explicación socio-cultural de la violencia cultural es una integración de factores que actúan desde el ámbito socio-cultural de la pareja entre los que podemos destacar:
- Recursos de los individuos como miembros de la sociedad
- Distribución de roles de la sociedad y dominio del hombre sobre la mujer
Es este el modelo establecido desde el movimiento feminista como causa protagonista pero también excluyente de la violencia de género, que subyace como base de todos los otros modelos. Si invocamos este modelo como protagonista único deberíamos concluir que sin existir ese reparto histórico de papeles domésticos preestablecido por la sociedad, no existiría la violencia de género.
La realidad diaria nos indica que el modelo de control/dominio del hombre sobre la mujer no es la explicación última de la violencia doméstica, aun cuando si pueda existir en la violencia de género.
La violencia forma parte estadística de las posibilidades de una interacción personal en las relaciones domésticas y, por ello, y aun cuando existiera ese cambio de papeles, esta violencia seguiría existiendo si bien ya no se llamaría de género, por cuanto no existiría ese factor motivacional, pero no cambiaría el hecho final de la existencia de la violencia.
3.2.2.5. El modelo multifactorial ecológico
Existe finalmente un modelo sistémico que es el modelo ecológico que intenta integrar todos los elementos y factores anteriores estructurándolos en tres sistemas que complementándose e imbricándose construyen la realidad completa de la violencia de género. El primero de estos sistemas es el microsistema que se refiere a la interacción relacional de los individuos y que asumiría en su interior el modelo psicológico, y la parte de funcionamiento individual del modelo psicosocial. El segundo es el ecosistema o en el que se introduce el anterior que a su vez es condicionado por la estructura social circundante o de entorno directo. Y, finalmente el microsistema, que a su vez engloba a los anteriores pero introduce una interacción cultural o social que no aparece en relación inmediata y directa con los individuos, pero forma parte de la forma de vivir de la sociedad completa.
3.2.3. MODELOS DE INTERVENCIÓN
Un modelo se define como operativo o modelo de intervención cuando permite introducir los casos, sus características principales, establecer opciones de diagnóstico diferencial entre sus diferentes formas, estimar niveles de gravedad pero fundamentalmente es capaz de definir posibles respuestas eficaces de prevención y abordaje terapéutico.
En la violencia doméstica, por su gran complejidad como hecho multifactorial y en el que son reconocibles multitud de datos relevantes, la propuesta de un modelo operativo permitiría esencialmente:
- Estructurar las investigaciones, prospectivas o retrospectivas.
- Plantear la posibilidad de estudios transversales y longitudinales con referencias de lenguaje común.
- Introducir de forma vertebrada los datos que aparecen como relevantes, o que, se han demostrado como tales.
- Reconocer fases de evolución y adscribir tiempos de evolución de proceso.
- Estimar intensidades o gravedades.
- Evaluar riesgos específicos.
- Estructurar los planes de formación alrededor de ejes específicos.
- Diseñar planes de respuesta social.
- Definir planes de control de efectividad específica de las medidas o normas adoptadas.
3.2.3.1. Del modelo privado al modelo público
El primer modelo relevante en la respuesta social frente a la violencia de género fue convertirla precisamente en un modelo social, extrayéndola del modelo privado o intradoméstico en el que había estado situada hasta hace pocas décadas.
Hasta este salto la violencia de género era un problema privado, de puertas para adentro, que debía ser solucionado también en privado. La utilización a lo largo de la historia de este modelo privado como referencia para abordar la violencia de género provocó que no fuera necesario que la sociedad tomara un papel activo.
El salto actual y reciente al modelo social o público de la violencia de género es la referencia actual. Y, finalmente hemos conseguido que esa idea se haya instaurado de tal forma en la sociedad actual que ya no es necesario reflexionar o reiterar cifras que avalen esa reflexión básica. Nadie duda ya que la violencia de género es una enfermedad de la sociedad que requiere una actuación positiva de ésta para intentar yugularlo y controlarlo, desde su propia base.
3.2.3.2. El modelo actual de respuesta social
Los puntos más relevantes del modelo de intervención que la respuesta social está aplicando actualmente en España asientan sobre una serie de puntos funcionales y estructurales:
- La globalidad de la respuesta frente a la violencia de género.
- La medida del riesgo.
- Selección de la población de riesgo.
- Los momentos y lugares para medir el riesgo.
- La adaptación a las situaciones de especial vulnerabilidad.
La globalidad de la respuesta social frente a la violencia de género
La transmisión de la violencia de género del entorno privado y de lo doméstico al terreno del problema social, gracias fundamentalmente a movimientos feministas y al apoyo mediático y, finalmente, a la aceptación política, ha condicionado que se haya desarrollado una respuesta también social que supera el concepto de privacidad para convertirse en un problema de Estado.
Es un nuevo camino comenzado hace unas pocas décadas, que requiere de nuevas palabras, de nuevas formas de pensar, y, por ello, de nuevas normas, inversiones, protocolos, y un largo etcétera de nuevas respuestas, pero fundamentalmente requiere de una reflexión activa por parte de todos los integrantes de esa respuesta social.
La respuesta que la sociedad española ha adoptado para la prevención de la violencia de género, y específicamente del feminicidio de pareja, necesita vertebrarse a partir de grandes líneas de trabajo o ejes que se autoimpulsan y también se retroalimentan en la medida que todos ellos son necesarios. Pero también necesitan de respuestas individuales a la medida de cada una de las mujeres afectadas por esta violencia de género para que finalmente estas grandes líneas de trabajo sean eficaces en la vida cotidiana del día a día.
En España se han realizado políticas específicas en este sentido que han tenido su expresión nuclear, entre otros, en:
- Los Planes para la Igualdad de Oportunidades.
- Los Planes Integrales contra la violencia doméstica en los planes I (1997/2000) y II (2001/2004), y en el III, actualmente vigente y bajo la forma de Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género aprobado por acuerdo en Consejo de Ministros con fecha 15 de diciembre de 2006.
- La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (la llamada Ley Integral), sobre la que con fecha 15 de diciembre de 2006, se han aprobado unas Medidas Urgentes en la Lucha contra la Violencia de género por acuerdo en Consejo de Ministros.
En los textos referidos podemos encontrar la consideración de la violencia de género y del riesgo de muerte homicida bajo la forma de protección del derecho a la vida, pero específicamente lo encontramos de forma literal y desarrollado en las Medidas Urgentes, referenciadas anteriormente, cuando se dice: El principal objetivo es proteger a las víctimas y evitar que el drama de la violencia de género siga cobrándose anualmente la vida de tantas mujeres, dedicando a la protección de las víctimas todos los recursos de los que el Estado dispone.
Utilizando estos textos como referencia, y fundamentalmente en el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género y en la Ley Integral, podemos detectar que las líneas esenciales de respuesta social (dentro del modelo integral de respuesta) siguen los siguientes caminos:
- La sensibilización.
- La prevención.
- La intervención.
La sensibilización
La primera de estás líneas, la sensibilización, se centra en crear una opinión anticipatoria en la sociedad sobre la gravedad e inaceptabilidad de esa situación. Se realiza a través de una concienciación previa genérica, social e individual, fundamentalmente en el ámbito educacional, mediático, y de la respuesta política.
Este objetivo requiere fundamentalmente la revisión de las cifras de estas muertes, el mantenimiento de una alarma social y la persistencia en una respuesta social coherente con lo anterior.
De forma complementaria, pero muy eficaz para fomentar esa opinión de inaceptabilidad, aparecen las cargas punitivas elevadas asociadas a este delito, y la discriminación positiva de la mujer como víctima en la legislación actual.
La prevención
En esta línea de prevención se establecen tres grandes niveles en los instrumentos actuales de respuesta social frente a la violencia de género:
- Prevención primaria (previa a la conducta violenta y/o como base de trabajo para evitar la reiteración del conflicto) con una actuación social exclusivamente preventiva, basada esencialmente en un cambio del modelo de relación social a través de la ciudadanía, autonomía y empoderamiento (tal y cómo deja reflejado el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención) con especial referencia a los colectivos de mujeres que presentan una mayor vulnerabilidad.
- Prevención secundaria (a partir de la presencia de conflicto y el objetivo de evitación de violencia) con una actuación preventiva de protección y evitación de nuevos hechos agresivos que se añade y complementa a la intervención activa básica que aparece obligatoriamente por cuanto ya ha sucedido un hecho agresivo.
– Prevención conminativa a través de cargas punitivas elevadas asociadas a este delito para el agresor y posible homicida futuro, y la discriminación positiva de la mujer como víctima en la legislación penal actual.
– Prevención del hecho a través de la detección del riesgo de violencia de género y específicamente del feminicidio de pareja.
– Una vez detectado el riesgo, la adopción de las medidas necesarias para evitar la conducta violenta y/o su consecuencia lesiva a través de una respuesta social vertebrada, eficaz y eficiente frente a ese riesgo específico de homicidio.
– Para ello se establecen además varias líneas transversales de actuación que, fundamentalmente, consisten en:
* Promoción de la investigación y estudio.
* Formación y especialización «con criterios comunes» de los diferentes ámbitos de respuesta judicial, fiscal, forense, policial, sanitaria y de otros ámbitos de respuesta social.
* Movilización de actores sociales no gubernamentales.
* Coordinación de los diferentes ámbitos de respuesta con la puesta en marcha de «protocolos comunes y guías de buena práctica»
* Seguimiento y evaluación con especial trascendencia a la promoción de investigaciones interdisciplinares para mejorar el conocimiento, diseño de indicadores para realizar un seguimiento adecuado, métodos específicos de protección y análisis de la eficacia de la respuesta
- Prevención terciaria (a partir de la presencia de conflicto y el objetivo de evitación de consecuencias posteriores) con una actuación preventiva sobre los efectos terciarios a medio y largo plazo como la restauración de plan de vida, o sobre las propias garantías del ejercicio efectivo de los derechos que la Ley Integral reconoce.
La intervención
La intervención que define y estructura las formas de respuesta de la sociedad cuando el hecho de violencia de género ha sucedido:
- Intervención en nivel secundario, a través del desarrollo de la llamada Ley Integral:
– En el aspecto penológico el aumento de las cargas punitivas asociadas a este delito, y la discriminación positiva de la mujer como víctima en la legislación penal actual
– La formación y especialización de la respuesta policial, y las de jueces, fiscales, equipos forenses de valoración integral, abogados, etcétera, dentro de la Administración de Justicia como respuesta protagonista frente al hecho sucedido de violencia de género
– La adecuación de los medios personales y sociales, a las nuevas decisiones que la respuesta social genera:
* En las víctimas.
* En los agresores.
- Intervención en nivel terciario de evitación de consecuencias relacionadas con la propia insuficiencia o error de la intervención social
La medida del riesgo del homicidio doméstico
Asumir la compleja respuesta de la prevención requiere inicialmente un primer escalón necesario que es la medida eficaz y eficiente del riesgo que supera tanto la convicción de la gravedad de esta realidad, como la construcción de una opinión anticipatoria social genérica, o la propia definición del objetivo de prevenir y evitar el homicidio doméstico.
Sin ese primer objetivo realizado, la medida eficaz y eficiente del riesgo, resulta imposible ser eficaz y eficiente en la prevención porque esa medida inicial será la clave de la respuesta posterior de la sociedad; tampoco es posible construir unas guías de buena práctica, o protocolos eficaces si no poseemos los datos que establezcan adecuadamente los diferentes grados y tipos de riesgo; y, desde luego, no podemos diseñar una estructura formativa especializada de prevención si no tenemos un cuerpo de conocimiento básico y consensuado en este aspecto.
Revisión de los instrumentos actuales de medida actuarial del riesgo de muerte homicida doméstica
En primer lugar es conveniente adelantar que existen pocos instrumentos actuariales destinados a la estimación específica del riesgo de muerte homicida doméstica, destacándose por su relevancia y uso:
- La Danger Assessment Tool (DA) (Campbell, 1995), es quizás el primer método y la referencia estrella en este tipo de valoración de riesgo específico de feminicidio de pareja, se basa en un esquema secuencia que utiliza como predictores la historia de peligrosidad genérica (consumo de drogas ilegales; alcohol; posesión de armas; la existencia del autolesionismo del agresor como dato genérico) y doméstica específica (violencia anterior; incremento de la violencia física o de su frecuencia; usar armas o amenazas de muerte con o sin arma; agresión sexual; anteriores agresiones con formas graves de lesionar o momentos especiales como el embarazo; acoso y dominio en la relación interpersonal de pareja; amenazas a hijos), factores de desequilibrio social (elementos de desajuste laboral y social) y algunos ítems de creencias generadoras de ansiedad (celos; tener hijos de otros padres; búsqueda de autonomía no aceptada) y conciencia de riesgo de muerte por parte de la victima a las amenazas de muerte del agresor. Y como se establece unos resultados de corte que requieren una acumulación de 8 ítems de 20, para considerar un riesgo como suficiente para establecer un plan rutinario de seguridad y seguimiento, y se indica la conveniencia de llegar a 14 ítems para estimar el riesgo como grave y necesitado de un plan de seguridad con supervisión permanente de la víctima.
- La Femicide Scale (Kerry, 1998), utiliza como predictores del feminicidio la peligrosidad histórica genérica y la específica doméstica del individuo, y le añade como complemento el planteamiento machista de la relación de pareja a través del estudio de las actitudes protagonistas en esa relación.
Con base en el planteamiento de considerar la muerte homicida como el escalón final de la violencia reiterada anterior, inevitablemente tendrán un gran peso en esa predicción del riesgo, aquellos instrumentos que evalúen también la posibilidad de reiteración de violencia contra la pareja. Junto a las ya mencionadas Danger Assessment Tool y a la Femicide Scale, deberemos revisar la estructura conceptual del resto de instrumentos encargados de evaluar la posibilidad de reiteración de violencia contra la pareja como son Todos los métodos enunciados poseen un valor actuarial importante de valoración de riesgo en grupos de riesgo de alta prevalencia de violencia pero disminuye ese poder estadístico cuando la tasa base de reiteración de agresión es baja.:
- En este momento en España, y de la mano del equipo de Antonio Andrés Pueyo, la referencia de oro se sitúa en la Spouse Assault Risk Assessment (SARA) (Kropp et al., 1995) y/o su versión reducida, Brief Spousal Assault Form for the Evaluation of Risk (B-SAFER) (Kropp y Hart, 2004).
- Partner Abuse Prognostic Scale PAPS: (Murphy, Morrell, Elliott,& Neavans, 2003) Murphy,M.C., Morrell, M.T., Elliott, D.J., & Neavans,M.N.(2003). A prognostic Indicator Scale for the treatment of partner abuse perpetrators. Journal of Interpersonal Violence, 18 (9), 1087-105.
- Propensity for Abusiveness PAS : Scale (Dutton, 1995) Dutton, D. (1995). A scale for measuring the propensity for abusiveness. Journal of Family Violence, 10, 203-221.
- Ontario Domestic Assault Risk Assessment (O.D.A.R.A.) o évaluation du risque de violence familiale en Ontario – Application de la loi (E.R.V.F.O.-A.L.)
Pero si comprobamos que algunos de los criterios esenciales de valoración de riesgo que se utilizan en estas escalas e inventarios, se extraen conceptualmente de la utilización de instrumentos de valoración genérica de peligrosidad heteroagresiva deberemos revisar en un primer escalón y como método de referencia de oro:
- Historical Clinical Risk Management – 20 (HCR-20) (Webster, Dougal, Eaves, & Hart, 1997ª; Webster, Eaves, Douglas, & Wintrup, 1995 para la versión 1)
Estructura genérica de los instrumentos actuales
En resumen, los instrumentos actuales para la predicción del riesgo de reiteración de violencia doméstica, y específicamente los destinados a estimar ese riesgo con respecto al homicidio doméstico de la mujer en relación de pareja utilizan un esquema secuencial de valoración del peligro que plantea:
6. En primer lugar, un estudio de la peligrosidad histórica genérica del individuo. La referencia esencial es la triada conceptual del HCR-20:
6.1. Historia anterior de heteroagresividad en los diferentes medios de interrelación personal (educacional, familiar, laboral, lúdica...) con o sin enfermedad mental, con o sin datos relevantes de trastorno de personalidad, con o sin consumo de drogas psicotrópicas (legales o ilegales), con o sin respuesta a tratamientos.
6.2. Desequilibrio agudo de la historia anterior de heteroagresividad en periodo de tiempo cercano anterior al homicidio.
6.3 La insuficiente respuesta a eventuales actuaciones externas terapéuticas, educacionales, etcétera, relacionadas con la historia de heteroagresividad.
7. Un segundo paso pasa por realizar una estimación de la peligrosidad histórica domestica o específica. La referencia en este caso son los tres primeros grupos de ítems de la SARA:
- Historia de conductas heteroagresivas y de conductas antisociales anteriores.
- Violencia asociada a desajustes psicosociales
- Violencia anterior sobre la pareja y/ sobre otros miembros del medio doméstico
8. El tercer paso se dedica a estimar la posible agravación de la peligrosidad anteriormente comentada. Como referencia utilizamos los elementos nucleares de la valoración del riesgo específico del homicidio de la DA en aquellos elementos que implementan el constructo de historia de peligrosidad genérica y doméstica específica, incremento de gravedad o número de agresiones, posesión de armas, elementos de desajuste laboral y social, celos, ideas homicidas, miedo por parte de la victima a las amenazas de muerte del agresor, etc.
Los instrumentos de valoración del riesgo, utilizando la peligrosidad histórica genérica o específica doméstica, y la agravación coyuntural de la misma, parecen presumir que la muerte homicida doméstica, y fundamentalmente el feminicidio de pareja (objetivo protagonista de este trabajo) no es sino el final exclusivo de un proceso reiterado de malos tratos. Esta referencia presupone que valorando adecuadamente la historia de esas agresiones reiteradas, o de los ítems relacionados con las mismas, es posible llegar a una estimación o predicción del riesgo de muerte homicida.
Definición de población de riesgo
Otro de los elementos epidemiológicos esenciales de todo instrumento de valoración de un riesgo está unido al acceso de ese profesional y ese instrumento a la población de riesgo.
Se puede poseer un instrumento de medida completísimo, válido, fiable y sensible, pero puede resultar insuficiente en su objetivo si no es aplicado a toda la población real de riesgo.
De forma síncrona con estos primeros pasos dedicados a definir métodos de valoración precoz de ese riesgo específico válidos, fiables y sensibles, y también adecuados a cada escalón de respuesta social, se necesita un paso síncrono con el anterior que es la individualización de todas las poblaciones de riesgo sobre las que se debe aplicar el método comentado.
Si tenemos un método valido y eficaz de detección precoz del riesgo pero no es accesible a la población de riesgo real porque esta población permanece oculta y opaca a nuestro trabajo, seguiremos en una situación de insuficiente diagnóstico de riesgo.
Para analizar esta accesibilidad de la medida del riesgo a la población de riesgo, se necesita una primera fase que esencialmente pasa por definir cuál es esa población de riesgo.
- Partiendo de que la medida actual del riesgo de la posibilidad de muerte homicida doméstica parece centrarse esencialmente en similares criterios que los que se utiliza para valorar el riesgo de reiteración de agresión doméstica genérica. Se utilizan como criterios e indicadores esenciales la peligrosidad histórica, genérica y especifica doméstica.
- Esa estructura conceptual de los instrumentos de medida de riesgo condiciona que su aplicación se realice selectivamente sobre aquellas personas lesionadas por agresión doméstica y/o en las que fundamentalmente existen antecedentes de agresiones anteriores.
- Con base en esos conceptos, la esencia de la política actual es considerar como población de riesgo aquellas mujeres y en aquellos momentos definidos al menos por la existencia de una agresión, pero fundamentalmente en la que existe una progresión o escalada de las agresiones.
Si presumimos, como hemos apuntado en el apartado anterior que la muerte homicida doméstica, y fundamentalmente el feminicidio de pareja (objetivo protagonista de este trabajo) es siempre el final de un proceso reiterado de malos tratos o de una historia violenta grave, y que midiendo la historia de las conductas heteroagresivas fuera del medio doméstico, las agresiones reiteradas dentro del medio doméstico o de los ítems relacionados tanto con una (peligrosidad histórica genérica) como con la otra (peligrosidad histórica específica doméstica), es posible llegar a una estimación o predicción del riesgo de muerte homicida, estaremos definiendo la población de riesgo como aquellas mujeres que han sufrido agresiones anteriores por parte de su pareja o ex pareja.
En la actualidad, la población de riesgo a la que se dirige la política de prevención de feminicidio de pareja aparece descrita como aquellas mujeres que han sufrido agresiones anteriores por parte de su pareja o ex pareja y/o que se encuentran en el final de una historia progresiva de maltrato y agresiones anteriores.
Definición del momento y lugar de valoración del riesgo
Y, de igual forma que es necesario asegurar una accesibilidad a la población de riesgo de la medida de ese riesgo, también aparece como inevitable para asegurar la eficacia de la medida, que se realice en el periodo de tiempo adecuado. Deberemos pues intentar definir las características que nos permitan establecer los periodos de tiempo de mayor riesgo de homicidio si éstos existen diferenciados.
En la política actual de prevención del riesgo feminicida de pareja se utiliza el criterio fundamental comentado anteriormente de considerar la posibilidad de la muerte homicida como final de un proceso agresivo, y por ello que la medida del riesgo se realice selectivamente sobre aquellas personas lesionadas por agresión doméstica y/o en las que fundamentalmente existen antecedentes de agresiones anteriores
- Así vemos como en los planes nacionales comentados o las medidas urgentes relativas a la Ley Integral, se destaca medidas relacionadas exclusivamente con esa población de riesgo definida por poseer historia de agresiones:
– Protocolos de valoración de riesgo para Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del estado y policías autonómicas.
– Creación de nuevos Juzgados de Violencia contra la Mujer exclusivos.
– Ampliación de plantilla de fiscales dedicados a violencia contra la mujer.
– Creación de nuevas Unidades Forenses de valoración Integral.
– Especialización de Juzgados penales.
– Garantía del turno de oficio.
– Modificación del artículo 416 de la L.E.Cr.
– Protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de género en el Sistema Nacional de Salud
- Con respecto al momento de aplicación de esa medida de riesgo de feminicidio de pareja, parece lógico pensar que se realice en la actualidad selectivamente en:
– Atestados policiales por lesiones.
– Procedimientos Judiciales Penales por lesiones.
– Asistencias clínicas de lesiones/agresiones domésticas.
– Los distintos ámbitos de respuesta social de protección en los momentos de petición de la víctima por agresiones anteriores.
En la actualidad el momento y el lugar de valoración del riesgo de feminicidio de pareja están unidos en exclusiva a la respuesta social frente a una agresión o a historias de agresiones anteriores.
- En el momento, y en el lugar, en que se producen la respuesta de protocolo de los distintos ámbitos de respuesta social (policial, judicial, organizaciones de protección a la mujer, etc.) frente a casos de agresiones anteriores.
- Como respuesta a petición expresa de víctimas de agresiones anteriores
3.2.3.3. Modelo único versus adaptación a situaciones de especial vulnerabilidad
Aun cuando aparecen contempladas de forma expresa la existencia de situaciones de especial vulnerabilidad como son las mujeres con discapacidad, mujeres del mundo rural, mujeres inmigrantes o mujeres pertenecientes a etnias minoritarias, y la necesidad de una atención especial a dichos colectivos, no parece existir una descripción pormenorizada o detallada de esa atención especial en la prevención específica del riesgo de feminicidio de pareja, a excepción de la respuesta de asistencia social integral dentro del eje D de los Servicios Sociales, o de la elaboración de guías en varios idiomas para mejorar la accesibilidad de las mismas dentro del Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género y la Ley Integral.
En la actualidad no parece existir una descripción pormenorizada o detallada de esa atención especial en la prevención específica del riesgo de feminicidio de pareja en situaciones de especial vulnerabilidad.
3.2.3.4. Las respuestas aplicadas al agresor frente a los hechos sucedidos
Las líneas o tipos de respuesta que se sitúan como respuesta a los hechos acaecidos deben ocupar mención aparte dentro de los modelos operativos por la especial trascendencia que poseen.
Es posible realizar una lectura de estas respuestas dentro de cada uno de los apartados que ya hemos desarrollado por cuanto cumplen una misión múltiple de:
- Creación de creencia anticipatoria por cuanto a través de su importancia se transmite un mensaje de inaceptabilidad.
- De acción preventiva tanto conminatoria por su carga punitiva, como reeducadora por su carga de reinformación posible, como terapéutica por la opción que posee de tratar un posible antecedente de alteración o desviación psicológica o psiquiátrica,
- De control del hecho cuando se está produciendo o de sus consecuencias lesivas a través de una respuesta ágil en el tiempo y eficaz en la capacidad de impedir o limitar la agresión o mejorar la respuesta terapéutica a la lesión provocada.
- Y, posteriormente, en la respuesta de ejecución de sentencia tanto de retroalimentar los tres aspectos anteriores de anticipación, prevención y control de hechos posibles posteriores, como de actuación social en la mejora y contención de las consecuencias dañosas en la víctima a medio y largo plazo.
También es posible separar entre modelos de respuesta frente a:
- Agresores.
- Víctimas.
- Otros miembros del medio doméstico víctimas directas o indirectas.
De nuevo es posible hablar de respuestas diferentes según la gravedad de las conductas agresivas, del tipo de las conductas, y así veremos posibles respuestas frente a casos de:
- Agresiones físicas.
- Agresiones psíquicas.
- Agresiones sexuales.
- Agresiones mixtas entre las anteriores.
- Agresiones complejas en las que aparecen otros elementos conductuales más específicos como secuestros domiciliarios, tiranía económica, aislamientos, etc.
O, también, de la gravedad de las consecuencias de las mismas:
- Agresiones no mortales.
– Leves.
– Graves.
– De riesgo mortal.
- Agresiones de consecuencias mortales.
– Homicidio.
– Suicidio inducido
Y un largo etcétera de posibles tipos de hechos que pueden generar tendencias diferentes en las respuestas de la sociedad, pero la descripción de los tipos de respuesta que la sociedad aplique al agresor será uno de los aspectos protagonistas con los que nos moveremos en la práctica diaria. En este apartado vamos a abordar específicamente los tipos de respuestas posibles para ser aplicados a agresores con consecuencias no mortales en sus víctimas.
- Respuesta punitiva.
- Respuesta de barreas contextuales y alejamientos.
- Respuesta reeducadora, adaptativa o psicosocial.
- Respuesta terapéutica.
- Respuestas mixtas y/o complejas.
3.3. Revisión forense de los modelos
3.3.1. REVISIÓN FORENSE DE LOS MODELOS TERMINOLÓGICOS
Por un lado las primeras de descripciones que hemos revisado como modelos terminológicos como pueden ser Violencia Doméstica, Violencia contra la Pareja, Violencia Domestica contra personas desvalidas, quedan cortas en cuanto a la filosofía que subyace como referencia. Ninguna de ellas describe con nitidez la realidad estadística ni profunda que intenta describir aunque persista la idea del desvalimiento como una base de esa violencia, y la prevalencia de una superioridad agresiva por parte del hombre que no siempre es real.
Incluso es posible reflexionar que son términos que aluden a un modelo privado de la violencia contra la mujer por su pareja o ex pareja, que de alguna forma excluye esa necesidad de respuesta pública o modelos público que hemos avanzado al principio como el gran salto de la respuesta social.
En el término Violencia Machista, el Médico Forense detecta que es la base profunda de muchas agresiones contra la mujer en el medio doméstico en su papel de pareja o ex pareja, pero no llega describir la realidad cotidiana de la causación de la violencia de género en toda su extensión y compleja multicausalidad.
Un papel similar encontramos en el término Violencia de Género que utilizando el calificador «de género» con sitúa en una agresión contra la mujer que sobrepasa el concepto del sexo mujer, para establecer una diferenciación más profunda en la que la mujer actúa en un papel determinado en su relación con el hombre.
Revisemos un esquema de la violencia heteroagresiva para entender que esta compleja realidad requiere de una terminología mucho más específica ya que las posibilidades de diferenciación entre las diferentes realidades violentas son muchas:
Este esquema resulta esencial para establecer un modelo terminológico si deseáramos abordar diferentes violencias, ya que como podemos ver, en la violencia contra la mujer, además de los diferentes tipos descriptivos de su forma exterior como violencia física, psicológica, sexual o mixta, podemos detectar múltiples tipos de violencia padecidos por ser mujer como diferente del hombre.
Por todo ello el término deseable, menos practico por lo prolongado, debería ser el de Violencia de Género (en el ámbito de la relación doméstica por ser mujer diferenciada del hombre) y realizada por su Pareja o Ex pareja (VGPE). Sin embargo por la utilización real de la violencia de género en las normas, por su uso en la relación interpersonal conversacional, y por establecer un connotación que refleja esa filosofía subyacente, y a pesar de que no ser un uso exacto de la terminología descriptiva o de diccionario, seguiremos utilizando ese término de «violencia de género» para referirnos a la violencia sobre la queremos trabajar.
Pero también es conveniente reflexionar en la totalidad del modelo terminológico de la violencia doméstica y extradoméstica para intentar abordar modelos específicos a cada uno de estos grandes subgrupos de realidades violentas, y también al resto de violencias de género que aparecen motivadas por el hecho diferenciador de ser, sentirse o actuar como mujer.
3.3.2. REVISIÓN FORENSE DE LOS MODELOS EXPLICATIVOS
3.3.2.1. Con respecto al modelo de explicación psiquiátrica o psicopatológica
En múltiples trabajos aparece la frecuencia de aparición de picopatología relevante, pero es necesario destacar que así como en la violencia reiterada sin riesgo grave físico, estos hallazgos son más comunes, cuando nos enfrentamos a la muerte homicida de pareja el porcentaje de trastornos psicopatológicos es mínimo o el perfil criminógeno del homicida como dato relevante de trastornos de personalidad es muy bajo.
Dobash et al (2007), comparan 122 homicidas de pareja con 106 maltratadores de pareja no homicidas. Encuentran diferencias significativas entre ambos grupos, con una mayor ratio de malos tratos sufridos en la infancia, antecedentes familiares de maltrato y de consumo de alcohol entre el grupo no homicida. En el grupo homicida, en cambio, los antecedentes familiares son mas «convencionales», con padres con trabajo estable incluso de «cuello blanco» y madres dedicadas al hogar. El grupo de maltratadores presentaba mayor consumo de alcohol relacionado con los hechos y condenas anteriores por violencia, factores escasamente presentes en el grupo de homicidio.
En nuestro país, Fernández-Montalvo y Echeburúa, en un estudio con una muestra de 162 sujetos que se encuentran en prisión por haber cometido un delito grave de violencia contra la pareja, obtienen que ninguno de los sujetos supera el punto de corte de 30 en la escala PCL-R, aunque un 12% de los sujetos obtienen una puntuación igual o superior a 19. Cuando se pone en relación la comisión de homicidio de pareja con la puntuación en psicopatía, los resultados no son significativos. En esta misma muestra, más de las dos terceras partes carecen de antecedentes penales por otro tipo de delitos diferente de la violencia doméstica, lo cual demuestra el carácter específico de este tipo de violencia, al margen de la carrera delictiva.
En los casos de maltrato sin riesgo mortal abundan las descripciones de síntomas psicopatológicos aunque en menor medida de cuadros clínicos definidos. Fernández-Montalvo y Echeburúa (1997), encuentran que el 45% de los maltratadotes presentaban una historia psiquiátrica anterior, prevaleciendo los problemas de alcohol (37%), los trastornos emocionales como ansiedad o depresión (16%) y los celos patológicos (32%). Los Trastornos de la personalidad, en particular la psicopatía y trastornos antisociales, el límite, el narcisista y el paranoide, son los señalados como de mayor riesgo para la violencia de pareja (Garrido, 2001; Rojas Marcos, 1995).
Son más prevalentes, sin embargo, alteraciones psicológicas que, sin alcanzar el grado de trastorno mental, resultan habituales en las personas que realizan acciones de maltrato: dificultades en la expresión de las emociones, baja autoestima, falta de control sobre la ira, distorsiones cognitivas sobre la mujer y la relación de pareja, deficiencias en habilidades comunicativas y de solución de problemas, en particular de tipo interpersonal (Sarasua y Zubizarreta, 2000; Echeburúa y Corral 2002).
Sin embargo y con respecto a los feminicidios de pareja, en nuestros resultados de la fase preliminar de este trabajo publicado en el 2007 por el Justicia de Aragón, en 5 de cada 6 (84 %) de los feminicidios de pareja revisados no parecen encontrarse en el homicida referencias de conductas relevantes antisociales violentas, delincuencia genérica, ni historia de conductas agresivas, ni tampoco trastorno mental crónico y/o agudo, ni consumos abusivos de drogas legales o ilegales, ni eventuales fracasos de respuestas de control o contención social o terapéutica relacionados con lo anterior.
Estos datos son congruentes con los datos del estudio de ACEPRENSA (2007), en el que se revisaron 147 sentencias dictadas por asesinatos y homicidios entre parejas ocurridos entre 2001 y 2005 en España. En un 5,4 % de los casos, se consideró como atenuante la alteración psíquica; como eximente –completa o incompleta- se tuvo en cuenta sólo en un 2,04% y en un 6,8% de las sentencias, respectivamente. En lo referente al consumo de bebidas alcohólicas y drogas, la atenuante sólo se apreció en un 3% de las resoluciones dictadas, mientras que la eximente incompleta se admitió en un 2%. Estos datos desmitifican el tópico de que el autor del homicidio ha matado a su pareja o ex pareja como consecuencia de una alteración mental, de una adicción al consumo de drogas o al alcohol.
Homicidas psicopáticos, que generalmente están sobre representados entre la criminalidad violenta, suele ser poco común entre los homicidas de pareja. En un estudio realizado en Suecia por Belfrage y Rying (2004), sólo encuentran este diagnóstico, medido con la PCL de Hare, en el 4% de los homicidios de pareja. En este estudio, en el que se revisan los homicidios de mujeres por sus parejas o ex parejas en Suecia, entre 1990 y 1999, los resultados identifican las ideas suicidas u homicidas, la presencia de historia de trastorno mental grave de los agresores y la demanda de divorcio (o separación) como predictores del asesinato. En contraste, la edad, el consumo de drogas y la psicopatía fueron predictores específicos de malos tratos, pero no de asesinato.
Dobash et al (2007), comparan 122 homicidas de pareja con 106 maltratadores de pareja no homicidas. Encuentran diferencias significativas entre ambos grupos, con una mayor ratio de malos tratos sufridos en la infancia, antecedentes familiares de maltrato y de consumo de alcohol entre el grupo no homicida. En el grupo homicida, en cambio, los antecedentes familiares son mas «convencionales», con padres con trabajo estable incluso de «cuello blanco» y madres dedicadas al hogar. El grupo de maltratadores presentaba mayor consumo de alcohol relacionado con los hechos y condenas anteriores por violencia, factores escasamente presentes en el grupo de homicidio.
En nuestro país, Fernández-Montalvo y Echeburúa, en un estudio con una muestra de 162 sujetos que se encuentran en prisión por haber cometido un delito grave de violencia contra la pareja, obtienen que ninguno de los sujetos supera el punto de corte de 30 en la escala PCL-R, aunque un 12% de los sujetos obtienen una puntuación igual o superior a 19. Cuando se pone en relación la comisión de homicidio de pareja con la puntuación en psicopatía, los resultados no son significativos. En esta misma muestra, más de las dos terceras partes carecen de antecedentes penales por otro tipo de delitos diferente de la violencia doméstica, lo cual demuestra el carácter específico de este tipo de violencia, al margen de la carrera delictiva.
Cerezo (2000) informa únicamente de un 33,2% de antecedentes penales por otros motivos en su muestra de 53 homicidios de pareja.
Existen datos para pensar que el perfil psicológico del maltratador no coincide con el del homicida de pareja, al menos en un porcentaje elevado de casos. Soria y Rodríguez (2003), en un estudio en el que comparan 20 homicidas de pareja con 26 maltratadores no homicidas, encuentran entre los primeros mayor nivel académico, intelectual y estatus social que entre los maltratadotes. El homicida tiende a tener mayor estabilidad laboral y de residencia, menor tasa de denuncias. La aparición tardía de la primera agresión a la pareja junto con una baja frecuencia de agresiones previas en el homicida son variables que también aparecen en este estudio. En este estudio, el homicida tendería más al maltrato psicológico que al físico. Otros factores son también significativamente distintos: los homicidas tienden a ser más supercontrolados y los no homicidas más impulsivos. Los homicidas presentan mayor tasa de psicopatología, especialmente depresión, y los no homicidas mayor tasa de abuso de sustancias. Un aspecto psicológico más diferencia a ambos grupos: para el homicida los condicionantes referentes al riesgo de muerte de la víctima eran la percepción continuada e irresoluble de conflictos y el ideal de mujer no conseguido, mientras que para el no homicida eran la percepción de engaño y la idea de la posesión de la mujer. La conducta postdelictiva diferencia también a ambos grupos, con muy mayor grado de aceptación judicial/policial en el grupo de los homicidas (85%). De hecho, la reacción suicida en este grupo permite inferir que el aumento de las penas, con independencia de que se consideren adecuadas por otras razones, no va a aumentar su valor disuasorio, dado que un porcentaje importante de homicidas de pareja parecen dispuestos a «pagar cualquier precio».
La valoración forense con respecto al modelo explicativo psiquiátrico o psicopatológico es que:
- Puede aparecer en la violencia de género de forma causal protagonista o concausal:
– En un porcentaje mínimo de cuadros clínicos definidos. Bajo la forma de cuadros estables definidos psiquiátricamente o psicopatológicamente, puede aparecer como concausa o causa protagonista en un porcentaje pequeño en casos de lesiones leves o sin riesgo vital, y con una prevalencia muy escasa en casos de muerte homicida de pareja contra la mujer.
– Puede aparecer bajo la forma de síntomas psicopatológicos leves o escasamente definidos en un porcentaje moderado de casos de lesiones leves o sin riesgo vital
- No explica en ningún grado, ni siquiera bajo el paraguas del síntoma genérico:
– Más de la mitad de la las lesiones leves o sin riesgo vital
– Más del 90% de las muertes homicidas
3.3.2.2. Con respecto al modelo de explicación psicosocial
Este modelo de explicación psicosocial de la violencia de género es capaz:
- De explicar tendencias o facilidades para una violencia heteroagresiva de pareja e incluso aparecer como factores estadísticos de riesgo, pero no se constituye como causa protagonista necesaria ni única en ninguno de los casos de reiteración intensa de la violencia física leve, violencia física grave sin riesgo vital u homicida.
- Sí que forma parte protagonista de un porcentaje moderado de la violencia de género psicológica o maltrato emocional y en casos de violencia física leve esporádica.
- En nuestros trabajos preliminares el antecedente de maltrato familiar infantil del agresor o de la víctima, o el maltrato anterior de otra pareja aparece en menos del 10 % de toda la violencia física y únicamente aparece como dato relevante en un porcentaje moderado alto de maltrato emocional y casos de violencia física leve esporádica o explosiva.
3.3.2.3. Con respecto al modelo de explicación psicológica
En la revisión realizada sobre feminicidios comprobamos como la existencia de creencias generadoras de ansiedad y evaluadas externamente por el entorno de las víctimas en altos grados de intensidad fue muy elevada ya que apareció como positivo en 130 casos sobre 221 recogidos (pudiendo existir falsos negativos por las limitaciones de las fuentes utilizadas), lo que nos sitúa en un porcentaje de 58,82 % de feminicidios de pareja en el que la existencia de esa creencia específica tenía un elevado nivel de presencia causal.
Pero si separamos los dos subgrupos de homicidas con peligrosidad anterior comprobada comprobamos como la explicación o motivación inicial del homicidio utilizaba también una creencia que le generaba ansiedad, aunque es indudable que su factor de peligrosidad se pudo comprobar como una facilitación para la decisión homicida final.
Existencia de creencias generadoras de ansiedad
(con capacidad generar miedo, riesgo o desafío al homicida)
relacionadas con la pareja que fueran conocidas por vecinos
y/o allegados por su relevancia
| Recogidas 130 de 221 (58,82%)
Recogidas 83 de 139 (SARA -) 59,71 %
Recogidas 47 de 82 (SARA+) 57,31 % |
 | SARA no positivoSARA positivo |
| Celos | 129%810% |
| Búsqueda asimétrica de autonomía
o ruptura no aceptada por homicida | 1914%2429% |
| Atribuciones de culpabilidad | 43%11% |
| Mujer discapacitada | 139%00% |
| Velocidad asimétrica de adaptación
(en parejas inmigrantes) | 1712%00% |
| Otras específicas | 54%00% |
| Otras inespecíficas con depresión | 139%00% |
| No especificado | 5640%3543% |
| Relación violenta | 00%810% |
| Discusión banal | 00%67% |
| Total víctimas | 13982 |
En la misma línea apunta el hecho de que la depresión previa del homicida presente una relación significativa con el homicidio en ausencia de antecedentes conocidos de agresiones físicas previas.
En este modelo de explicación psicológica pura se incardina con facilidad la conducta no evitativa y suicida de un porcentaje muy elevado de homicidas perfectamente recogido en Estadísticas de violencia contra la mujer editadas on-line por el Instituto de la Mujer de 1999 a 2008:


Datos congruentes con el trabajo de Cerezo (2000) quién señala que más del 30% de los homicidas de su estudio en Málaga, intentaba el suicidio después del acto criminal, en la misma línea que Conner, Duberstein y Conwell (2000).
Como factores de riesgo para el homicidio asociados a grupos específicos hemos encontrado la depresión en el grupo sin peligrosidad doméstica previa, y las discusiones e incremento de la relación violenta en el grupo con peligrosidad doméstica previa. Los celos, la búsqueda de autonomía y las atribuciones de culpabilidad no se han asociado con una historia de malos tratos domésticos previa.
También la presencia de depresión en el agresor se ha mostrado como un factor de riesgo para el homicidio en el grupo sin peligrosidad doméstica previa. Esto resulta consistente con otros trabajos, que apuntan a la dependencia emocional del homicida y al estado depresivo como concurrentes con el homicidio, baja autoestima del maltratador (Steel y Pollack, 1974; Walter, 1984; Godstein y Rosenbaum, 1985), y altos niveles de infelicidad e insatisfacción (Hotaling y Sugarman, 1986).
En nuestro trabajo preliminar se comprobó como la conducta postdelictiva del homicida no parece presentar importantes diferencias entre los homicidas de pareja en función de la peligrosidad de pareja anterior, predominando en ambos las conductas de aceptación de las consecuencias mediante respuestas pasivas, de entrega o suicidio:
 | SARA no positivo | SARA positivo |
| No especificado | 9 | 7%7%67%7% |
| Huída elaborada | 15 | 11%30%1113%35% |
| Autolesionismo sin riesgo | 1 | 1%33% |
| Huída simple | 25 | 18%1214% |
| Resistencia | 1 | 1%45% |
| No huir | 17 | 12%63%1012%58% |
| Entregarse | 26 | 19%1416% |
| Intento claro suicidio | 19 | 14%910% |
| Suicidio | 25 | 18%1720% |
Con base en todo lo anterior, el modelo psicológico protagonizado por el desarrollo del proceso cognitivo emocional del agresor/homicida aparece como causa fundamental protagonista en la violencia de género en:
- Un número elevado de los homicidios revisados
- Un porcentaje moderado de las violencias físicas graves
- Un porcentaje moderado-bajo en violencias físicas leves o en maltrato emocional.
3.3.2.4. Con respecto al modelo de explicación socio-cultural
En la practica forense diaria, y si bien para poder hablar de violencia de género debemos considerar la base de un papel histórico subordinado de la mujer al hombre, es fundamental partir de la identidad mujer como garante del funcionamiento familiar para entender la cronificación de la violencia contra la mujer en el medio doméstico de forma general.
Con base en lo anterior, el modelo de control dominio del hombre sobre la mujer pareja, pero fundamentalmente la identidad de la mujer como garante del funcionamiento familiar interviene en la violencia de género:
- Aparece como motivo de base pero no como explicación protagonista de la violencia sucedida. Si fuera capaz de explicar y justificar como protagonista a la violencia de género, al tratarse de una estructura social prevalente de forma mayoritaria en las relaciones actuales de pareja, todos los hombres maltratarían a «sus» mujeres y a «sus» ex parejas.
- Tendiendo a perpetuar la agresión o violencia cuando ésta aparece en tanto en cuanto la mujer actúa como garantía única y necesaria de esa unidad familiar.
- Existe una presencia relevante de la motivación de control y dominio como causa protagonista en un porcentaje moderado-bajo de los homicidios de mujer por su pareja o ex pareja.
Como hemos visto en las referencias de los otros modelos, la aparición comprobada de otras causas protagonistas, minimizan la explicación del modelo excluyente del control dominio del hombre sobre la mujer como factor causal del homicidio de pareja.
3.3.2.5. Con respecto al modelo de explicación ecológico
Esta visión explicativa multicausal es la que parece acercarse más a la realidad compleja de la violencia de género, pero tiene el problema de la difícil conversión en un modelo de utilidad concreto por la grave dificultad de operativizar en la práctica cotidiana la enorme cantidad de variables que contiene, de la medida de control de incertidumbre de su aplicación y de la eficacia de su eventual aplicación, ya que introduce la posibilidad de la relevancia de cualquier variable dentro de esa interacción causal que lleva a la violencia de género.
3.3.3. REVISIÓN FORENSE DE LOS MODELOS DE INTERVENCIÓN
LA RAZÓN DE UNA REVISIÓN FORENSE.
La realidad violenta de género, en tanto en cuanto permanece en el ámbito de lo privado es valorada exclusivamente por sus protagonistas y distorsionada no solo por los intereses conscientes de esos mismos actores del drama real que viven, sino por las creencias y autoevaluaciones que se generan en sus procesos cognitivo-emocionales, fundamentalmente por los diferentes estilos y estrategias de afrontamiento que se ponen en juego frente a ese estímulo determinado que sobrepasa la capacidad personal de la adaptación simple.
En los siguientes pasos, cuando la violencia de género aparece en la sociedad va siendo leída por diferentes profesionales que responden a una cadena de respuesta social que tiene diferentes eslabones. En primer lugar aparece un eslabón natural de respuesta primaria de atención que puede ser el escalón sanitario primario, o el asistencial social, o incluso el policial. También es posible que ese escalón primario no reaccione con una respuesta esencialmente primaria, porque ya existe un modelo de trabajo anticipado (protocolos y formación previa) que establece un modelo de respuesta elaborado socialmente y, por ello, no primario.
Posteriormente, cuando el modelo anticipatorio de respuesta social está muy avanzado como en el caso de España, la escalera de la respuesta social debe ir ascendiendo y seguirá unos patrones previstos de protección y evitación de nuevos hechos agresivos, de control del miedo de la víctima, o incluso del riesgo de su muerte a manos de su pareja o ex pareja.
Entre esos escalones, que ya hemos dicho que se encuentran inmersos en un modelo anticipatorio de respuesta encontramos la respuesta de la Administración de Justicia que aparece embebida de la discriminación normativa de la carga penal positiva de la mujer, y de la agravación comparativa de la carga punitiva hacia el agresor.
En esta cadena de respuesta social que es la Administración de Justicia, la Oficina de la Atención a la Víctima realiza una nueva actuación asistencial necesaria, y existen grupos especializados y sensibilizados de valoración de esa compleja realidad de la violencia de género, profesionales con una formación y formas de trabajo especializadas.
Sin embargo, dentro de la Administración de Justicia, además del trabajo anticipatorio para la evitación de la victimización secundaria y/o terciaria, debe persistir una forma de trabajo esencial que supera a la anterior porque el eslabón nuclear que debe llevar a cabo no es el asistencial sino la administración de esa justicia que le da nombre. Por ello, los profesionales de esta respuesta social tan específica, además de todo lo anterior, deben garantizar y conciliar la tutela de los intereses de la víctima con los derechos el imputado. Y, todo ello, a través de un trabajo procesalmente impecable y con la ayuda de una prueba con valor suficiente.
Es allí donde aparece el Médico Forense que debe construir la prueba que le es solicitada con la ayuda de la imparcialidad de la ciencia porque este eslabón debe sujetarse únicamente a un trabajo técnico sin la discriminación positiva que la norma establece ya que serán otros los operadores jurídicos que deberán aplicarla en virtud de la normativa actual.
Este enfoque forense no debe plantearse como insensible a la realidad de la víctima y de su agresor, sino como una parte de respuesta social que no tiene un objetivo asistencial directo sino que nuclearmente aparece como generador de prueba en un procedimiento penal.
Por ello, el lugar del Médico Forense en la violencia de género es de especial importancia en la construcción de modelos de trabajo sobre la violencia de género, porque se acerca a la realidad del barro terrible de esa violencia, a la confirmación de la misma, a su valoración, y a estudiar todos los perfiles descriptivos que se le solicita, pero todo ello, con la frialdad de la observación externa de la ciencia empírica.
3.3.3.1. Revisión forense del modelo público de respuesta a la violencia de género
La última parte del programa actual de protección evitación se dirige muy fundamentalmente a gestionar ese riesgo desde el exterior de la víctima. La responsabilidad última del fracaso de la evitación o de la falta eficacia de la protección asienta en el fracaso de la sociedad.
En la lectura de las líneas fundamentales de los textos referenciados, si bien hay algunas referencias genéricas relativas a «instrumentos cognitivos necesarios para qué sepa reconocer cuándo se inicia o se está ante un proceso de violencia», parece referirse a la sociedad en general, o bien de «respuesta preventiva de los distintos profesionales y operadores sociales» no parece encontrarse una ayuda pormenorizada y detallada a la posible víctima para que genere un criterio personal y propio que sea válido y suficiente del riesgo de feminicidio en que se encuentra y que este criterio sea el producto de una autovaloración responsable de su situación y que, con base en esa creencia de riesgo, le permita asumir un papel activo de autoprotección
3.3.3.2. Revisión forense del modelo operativo global de la violencia de género
Los datos de la violencia de género «no mortal»
Para situar la realidad actual de la violencia de género que no termina en la muerte de la víctima debemos utilizar varias fuentes de información ya que:
- Existirán casos en que se habrá producido una exteriorización de la violencia de género y habrán generado respuestas sociales, fundamentalmente policiales y, por ende, de la Administración de la Justicia. Para estudiar estos casos utilizaremos los datos de la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial que aparecen en la publicación «La Violencia sobre la Mujer en la Estadística Judicial en el año 2007»
– 157.520 asuntos ingresados directamente en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, y 19.723 procedentes de otros órganos; con una tendencia al aumento mantenido desde el 3º trimestre de 2005 fundamentalmente en las diligencias previas.
– Entre los anteriores se destacan por su relevancia en la violencia de género la apertura de 90.958 procedimientos por lesiones, 1.131 contra la libertad en indemnidad sexual, 137 por homicidio y 8.179 contra la integridad moral.
– 37.794 solicitudes totales de ordenes de protección, de las que 7.068 lo han sido en Juzgados de Guardia
– Entre las medidas judiciales de protección adoptadas en el ámbito penal se destacan un total de 2896 privativas de libertad, 30.431 medidas de alejamiento y 5.896 de suspensión de tenencia y uso de armas; además de salidas de domicilio, prohibición de comunicación o de volver al lugar del delito hasta un total de 83.712 medidas de naturaleza penal.
- Deberemos hacer una corrección de dichas cifras de violencias exteriorizadas para presumir las violencias reales que será la suma de las primeras a las que habrá que añadir las silenciosas y ocultas. En nuestras estadísticas realizadas con base en la revisión del número de primeras denuncias con antecedentes de agresiones no denunciadas Cobo JA. La prevención de la muerte homicida doméstica: Un nuevo enfoque. Trabajo encargado por el Justicia de Aragón (Expediente nº 1066/07). Publicado como nº 13 de estudios e informes del mismo organismo., la violencia silenciosa supone 8/9 partes del total, lo que supondría multiplicar por nueve los datos de las mujeres agredidas por su pareja o ex pareja.
- Deberemos separar la violencia percibida como tal por la víctima, del maltrato técnico o sin conciencia de realidad violenta por la víctima. Para ello y con respecto a los porcentajes de violencia contra pareja (VCP) sobre la mujer utilizaremos los datos aportados por Andrés Pueyo Andrés A. La predicción de la violencia contra la pareja. En: PREDICCIÓN DEL RIESGO DE HOMICIDIO Y DE VIOLENCIA GRAVE EN LA RELACIÓN DE PAREJA. Instrumentos de evaluación del riesgo y adopción de medidas de protección. Fundación Reina Sofía. En prensa. cuando escribe: «Según la última Macroencuesta sobre Violencia contra las Mujeres, realizada por encargo del Instituto de la Mujer de 2006 (MTAS, 2007), la prevalencia de la VCP, denominada maltrato en la encuesta y de acuerdo a las consideraciones legales -«maltrato técnico»-, es de un 9,6% anual. Por el contrario, y de acuerdo a la subjetividad de las propias mujeres -«maltrato autorreferido»-, la prevalencia alcanza un valor del 3,6%. Otros datos de prevalencia de VCP obtenidos en estudios específicos, como el realizado por Fontanil et al. (2005) Fontanil, Y.; Ezama, E.; Fernández, R.; Gil, P.; Herrero, F. J. y Paz, D. (2005): «Prevalencia del maltrato de pareja contra las mujeres», Psicothema, 17: 90-95., cifran la prevalencia de la VCP en España en un 20%. Asimismo Ruiz-Pérez et al. (2006) Ruiz-Pérez, I.; Plazaola-Castaño, J. y Río-Lozano, M. y el Gender Violence Study Group (2006): «How Do Women in Spain Deal with an Abusive Relationship?», Journal of Epidemiology and Community Health, 60: 706-711 estiman la prevalencia de la VCP, en un estudio de detección y cribado de VCP en el ámbito de la atención primaria, en un porcentaje del 30% a lo largo de la vida y del 17% en el último año.»
- Y, finalmente, deberíamos estudiar los datos específicos y diferenciadores por tipo de violencia de género «no mortal» en la realidad diaria de la valoración forense en la que inicialmente distinguimos como lesiones agudas o situaciones de agresión continuada, reiterada, pero que descriptivamente podremos situar en:
– Lesiones físicas
* Leves
* Graves
– Lesiones psíquicas con especial importancia en este ámbito a las lesiones:
* Por agravación de situación anterior
* Por potenciación con patologías que presentan una imbricación de funcionamiento psicológico
* Por generación de patología independiente
– Agresiones sexuales
– Situaciones de violencia de género sin correlato directo de lesión (no siempre una conducta agresiva provocará lesión, si la víctima no es vulnerable, pero el hecho agresivo, o conminador, o controlador, sí que han existido)
Los datos de la violencia «mortal» de género
Si bien menos del 1% de las mujeres maltratadas son lesionadas gravemente o asesinadas por sus parejas o ex parejas (Websdale, 1999) Websdale, N. (1999): Understanding Domestic Homicide, Boston, Northeastern University Press. Datos que se confirman en estudios longitudinales, de seguimiento de parejas en las que se dan malos tratos (Medina 2002), la tasa de homicidios es de 1:20.000; es decir, un maltratador entre veinte mil mata a su pareja. Con base en estos datos idea podríamos extraer la idea de que si bien la violencia de pareja es un fenómeno frecuente, la violencia grave de pareja no lo es. Recordemos también que la prevalencia del asesinato de la pareja se mide en unidades por millón mientras que la violencia sexual o física oscila entre valores del 5 al 10 por ciento (Quinsey et al., 1998 Quinsey, V. L.; Harris, G. T.; Rice, M. y Cornier, C. (1998): Violent Offenders: Appraising and Managing Risk, Washington, APA.; Medina-Ariza y Barberet, 2003 Medina-Ariza, J.; Barberet, R. y Lago, M. J. (1998): Validity and Reliability of the CTS-II: Another Sledgehammer?, ponencia presentada en el Encuentro Anual de la Sociedad Americana de Criminología, Washington, DC; Sanmartín, 2007 Sanmartín, J. (ed.). (2007): II Informe internacional de violencia contra la mujer en las relaciones de pareja. Estadísticas y legislación, Valencia, Ed. Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia.).
A pesar de todo lo anterior, la realidad diaria de la muerte de la mujer a manos de su pareja o ex pareja aparece con la fuerza de una consecuencia repugnante para la sociedad e inadmisible.
En las estadísticas publicadas por el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial Informe sobre muertes violentas en el ámbito de violencia doméstica y de género en el ámbito de la pareja y ex pareja en el año 2006. Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial., en la tabla comparativa de los años 2001 a 2006, relativa al número de casos de muertes violentas en el ámbito de violencia doméstica aparecen los siguientes datos:
Muertes homicidas en el ámbito doméstico:
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
77 | 68 | 103 | 100 | 90 | 91 |
Como podemos comprobar por estas cifras, a pesar del cambio de postura de la sociedad y de las medidas e inversiones realizadas para la protección y prevención de las causas los datos parecen indicar que no disminuyen sustancialmente las cifras de la muerte homicida en el medio doméstico.
Y, dentro de estas cifras, tampoco disminuye el número de muertes homicidas de mujer a manos de su pareja o ex pareja (feminicidio de pareja) y estas muertes se constituyen perseverantemente como el grupo estadísticamente protagonista de estas muertes homicidas domésticas.
En las estadísticas editadas por el Instituto de la Mujer Estadísticas de violencia contra la mujer editadas on-line por el Instituto de la Mujer de 1999 a 2008 (en revisión continua):
http://www.mtas.es/mujer/mujeres/cifras/violencia/muertes_tablas.htm sobre las muertes homicidas de mujeres por violencia en la pareja o ex pareja, podemos encontrar las siguientes cifras:
Muertes homicidas de mujer a manos de su pareja o ex pareja:
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 Fecha de corte el día 21 de octubre de 2008. |
54 | 63 | 50 | 54 | 71 | 72 | 57 | 68 | 71 | 53 |
Tasa de víctimas por millón de habitantes:
 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Extranjeras | 18,94 | 19,89 | 13,77 | 13,98 | 8,00 | 11,90 | 9,78 | 10,37 | 13,18 |
| Españolas | 2,13 | 2,47 | 1,77 | 1,82 | 2,99 | 2,59 | 1,80 | 2,32 | 2,05 |
Diagrama de tasa por millón de habitantes mujeres de víctimas mujer a manos de su pareja o ex pareja:

Y estas cifras se confirman en un reciente estudio realizado por el Centro Reina Sofía de Valencia (Sanmartín, 2007) sobre los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas que muestra una prevalencia de 3,61 casos por millón en 2003 (el promedio en Europa es un 5,78 y en América un 6,57). El mismo autor expone que entre 2000 y 2003 han sido más los países en que han disminuido los asesinatos de pareja que en los que han aumentado, pero en España la tasa de asesinatos de pareja ha aumentado un 47,95% (Sanmartín, 2007).
Según los datos de Andrés Pueyo y su equipo, obtenidos a partir de un estudio preliminar comparando los asesinatos de pareja identificados judicialmente en relación con la población de mujeres adultas censadas entre 1999 y 2006, los cambios en la prevalencia por millón son los siguientes: en 2003 la tasa era de 3,89 y en 2006 fue de 3,11.
Utilizando la fuente referida del Instituto de la Mujer, en el siguiente diagrama de barras podemos estimar las diferentes prevalencias de feminicidio de pareja por millón de habitantes en algunas naciones.
Diagrama de tasas internacionales por millón de víctimas mujer a manos de su pareja o ex pareja en el año 2000 Estadísticas de violencia contra la mujer editadas on-line por el Instituto de la Mujer de 1999 a 2008 (en revisión continua):
http://www.mtas.es/mujer/mujeres/cifras/violencia/muertes_tablas.htm :

3.3.3.3. Revisión forense de modelos de respuestas de aplicación a agresores
En el análisis forense de los tipos de repuesta que la sociedad aplica a los agresores con consecuencias no mortales en sus víctimas podemos encontrar:
- Tanto la respuesta punitiva como la de establecimiento de barreras y alejamientos :
– Cumple adecuadamente:
* Los objetivos de la creación de una creencia anticipatoria en el agresor o posible agresor por cuanto a través de su importancia se transmite un mensaje de inaceptabilidad, así como los fines de acción preventiva conminatoria por su carga punitiva en todos aquellos casos donde no se demuestre una interferencia cognoscitivo-cognitiva relevante y fundamentalmente en los agresores con motivos machistas para la agresión.
– Parece insuficiente o inadecuada en aquellos casos en los que exista cualquier grado de interferencia cognoscitivo-cognitiva que forma parte relevante de la explicación de la violencia sucedida
* La respuesta punitiva parece insuficiente e incluso totalmente inadecuada en aquellos casos protagonizados por una motivación o explicación de la violencia a través de un desarrollo obsesivo ya que al no controlar ese proceso no es previsible que se controle la reiteración de agresiones, ni el aumento de la gravedad de las mismas excepto el tiempo en el que esté asegurada esa contención física por estar en un centro penitenciario y sin permisos. Es posible que ese desarrollo obsesivo se vea aumentado y agravado por la decisión punitiva.
* Esta situación de inadecuación de la decisión punitiva se dará tanto en casos de procesos obsesivos asentados sobre bases psicopatológicas normales (rumiación silenciosa y retroalimentada por estímulo estresor reiterativo o persistente que sea generador de ansiedad en el individuo) como en aquellos casos que aparecen como fruto o efecto de una psicopatología previa, tanto de base psicótica como por ejemplo el delirio celotípico alcohólico o en casos de procesos esquizofrénicos con ideas desconectadas de la realidad fundadas en aspectos de la relación doméstica o de pareja, deterioros cognoscitivos graves, etcétera.
- La respuesta reeducadora, adaptativa o psicosocial, y/o la terapéutica:
– Cumple adecuadamente los objetivos de control y prevención en aquellos casos en los que exista interferencia cognoscitivo-cognitiva del agresor y que forme parte relevante de la explicación de la violencia sucedida:
* La respuesta reeducadora, adaptativa o psicosocial, y/o la terapéutica parece la más adecuada en aquellos casos protagonizados por una motivación o explicación de la violencia a través de un desarrollo obsesivo ya que al controlar ese proceso es posible una mayor eficacia en el control de la reiteración de agresiones, y del aumento de la gravedad de las mismas en tanto en cuanto persista un tratamiento y control eficaz y comprobado, incluso en contra de la decisión del agresor.
* Esta situación de adecuación de la decisión reeducadora, adaptativa o psicosocial, se relacionará estrechamente con el diagnóstico exacto y la decisión adecuada tanto en casos de procesos obsesivos asentados sobre bases psicopatológicas normales como en aquellos casos que aparecen como fruto o efecto de una psicopatología previa.
– Parece insuficiente o inadecuada si:
* Se adopta para responder a aquellos casos donde no se demuestre una interferencia cognoscitivo-cognitiva relevante y fundamentalmente en los agresores con motivos machistas para la agresión ya que no se cumplirían los objetivos de la creación de una creencia anticipatoria en el agresor o posible agresor, así como los fines de acción preventiva conminatoria en todos.
- Posiblemente la clave final de la respuesta sea un equilibrio adecuado de las dos anteriores a través de respuestas mixtas y/o complejas adaptados a cada caso en particular.
3.3.3.4. El suicidio inducido de la mujer en la violencia de género
Existen pocas valoraciones de una realidad que se adivina en las encuestas de estudio de la causalidad de muchos suicidios, pero que sin embargo no es posible demostrar y probablemente tampoco es investigado de forma suficiente, y es el suicidio de la mujer en el contexto de un clima violento de violencia de género, o en el más amplio de una violencia doméstica generalizada.
En ocasiones es posible adivinar, pero muy difícil operativizar la sospecha de:
- Homicidios con forma exterior de suicidio, es decir, falsos suicidios.
- Suicidios inducidos por causa de lesión psicológica crónica provocada por una violencia continuada de género, que podrían y deberían llamarse «suicidios homicidas» y no únicamente «inducidos» porque realmente, esos climas violentos cronificados no inducen el suicidio, sino que lo provocan de forma homicida ya que esa violencia reiterada destruye a la mujer y genera el suicidio como la opción única del suicidio para escapar y salir.
Es muy difícil elaborar estadísticas de esas sospechas para elevarlas al rango estadístico de prevalencia, pero existen como realidad diaria del suicidio de la mujer.
3.4. Valoración final de la revisión forense de los modelos
3.5. Cada modelo es una parte de la realidad de la violencia de género
Una vez estudiados estos modelos, y al acercarnos como forenses al barro de la realidad cotidiana, comprobamos cómo todos ellos son explicaciones, o descripciones o estudios evolutivos que nos dejan explicar, describir o presumir la evolución de algunos casos pero no son capaces de contener a otros.
Los modelos actuales explicativos, descriptivos u operativos de la violencia de género aparecen para el lector forense como fragmentos de esa realidad. Cada uno de esos modelos es capaz de explicar o de acercarse únicamente a un grupo de violencia, a unas personas, a unos colectivos, a unas realidades. Podemos introducir los casos que vemos en la realidad diaria en esos modelos como si fueran verdaderos moldes a los que el caso se adapta, o es explicado en su motivación, o en su recorrido descriptivo.
Es muy posible que cada modelo dependa del sesgo del colectivo que estudia, de cada investigador o grupo de trabajo, de las expectativas de ese investigador o grupo, y de la formación o disciplina de la que se nutre el conocimiento y enfoque de ese investigador o grupo. Y también es muy posible que únicamente podamos ver las diferentes realidades de la violencia de género a través de esa múltiple posibilidad de lectura que nos aporte un modelo múltiple.
Para avanzar en el estudio forense de la violencia de género no se debe desechar ninguno de ellos, porque todos ellos contienen un subgrupo de realidades de violencia de género. Cada una de esas formas de explicar la violencia de género actúa como modelos casi perfectos para grupos diferentes de violencia de género, lo que nos sitúa en una realidad final y es que existen violencias de género que son muy diferentes entre sí porque son susceptibles de explicación por modelos también muy diferentes.
Cada modelo de los que hemos hablado no es erróneo en sí mismo, sino que cada uno es una parte de la realidad ya que cada uno de ellos es capaz de contener un determinado y específico grupo de casos de violencia de género, pero no son suficientes para aceptar otros.
El modelo operativo idóneo es aquel que nos permite introducir todos los casos, sus características principales, establecer opciones de diagnóstico diferencial entre sus diferentes formas, estimar niveles de gravedad y definir posibles respuestas de prevención y abordaje terapéutico.
PROPUESTA*:
A la vista de los resultados anteriores cada modelo no es erróneo en sí mismo, sino que cada uno es una parte de la realidad, pero por ser una parte de la realidad no puede ser aplicado de forma excluyente, sino que deben complementarse todos ellos para conseguir un modelo global básico.
3.6. Propuesta de modelos complementarios al modelo global básico
Pero es posible que la violencia de género, por su gran complejidad como hecho multifactorial y en el que son reconocibles multitud de datos relevantes, requiera de múltiples modelos operativos parcelares capaces de asumir todas las diferentes realidades explicativas
Por ello encontraremos en la revisión de las personas que aparecen inmersas en la realidad diaria de la violencia de género cómo hay casos que son perfectamente explicados por el modelo psiquiátrico y sin embargo en otros, la explicación es absolutamente independiente cuando no contraria.
Parece pues que, si la realidad de la violencia de género es tan compleja que ningún modelo es capaz de contenerla en su totalidad, parece que sería posible desarrollar variaciones de los modelos comunes o básicos que se adapten a los aspectos de esa complejidad laberíntica de la violencia de género.
Las posibles orientaciones para desarrollar modelos complementarios del modelo global único o básico, podrían seguir las siguientes líneas de trabajo:
- El tipo de riesgo o la forma de la violencia de genero frente a la que deseemos responder, ya que ese modelo genérico deberá adaptarse como si fuera un traje de sastre a los distintos tipos de violencia o formas de violencia que deseemos evitar como lesiones físicas o psicológicas, leves o graves, que responden a conductas aisladas o a cronificación de la violencia, a la agresión sexual caracterizada por el objetivo final de dominio o a la agresión sexual con el objetivo final de satisfacción de instintos, etcétera. Pudiendo utilizar para ello tanto las diferentes formas forenses de la violencia, las subescalas de la Conflict Tactis Scale de Strauss, o cualquier otra forma de clasificación diferenciadora de las diferentes formas de la violencia de género.
- Una variable de gran importancia para tener en cuenta en el diseño de un modelo de actuación o intervención también será el tiempo y la intensidad de la respuesta y que puede ser:
– Dependiendo de la urgencia que se requiere para la respuesta
– Dependiendo del tiempo que debe permanecer activa la respuesta
– Dependiendo de la intensidad que se solicita de esa respuesta
- Otra variable de gran trascendencia que puede incluso suponer un cambio nuclear en la dirección o elección del modelos operativo son las características geosociales, culturales, sociedades de origen, etcétera. de los individuos protagonistas del drama (MODELOS ESPECIFICOS). Por ello, para conseguir una máxima eficacia y eficiencia el modelo de intervención debe adaptarse a los subgrupos afectados por la violencia de género:
– Recursos y ambiente económico.
– Integración en entorno familiar y social.
– Inmigración de supervivencia, secundaria o de mejora, y vacacional o lúdica.
– Simetría o asimetría del origen de ambos miembros de la pareja.
– Culturas, normas y etnias específicas.
– Origen en sociedades no evolucionadas.
– Rural y urbana, con especial eferencia en este caso a los grados de acceso a la respuesta social de ambos lugares.
– Situaciones de discapacidad y dependencia de cuidadores pareja.
– Etcétera.
- Otra referencia de adaptación de los modelos de trabajo a los diferentes objetivos que en cada momento, en cada situación o en cada contexto pueden ser necesarios (MODELOS ESPECIALIZADOS). Entre estos objetivos diferentes que requieren modelos adaptados podemos encontrar objetivos asistenciales sociales, sanitarios, policiales e incluso de la Administración de Justicia, y podremos pensar en objetivos como:
– Evitar victimizaciones secundarias o terciarias de la víctima.
– Proteger y evitar nuevas agresiones y riesgos de feminicidio tanto a la población que ha acudido a buscar una respuesta social en la Administración de Justicia como para aquélla que permanece en silencio.
– Valoración de riesgo objetivo en los procedimientos penales
– Favorecer la toma de decisiones de medidas provisionales.
– Decidir planes de intervención y actuación específica sobre el agresor
– Ayudar a la toma de decisiones civiles en los procedimientos por violencia de género
– Decidir eventuales limitaciones a la responsabilidad penal
– Actuaciones directas de reeducación y/o tratamiento de los agresores en el entorno de Instituciones Penitenciarias (IIPP) tanto en los Centros de Prisión como en los Centros de Inserción Social dependientes de IIPP.
– Actuaciones de reeducación e incluso intervención positiva sustitutoria en casos de reatribuciones del verdadero riesgo en el caso de las mujeres en situación de incapacitación para tomar decisiones de protección.
- Una variable de enorme importancia es la accesibilidad de la sociedad al conocimiento de la violencia de género, a la mujer víctima de violencia de género y a la posibilidad de medir el riesgo, y finalmente a la posibilidad de adoptar las medidas de protección eficaz (MODELOS DE ACCESIBILIDAD A LA VICTIMA). No tienen nada que ver el modelo de intervención en violencia de género cuando la mujer víctima tiene conciencia de riesgo, que en aquellos otros casos en que esa violencia permanece silenciosa y oculta. Pero también es un caso diferente que requiere una respuesta específica la de la víctima que poseyendo esa conciencia de riesgo justifica la no denuncia por muy diferentes causas en las que en nuestros trabajos hemos encontrado:
– Procesos de reatribución, utilizando la imagen de la expectativa, de lo que a la mujer le gustaría que sucediera, como realidad actual sustituyendo a la realidad del riesgo.
– Ambivalencia como consecuencia de la seducción y de la conducta variable de relación de pareja del agresor.
– Conducta agresiva selectiva contra la pareja, versus padre ejemplar y trabajador incansable.
– Dependencias económicas, de relaciones de amistades comunes, de domicilio, etcétera.
- Y, finalmente, otra opción posible de crear modelos operativos complementarios al modelos global básico y que fueran eficaces en la protección y evitación de nuevas agresiones y/o de riesgo de feminicidio de pareja, sería el análisis de las razones por las que no se han conseguido evitar los que ya han sucedido, para posteriormente utilizar esa experiencia en el diseño de planes de respuesta. Llamaremos MODELOS DE EVITACIÓN a este método de análisis de los escalones susceptibles de intervención y que son necesarios en los caminos que llevan a la muerte o a la agresión reiterada.
PROPUESTA*:
Si la realidad de la violencia de género es tan compleja que ningún modelo es capaz de contenerla en su totalidad, parece que sería posible desarrollar variaciones de los modelos comunes o básicos que se adapten a los aspectos de esa complejidad laberíntica de la violencia de género.
MODELOS ESPECÍFICOS
MODELOS ESPECIALIZADOS
MODELOS DE ACCESIBILIDAD A LA VÍCTIMA
MODELOS DE EVITACIÓN




4. PARTE SEGUNDA: «MODELOS ESPECÍFICOS»
El Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género aprobado por acuerdo en Consejo de Ministros con fecha 15 de diciembre de 2006 introduce un apartado dedicado a la adaptación a poblaciones de especial vulnerabilidad a través de una atención especial a:
- Mujeres con discapacidad
- Mujeres del mundo rural
- Mujeres inmigrantes
- Mujeres pertenecientes a etnias minoritarias
Con base en lo anterior, este trabajo realiza un revisión general de los grupos de riesgo o poblaciones de especial vulnerabilidad e intenta detectar si existen hallazgos relacionados con determinados grupos de riesgo que también presenten características específicas con el fin de valorar si es necesario desarrollar modelos específicos de actuación que se adapten a esas nuevas realidades y que complementen el actual modelo global único de respuestas
Por otra parte, el Justicia de Aragón en su encargo del informe-propuesta que indica expresamente la realización de un estudio específicos sobre la población inmigrante, y por criterios de prevalencia que luego veremos se aborda específicamente un estudio específico comparativo sobre la violencia de género (agresión física no mortal y feminicidio de pareja) padecido por la mujer inmigrante con respecto a la población española.
4.1. Estudios de características específicas para la inmigración
4.1.1. LAS DIFERENCIAS EN LOS DATOS DEL FEMINICIDIO DE PAREJA
Con base en los datos de frecuencia de muerte y agresión doméstica entre población inmigrante se han confrontado las muestras de muertes y agresiones sobre personas de nacionalidad extranjera y las que afectaban a población española.
La primera diferencia que se observa es que entre las mujeres extranjeras víctimas de feminicidio de pareja prácticamente no existen víctimas de más de 60 años. Este dato se explica suficientemente por la juventud de la inmigración en España, cuya prevalencia de mujeres de más de más 60 años es mínima relativamente.
La segunda diferencia observada la encontramos cuando estudiamos los homicidios domésticos que no son de pareja ya que exclusivamente aparecen muertes en relación de pareja, sin existir otras muertes domésticas de padres a hijos, o hijos a padres. Este hallazgo no requiere otra explicación que la escasa prevalencia de familias completas entre las personas extranjeras en España, también debido a la juventud de España como país receptor de inmigración.
En nuestro estudio preliminar sobre feminicidios de pareja pudimos comprobar unas cifras de víctimas extranjeras muy por encima de lo esperable ya que:
La víctima o el homicida no son españoles
| 81 sobre 223 = 36% |
| La víctima no es española | 68 sobre 223 = 31% |
| El homicida no es español | 63 sobre 222 = 28% |
| Tanto la víctima como el homicida no son españoles | 46 sobre 222 = 23% |
Estos resultados son congruentes con las cifras oficiales de mujeres inmigrantes fallecidas a manos de su pareja o ex pareja. Podemos ver que, hemos pasado de un porcentaje de un 14% en el año 1999, al 39,44% del año 2007, y al actual 47,17% del periodo del 2008 hasta el 21 de octubre:
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 Fecha de corte el día 21 de octubre de 2008. |
14% | 15,25% | 20% | 26% | 14,08% | 24,29% | 31,48% | 29,41% | 39,44% | 47,17% |
Diagrama de evolución de porcentaje de víctimas extranjeras de feminicidio de pareja Estadísticas de violencia contra la mujer editadas on-line por el Instituto de la Mujer de 1999 a 2008 (en revisión continua):
http://www.mtas.es/mujer/mujeres/cifras/violencia/muertes_tablas.htm :

Diagrama de de evolución de número de víctimas de feminicidio de pareja y diferencia entre españolas y extranjeras Estadísticas de violencia contra la mujer editadas on-line por el Instituto de la Mujer de 1999 a 2008 (en revisión continua):
http://www.mtas.es/mujer/mujeres/cifras/violencia/muertes_tablas.htm :

Una primera lectura de estos datos parece dirigirse a que existe una evolución progresiva de la muerte homicida de la mujer inmigrante a manos de su pareja o ex pareja. Sin embargo se estudiamos la evolución de la prevalencia por millón de habitantes, y comparamos estas cifras con la tabla anterior, podemos ver cómo existe una prevalencia real mantenida lo que nos sitúa en un aumento de homicidios de mujer que resulta paralelo al aumento de la población mujer inmigrante.
Tasa de víctimas por millón de habitantes Estadísticas de violencia contra la mujer editadas on-line por el Instituto de la Mujer de 1999 a 2008 (en revisión continua):
http://www.mtas.es/mujer/mujeres/cifras/violencia/muertes_tablas.htm :
 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Extranjeras | 18,94 | 19,89 | 13,77 | 13,98 | 8,00 | 11,90 | 9,78 | 10,37 | 13,18 |
| Españolas | 2,13 | 2,47 | 1,77 | 1,82 | 2,99 | 2,59 | 1,80 | 2,32 | 2,05 |
Situando el número de víctimas con el progresivo aumento del colectivo de inmigrantes podremos ver que se mantiene una prevalencia por millón muy superior al de la víctima española (prevalencia media de 13.312 por millón en casos de extranjeras, por una prevalencia media de 2.216 en casos de víctimas españolas) ya que porcentualmente por cada mujer española muerta encontramos 6 extranjeras muertas a manos de su pareja o ex pareja a partir de la población real de cada una de las muestras.
Diagrama de evolución anual de porcentaje de víctimas extranjeras de feminicidio de pareja
| Diagrama de evolución anual de víctimas extranjeras por millón de mujeres inmigrantes |
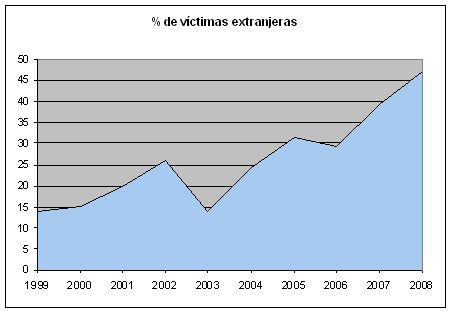 | 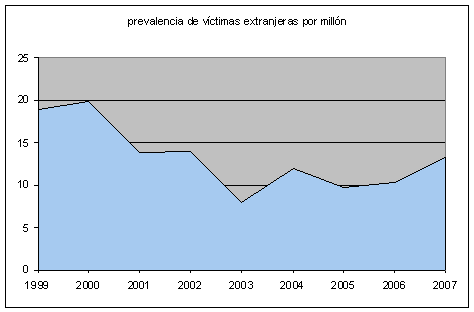 |
Diagrama de comparativa de feminicidas de pareja por millón de habitantes:

Con respecto al periodo de tiempo entre la agresión doméstica denunciada y el feminicidio de pareja y a partir de la idea la comprobación en esta fase preliminar de un posible proceso cognitivo-emocional en el homicida que se construía sobre una idea generadora de ansiedad, susceptible de provocar miedo, riesgo o desafío en el comida, y ligada específicamente a la continuidad y reiteración del estímulo y, también, la intensidad emocional del mismo ya que estaba ligada a la relación personalísima de pareja se plantea conocer el periodo de tiempo de este proceso cognitivo-emocional.
Se han cruzado los datos de edad de homicida con las edades de agresores domésticos de la muestra de agresiones físicas sin riesgo de muerte no domésticos eliminado los casos de víctimas de más de 60 años. Si bien no hay duda de la insuficiencia estadística de ese dato para generar datos actuariales válidos, se insiste en la posibilidad de evaluar dicho periodo de tiempo como construcción del proceso cognitivo emocional.

Los resultados han sido que mientras en el feminicidio de españolas existía una diferencia de medias que oscilaba modalmente entre los 8 y los 12 años, en el caso de la muestra extranjera de feminicidio y agresión denunciada el intervalo de edad entre grupos modales era mucho menor, ya que se situaba en un tiempo medio de 3 años. Si concediéramos valor orientativo a este dato sería posible pensar que el tiempo de desarrollo cognitivo emocional del agresor inmigrante y posteriormente homicida es mucho menor que e el caso del español agresor y posteriormente homicida.
4.1.2. LOS DATOS EN LA AGRESIÓN NO MORTAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Al revisar los datos de la violencia de género «no mortal» en nuestra casuística que afecta a la mujer extranjera, y si bien no tenemos datos estadísticamente válidos, se comprueba una enorme progresión en los últimos cinco años que en el término de Zaragoza ha llegado a multiplicarse por tres.
Una primera lectura parece dirigirnos a un aumento de la violencia de género en el colectivo de mujeres extranjeras, pero al revisar la población inmigrante en Zaragoza, podemos comprobar cómo la prevalencia real por millar de habitantes sigue unas cifras parecidas.
Con respecto a datos de otras comunidades autónomas, destacamos el trabajo realizado por Enrique Echeburúa y su equipo (en prensa Echeburúa E., Fernández-Montalvo J., Corral P. (2008). Predicción del riesgo de homicidio y de violencia grave en la relación de pareja. Instrumentos de evaluación del riesgo y adopción de medidas de protección. Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia. Serie Documentos. Valencia. En prensa. ) cuando destaca: «En cuanto a los datos demográficos, hay algunas diferencias entre los agresores que han cometido conductas de violencia grave contra la pareja y los que han llevado a cabo conductas menos graves. En este punto la nacionalidad es el aspecto más significativo. Así, los agresores inmigrantes extranjeros, sobre todo latinoamericanos y africanos, tienden a cometer con más frecuencia delitos graves (36%) que los agresores de nacionalidad española (26%) (chi cuadrado=8,9; p<0,01) (Tabla 4). Lo mismo ocurre respecto a las víctimas, en donde los casos de gravedad se dan con más frecuencia en las mujeres inmigrantes extranjeras (32%) respecto a las españolas (26%) (chi cuadrado=4,15; p<0,05) (tabla 5).
Un aspecto muy significativo es la sobrerrepresentación de agresores y víctimas extranjeros inmigrantes (sobre todo, latinoamericanos y africanos), que supone una tasa siete veces mayor que la que sería esperable en función de su peso demográfico en el País Vasco. Ello no obsta para señalar que la mayor parte de los casos estudiados (el 72%) tienen nacionalidad española. La mayor vulnerabilidad de las víctimas extranjeras puede estar ligada, por un lado, a pautas culturales (especialmente en el caso de las víctimas latinoamericanas) y religiosas (especialmente en el caso de las víctimas musulmanas) respecto a la relación de pareja en sus países de origen y, por otro, a la falta de apoyo familiar y social».
Y resume finalmente: «... en la población extranjera inmigrante hay más violencia y, además, más grave que en la población de nacionalidad española».
4.1.3. ANÁLISIS DE IDEAS CONDUCTORAS
Se encuentra una relación significativa entre SARA- (ausencia de peligrosidad doméstica previa) y velocidad asimétrica, lo que cabe interpretar este factor como desencadenante de homicidio entre inmigrantes incluso sin violencia doméstica previa.
|
| Coeficiente C | Chi cuadrado | Significación 0.05 | Significación 0.001 |
| Velocidad asimétrica | 0.23 | 12.48 | * | * |
Una vez discriminados el subgrupo de más de 60 años, y centrados en la violencia de pareja podemos comprobar que no hay diferencia relevante entre las motivaciones de las muertes homicidas domésticas de extranjeras con respecto a las que encontramos entre las españolas, a excepción de una idea que hemos llamado «velocidad asimétrica de adaptación a la sociedad Explicación del calificador «velocidad asimetrica»
La versatilidad laboral de la mujer inmigrante en la sociedad española a través de labores de ayuda en el hogar de parejas españolas en las que los dos trabajan, y, la aceptación social de este trabajo por la sociedad española les coloca en un plano de servicio muy considerado y facilita su inmersión en la misma.
Por el contrario, en el otro lado de la pareja, el marido no consigue esta introducción fácil en el mercado laboral, ni tampoco su aceptación por la sociedad que recibe la inmigración. Además se acompaña de la pérdida parcial de elementos nucleares que, desde un punto de vista menos progresista, son nucleares para el cabeza de familia.
Esta «velocidad asimétrica de adaptación a la sociedad en las parejas inmigrantes» comienza siendo una diferencia pequeña pero, en poco tiempo, provoca dos realidades tan diferentes que, en muchos casos llegan a protagonizar incluso casos de muerte homicida que, en algunos casos se siguen de intentos reales de suicidio de suicidios consumados.
Esta velocidad asimétrica de los miembros de la pareja, se une con una disminución de los factores que llamaremos de inhibición o control de la violencia, como es la expectativa de futuro, la adaptación a un plan social, el entorno inmediato que actúa como soporte de apoyo, etc. Lo que condiciona un mayor número de agresiones que el que sería esperable por la población afectada.
».
En la valoración del ítem 42 de la entrevista VaR-ViG (Valoración de Reatribución en la Violencia de Género) relativo a la pregunta ¿por qué cree usted que le agredió? ¿Qué motivos cree usted que tiene la persona que le agredió para agredirle? ¿Qué dice la persona cuando le agrede?, así como los relativos a las preguntas a la víctima sobre la persona agresora hemos comprobado datos diferentes de la víctima española Informe del Secretario General de las Naciones Unidas A/61/122 (6 de julio de 2006): Resalta en su párrafo 216 la importancia de los datos cualitativos: ...En contraste con los métodos de investigación cuantitativos, que producen una información que puede ser presentada numéricamente, los métodos cualitativos reúnen información que se presenta principalmente mediante narraciones, citas textuales, descripciones, listas y estudios de casos.
En el párrafo siguiente, el 217, dice: los métodos cualitativos son necesarios para complementar las encuentras cuantitativas, por ejemplo, para comprender las complejidades y matices de las experiencias ... Los métodos cualitativos pueden ser utilizados para estudios de fondo, así como para evaluaciones rápidas, y son particularmente apropiados para las investigaciones exploratorias o para cuando una cuestión se está estudiando por primera vez.:
- La presencia del alcohol en ratios muy elevados y casi generalizados.
- El estado de sobreactivación permanente del inmigrante.
- La aparición emergente del pago periódico de la hipoteca como un problema esencial al que se añade que los gastos son asumidos por la mujer en una dejación de funciones básicas económicas por parte del hombre en una inversión de los papeles familiares anteriores a la inmigración. Aparece una sustitución del rol del hombre por la mujer como sustentandora económica de la familia (inversión de papeles originales)
- Todo lo anterior tiene una especial trascendencia al hablar de velocidad asimétrica en la agresión, en la que aparece como motivos de la agresión el deseo compulsivo del agresor por el retorno al país de origen y que no es aceptado por la mujer.
- También muy unido a las anteriores causas aparece la falta selectiva de expectativa laboral del hombre, contraria a la de su mujer, menos preparada y formada en el país de origen. Y la aparición del deseo del hombre de retrotraer la evolución de la pareja incluso volviendo a su país de origen.
- Otra de las motivaciones específicas en la inmigración es la existencia de otras parejas en el lugar de origen que se compatibilizan con la nueva pareja en España, bien sea de su nacionalidad, otra nacionalidad o española.
- Cuando se pregunta sobre periodos de tiempo como pareja, se unen comentarios de hace mucho tiempo a unos pocos meses reales de pareja, trasladando al entrevistador una apariencia de rapidez adolescente en procesos cognitivos emocionales de pareja. Parecen utilizar referencias de «toda la vida» para referirse al tempo real que llevan inmigrados.
- Unida a esta motivación específica de la inmigración, aparece una disminución de los factores inhibidores relacionados con las expectativas de integración social, y un aumento del consumo de alcohol como elementos facilitadores.
- También es notoria la respuesta histriónica reflejo de una cultura o de una forma de relación social
- NOTA MUY IMPORTANTE: Un error grave es realizar una generalización del grupo de la inmigración, cuando debemos considerar los aspectos subgrupales e individuales de cada una de las personas incluidas en este colectivo:
– Diferencia de inmigración de supervivencia, primaria o básica de otros grados de inmigración de necesidad menos vital.
– Las diferencias por nacionalidades, ritos, religiones, costumbres, etcétera aparece también de forma relevante, y adquiere un papel protagonista en casos de parejas de diferente nacionalidad.
– Especial importancia en el ítem anterior ocupa la religión islámica del agresor, que adquiere una especial relevancia en casos de parejas de diferente nacionalidad y religión.
– Nivel de recursos y competencias profesionales y sociales.
– Nivel de integración en subgrupos estables.
– Historia, psicopatología y/o vulnerabilidad previas que se agrava a consecuencia de la inmigración como estresor grave, fundamentalmente en casos de inmigración de supervivencia.
– Grado de factores facilitadores y de barreras en el desarrollo social, incluyendo la suerte como un elemento esencial en estos casos.
- Y, finalmente, es conveniente reflexionar que el paso del modelo privado de la violencia de género al modelo publico como enfermedad social inaceptable y que en España ha tardado una generación completa, lo estamos pidiendo a los inmigrantes cuando ponen sus pies en nuestra tierra.
4.1.4. DISCUSIÓN SOBRE EL MODELO ESPECÍFICO PARA LA INMIGRACIÓN
A partir de los datos anteriores parece necesario abordar una adaptación de los modelos de prevención de riesgo en el colectivo de inmigrantes en la que posiblemente la información a estas parejas de inmigrantes de lo que puede suceder, y la promoción de una formación del inmigrante hombre en los sectores laborales más necesitados de mano de obra, fueran unas líneas adecuadas.
Pero incluso hemos podido comprobar enromes diferencias y deberán separarse muchos aspectos que resultan específicos y diferenciadores dentro de ese calificativo global de inmigración. Será necesario seleccionar subgrupos dentro de esa inmigración que requerirán actuaciones también a medida.
Los primeros resultados apuntan a diferentes modelos de trabajo adaptados a casos de:
- Naturaleza similar o distinta del agresor y de la víctima.
- Inmigración laboral primaria o de supervivencia; inmigración laboral secundaria o cualificada; extranjeros en situación vacacional o lúdica; residente habitual.
- Pareja anterior a la inmigración; pareja creada tras la inmigración.
DATOS DIFERENCIADORES MÁS RELEVANTES DE LA VIOLENCIA DE GENERO EN INMIGRACIÓN*:
EN EL FEMINICIDIO DE PAREJA:
Por cada mujer española muerta encontramos 6 extranjeras muertas a manos de su pareja o ex pareja a partir de la población real de cada una de las muestras.
Los periodos de tiempo de paso del agresor a homicida parece ser mucho menor en la población inmigrante ya que mientras en la población española se sitúa aproximadamente entre los 8 y los 12 años, en el caso de la muestra extranjera de feminicidio y agresión denunciada el intervalo de edad entre grupos modales era mucho menor, ya que se situaba en un tiempo medio de 3 años.
EN LA AGRESIÓN NO MORTAL:
Existe una sobrerrepresentación de víctima extranjera sobre españolas en agresiones no mortales, y también agresiones graves.
La presencia del alcohol en ratios casi generalizados y muy por encima de la población española.
El estado de sobreactivación permanente del inmigrante.
La aparición emergente de la hipoteca en un % mucho mayor que en los casos de violencia de género en la población española.
De nuevo, como en el feminicidio de pareja y en periodos de tiempo similares a la violencia de género entre parejas muy jóvenes españolas, aparecen periodos mucho más cortos de tiempo en la adquisición de relaciones de pareja en las que el agresor no admite una ruptura no aceptada.
Respuestas muy diferentes según diferentes procedencias de inmigración
Diferencias entre inmigración primaria o de supervivencia, con la secundaria o de mejor, o la lúdico/vacacional.
EN LAS MOTIVACIONES O EXPLICACIONES DE LA VIOLENCIA:
La velocidad asimétrica de adaptación a la sociedad entre los dos sexos.
La existencia de otras parejas sentimentales en el lugar de origen, que se compatibilizan con la nueva pareja en España
Especial importancia en la religión islámica del agresor, fundamentalmente en parejas de otras procedencias y religiones, con actuaciones específicas de conductas de patria potestad de hijos con gran poder de desequilibrio emocional de la víctima.
4.2. Otros modelos específicos
En los planes actuales de sensibilización y prevención aparecen contempladas de forma expresa la existencia de situaciones de especial vulnerabilidad como son las mujeres con discapacidad, mujeres del mundo rural, mujeres inmigrantes o mujeres pertenecientes a etnias minoritarias, y la necesidad de una atención especial a dichos colectivos.
4.2.1. MUJERES CON DISCAPACIDAD
En nuestra muestra hemos localizado feminicidios de pareja casi exclusivamente sobre mujeres con elevados niveles de discapacidad entre una población muy específica que es la de edad avanzada, igual o mayor a 65 años.
Característica común de estas muertes homicidas es que raramente se ven precedidas por agresiones anteriores, siendo pues una muerte que permanece silenciosa frente a la sociedad. Son homicidios en parejas de más de 60 años que se caracterizan mayoritariamente por ser considerados como inexplicables e inesperados por el entorno social más cercano al aparecer la muerte como la primera conducta agresiva.
Este silencio requiere de una específica consideración para elaborar planes de prevención tan especiales que nos permitan acercarnos a esas realidades y esos riesgos antes de su primera manifestación violenta.
En el análisis de las motivaciones es posible encontrar homicidios de pareja, llevados a cabo por cuidadores únicos hombres seniles a la mujer, en parejas de edad de más de 60 años con una idea conductora protagonizada por la falta de expectativa y de futuro ligada a la enfermedad crónica y muy discapacitante de la mujer. En los 22 casos revisados son en relación de cónyuge.
En la descripción de las edades de víctima y homicida se tratan de homicidas mayores de 60 años, que cuidan en solitario a mujeres mayores de 60 años. En muchas ocasiones se rompe la tendencia actual en las parejas españolas mayores de 60 años de que el hombre suele tener mas edad que la mujer, hallazgo que es compatible con que habitualmente por una edad habitualmente mayor del marido sobre la mujer en los matrimonios que provoca que habitualmente los cuidados sean los hombres. La edad media de las víctimas es de 75,72 años, mientras que el del homicida hombre es de 75,45 años.
Estas muertes homicidas se siguen una conducta de aceptación de lo sucedido como inevitable (entregarse y/o no huir) o de suicidio ampliado (suicidio y/o conducta suicida sin control del resultado). 20 casos de los 22 de conducta sin evitación versus un solo caso con huida elaborada (con 74 años) y otro con autolesionismo instrumental (89 años). 12 de esos 22 casos se han seguido de intento claro de suicidio o suicidio consumado del homicida resultando pues una conducta de suicidio ampliado.
Exclusivamente aparecen comentarios de los allegados de conocer que el hombre mayor había llegado a un agotamiento de sus posibilidades de asumir esta situación.
Este dato contrasta fuertemente con que no hemos encontrado ningún caso en que el cuidador homicida sea mujer y el cuidado sea el hombre. Si existieran casos de mujeres cuidadoras homicidas, aunque fueran menos que los de los hombres, podríamos pensar que se debiera a la propia prevalencia en el homicidio/suicidio que hemos encontrado del sexo varón con relación al sexo mujer.
Con base en estos datos, y en que (a) no existe un contenido expreso de violencia doméstica de base; (b) la inexistencia de muertes homicidas llevadas a cabo cuando la cuidadora senil es mujer; y (c ) la comprobación de problemas crónicos graves de salud con gran limitación de expectativas futuras de cambio o mejoría en la víctima; Una explicación congruente y consistente con esa realidad parece situar el culpable último de esa muerte homicida posiblemente en la falta de competencias suficientes del hombre como cuidador final de su pareja mujer.
NOTA: Si estos resultados se confirmaran
- Para romper el silencio:
– 1.ª Que, en todos los casos de hombres cuidadores únicos de su pareja que esté afectada por una alta discapacidad o que padezca una patología que altere profundamente, la red sanitaria asistencial, a través de los Médicos de Atención Primaria y/o Trabajadores sociales, y utilizando las consultas habituales que estas personas realizan en sus centros sanitarios, lleve a cabo un seguimiento sencillo y centrado en:
* Comprobar si aparecen creencias de pérdida de expectativas en el hombre cuidador senil y/o el agotamiento de sus competencias como cuidador.
* Valorar el grado de evolución de la posible evolución de esas creencias con especial referencia a si aparecen en grado de rumiación perseverante/obsesión.
* Comprobar si existen factores de cambios biográficos como podría ser: agravaciones del estado (salud o discapacidad) de la persona cuidada o del cuidador y/o alteraciones de aspectos domésticos como vivienda, aspectos económicos, etc.
– 2.ª Que los familiares y allegados que tengan conocimiento de una situación como la relatada, lo ponga en conocimiento de la red de Trabajo o Asistencia Social para una evaluación periódica.
- Con respecto a la situación de «hombre cuidador único senil de mujer con alto grado de discapacidad»:
– 1.ª La prevención genérica se sitúa obligatoriamente en considerar estas situaciones como un objetivo prioritario de la Ley de Dependencia, y ser abordadas con urgencia, de forma que se garantice un apoyo cotidiano real a estas parejas y un plan de mejoramiento de las «competencias para el hombre mayor como cuidador de su mujer».
– 2.ª Favorecer y reforzar actividades extradomésticas del cuidador que generen alternativas cognitivas satisfactorias diferentes de la creencia de la falta de expectativas domésticas.
4.2.2. MUJERES CUIDADORAS ÚNICAS DE PAREJA CON DETERIOROS COGNITIVOS
Como ya hemos comentado al investigar las discapacidades de la víctima y las edades de víctima y homicida hemos comprobado la existencia de feminicidios de pareja en los que la víctima, mujer mayor muere a manos de la pareja a quien está cuidando.
En la muestra estudiada de homicidios domésticos aparecen 12 casos de actos homicidas y conducta tras los hechos del homicida de no huir (pero con características específicas de seguir con el cuchillo en la mano, o con la televisión encendida, sin conducta activa de entregarse, en hombres cuidados por cuidadora mujer única senil.
Las muertes se corresponden con la siguiente descripción: esposo mata violentamente a su mujer, cuidadora única, sin que existan comentadas agresiones previas ni denuncias (posiblemente por no existir conciencia de riesgo ya que este deterioro parte de una persona normal no agresiva, y evoluciona progresivamente con escalones, dando lugar a un deterioro de la conducta que parece como una mayor brusquedad, agresiones sin finalización ni recuerdo posterior de las mimas, dirigida a sus cuidadores, etc.) y tras la muerte aparece una conducta pasiva de no huir, y no aparecen llamadas para avisar sobre lo realizado ni entregarse.
Se trata de homicidios de pareja, realizada por hombres seniles a su mujer que actúa como cuidadora única, en parejas de edad de más de 60 años, coincidente con una conducta agresiva posiblemente poco relevante con anterioridad y protagonizada por una patología de disfunción orgánica análoga al del deterioro cognoscitivo senil de origen vascular.
Existe silencio, porque la mujer cuidadora considera a su marido como incapaz de hacerle daño, basándose en razones de imposibilidad física por su aparente debilidad, porque «era» un hombre educado y amable y nunca había hecho una conducta agresiva cuando estaba bien, porque «es imposible». Y esa idea la comparte todo su entorno familiar cercano.
Un hombre débil físicamente, en situación de deterioro cognitivo, que tiene reacciones o conductas bruscas y agresivas, puede desarrollar suficiente fuerza como para matar en un momento dado, aun cuando nunca lo hubiera hecho antes de que apareciera ese deterioro.
NOTA: Si estos resultados se confirmaran
- Para romper el silencio:
– 1.ª Que se oferte selectivamente a las mujeres cuidadoras únicas de hombres con deterioro cognitivo con conducta brusca agresiva la información del riesgo específico.
– 2.ª Que los familiares y allegados que tengan conocimiento de una situación como la relatada, lo ponga en conocimiento de la red de Trabajo o Asistencia Social para conseguir el apoyo externo necesario para la cuidadora referida.
– 3.ª Que los profesionales de la Atención Sanitaria o Social que tengan conocimiento de estas posibles situaciones lo pongan en conocimiento de la red de Trabajo o Asistencia Social para conseguir el apoyo externo necesario para la cuidadora referida.
- Con respecto a la situación de «mujer cuidadora única senil de hombre con elevado deterioro cognitivo con conductas bruscas agresivas»:
– 1.ª La prevención genérica se sitúa obligatoriamente en considerar estas situaciones como un objetivo prioritario de la Ley de Dependencia, y ser abordadas con urgencia, de forma que se garantice un apoyo cotidiano real a estas parejas.
– 2.ª Que se oferte selectivamente a las mujeres cuidadoras únicas de hombres con deterioro cognitivo con conducta brusca agresiva la conveniencia de realizar conductas mínimas de autoprotección
– 3.ª Favorecer y reforzar actividades extradomésticas que generen alternativas cognitivas satisfactorias a la mujer cuidadora.
4.2.3. MUJERES JÓVENES
Sin datos suficientes para una valoración. Sin embargo aparecen como especiales apuntes:
- Velocidad rápida y elevada intensidad en la interacción cognitivo-emocional
- Normalidad del consumo de drogas especialmente de la cocaína, y creencia también de normalidad sobre los efectos peligrosos de ese consumo de drogas
- Mayor prevalencia de la baja tolerancia a la frustración y baja autoestima en la juventud actual con aspectos que deberán ser revisados y estudiados con más profundidad
NOTA IMPORTANTE: Parecería conveniente realizar un estudio específico relativo a esta variable.
4.2.4. MUJERES DE ETNIAS MINORITARIAS
Sin datos suficientes para una valoración.
NOTA IMPORTANTE: Parecería conveniente realizar un estudio específico relativo a esta variable
4.2.5. MUJERES DEL MUNDO RURAL
Sin datos suficientes para una valoración.
NOTA IMPORTANTE: Parecería conveniente realizar un estudio específico relativo a esta variable
4.2.6. DISCUSIÓN SOBRE OTROS MODELOS ESPECÍFICOS
DATOS DIFERENCIADORES MÁS RELEVANTES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN OTROS COLECTIVOS*:
EN EDADES AVANZADAS Y DISCAPACIDAD:
Especial referencia a mujeres discapacitadas al cuidado de cuidador único que es pareja hombre.
Mujeres mayores, parejas y cuidadoras únicas de hombres con deterioros cognitivos ligados a edad avanzada.
EN EDADES JOVENES:
Se destaca por su importancia lesiva la valoración del consumo de drogas especialmente de la cocaína como «normal» por las víctimas, y la creencia también de «normalidad» sobre los efectos peligrosos de ese consumo de drogas.
3.7. Valoración de los resultados
Como hemos visto en los apartados anteriores, la revisión forense de los modelos actuales, fundamentalmente del modelo actual operativo supone que si bien se ha realizado un enorme salto en la respuesta social frente a la violencia de género, el modelo actual parece insuficiente en tanto en cuanto siguen persistiendo datos relevantes como son:
- Las especiales características de la violencia de género en grupos de riesgo específicos parecen dirigirnos a la necesidad de complementar el modelo global único de intervención con modelos específicos o adaptados a esas diferentes realidades de riesgo de violencia de género.
– La existencia de colectivos de especial problemática, fundamentalmente entre la población inmigrante en las que las cifras que afectan a las mujeres españolas aparecen multiplicando por 7 las cifras de feminicidios de víctimas españolas y, por 6 las de agresiones son mortales, y en mayor frecuencia la de agresiones con lesiones graves.
– La comprobación de otros colectivos que presentan unos riesgos muy específicos como son:
* Mujeres discapacitadas al cuidado de cuidador único que es pareja hombre.
* Mujeres mayores, parejas y cuidadoras únicas de hombres con deterioros cognitivos ligados a edad avanzada.
* Mujeres jóvenes.
PROPUESTA*:
Es indudable que las características geosociales, culturales, sociedades de origen, etcétera. de los individuos protagonistas del drama pueden ser una variable de gran trascendencia que puede incluso suponer un cambio nuclear en la dirección o elección de modelo de respuesta frente la violencia de género.
Se trataría de MODELOS ESPECIALIZADOS SEGÚN EL GRUPO DE RIESGO y podríamos encontrar adaptaciones del modelo genérico a grupos de riesgo rurales, edades avanzadas, edades jóvenes, personas discapacitadas, inmigración.
De forma especial y entre todos ellos, por encargo de el Justicia de Aragón y por la prevalencia estadística de la victima inmigrante en la violencia de género, se abordan en este libro los primeros pasos para el diseño de un MODELO ESPECIFICO ADAPTADO A LA INMIGRACIÓN.
5. PARTE TERCERA: «MODELOS ESPECIALIZADOS»
Necesidad de los modelos especializados
En tanto en cuanto existen eslabones diferentes de respuesta social que, a su vez, responden a objetivos que son diferentes (asistencial, sanitario, policial, justicia, etc.) es necesario definir con mayor precisión cada uno de esos modelos.
Podríamos intentar resumir en un esquema de trabajo simple los distintos papeles que cada cadena de respuesta social protagoniza un determinado ámbito, si bien también se nutre, acepta e introduce lo actuado por otras cadenas y, a su vez, retroalimenta al resto de las cadenas que forman parte de la respuesta global de la sociedad completa:
Como podemos ver en este esquema, no existe un objetivo común, ni un trabajo único de todas las diferentes cadenas de respuesta sino que existe una especialización que requiere de métodos y formas de trabajo diferentes que deben ir acompañados de una gran coordinación para cumplir el objetivo final de minimizar la VG y controlar sus consecuencias.
Con base en el contexto forense de elaboración de este trabajo parece posible intentar definir un modelo complementario en la Administración de Justicia. Para ello se propone un modelo de la Administración de la Justicia, al que llamaremos «MODELO ESPECIALIZADO MULTIAXIAL FORENSE», que se caracteriza por su posible uso en el procedimiento judicial con la doble función de garantizar la tutela de la víctima y los derechos del imputado, a través de una revisión multifactorial de la violencia de género, tenga el objetivo de convertirse en un modelo operativo eficaz para un entorno específico que es la Admón. de Justicia.
5.1. Propuesta «Modelo Multiaxial Forense»
Hablamos de modelos multiaxial en tanto en cuanto su arquitectura debe responder a diferentes intereses u objetivos, que llamamos ejes, y forense por cuanto debe asumir tanto el valor de prueba científico (fiabilidad, validez y sensibilidad) como la de ser trasportado al procedimiento lo que supone una carga de evidencia suficiente.
Entre estos ejes podemos destacar:
- Eje de evidencia
- Eje de interés legal
- Eje de práctica jurídica
EJE DE EVIDENCIA
En la fase preliminar del estudio pudimos comprobar que un 16% de los feminicidios encontrábamos (a) una peligrosidad genérica previa del homicida, (b) que otro 22% no poseía esta peligrosidad genérica pero existían antecedentes de heteroagresividad doméstica, (c) que un 62% parecía no poseer una peligrosidad anterior relevante, que (d) en un 10 ó 15% se podía detectar una agravación o desequilibrio de la situación de agresiones anteriores, y (e) en prácticamente todos los grupos aparecían hallazgos relevantes de procesos cognitivo-emocionales de los homicidas, desarrollados alrededor de ideas protagonistas generadoras de ansiedad relacionadas con la pareja que podía crecer en su intensidad y generalización en el homicida al responder a un estímulo reiterado (prolongación de la relación de pareja) y obedecer a creencias profundas (intensidad emocional de la relación de pareja).
En la lectura de cada caso es posible encontrar datos que corresponden en diferentes grados a cada uno de los cuatro grandes pilares que parecen dibujar una estructura compleja causal del homicidio y de la agresión no mortal:
- Peligrosidad anterior como integración de:
– Peligrosidad anterior heteroagresiva genérica (PG) como dato estático susceptible de valoración documentada.
– Peligrosidad anterior heteroagresiva doméstica específica (PDE) como dato estático susceptible de valoración documentada.
- Desequilibrios por cambios historiográficos (DCH) como dato variable susceptible de valoración documentada.
- Procesos cognitivo-emocionales desarrollados alrededor de ideas relacionadas con la pareja (CE) como dato de enorme dinamismo y de clara dificultad de evaluación actuarial.
- No hemos encontrado datos que sugieran relevancia importante de los factores de contención pero parece necesario tenerlos en cuenta y por ello aparecería como datos sumatoria de estáticos previos y datos variables
Otro hallazgo destacable es que parece que ninguno de ellos es totalmente necesario y excluyente para llegar a dicho resultado ya que hemos encontrado feminicidios de pareja con:
- Peligrosidad anterior heteroagresiva genérica (PG) cuando aparece siempre ha estado unida a peligrosidad anterior heteroagresiva doméstica específica (PDE) + pequeños desequilibrios por cambios historiográficos (DCH) – sin existir procesos cognitivo emocionales relevantes (serie de discusiones banales o de relación violenta)
- Peligrosidad anterior heteroagresiva doméstica específica (PDE) + desequilibrios por cambios historiográficos (DCH) – sin existir procesos cognitivo emocionales relevantes (serie de discusiones banales o de relación violenta)
- Peligrosidad anterior heteroagresiva doméstica específica (PDE) + procesos cognitivo emocionales relevantes – sin existir desequilibrios por cambios historiográficos (DCH)
- Desequilibrios por cambios historiográficos (DCH) + Procesos cognitivo-emocionales desarrollados alrededor de ideas relacionadas con la pareja (CE) – sin existir peligrosidad anterior
- Procesos cognitivo-emocionales desarrollados alrededor de ideas relacionadas con la pareja (CE) + Desequilibrios por cambios historiográficos (DCH) – sin existir peligrosidad anterior
Una lectura posible de esta lectura sería considerar que la conducta homicida es un constructo de interacción intensa entre estos factores, de forma que aparece cuando la integración de los mismos llega a una masa crítica que genera el feminicidio y quizás la misma agresión de violencia de género.
Frente a la posibilidad de que el feminicidio fuera una resultante de la integración de varios ejes (peligrosidad genérica y doméstica, proceso cognitivo emocional, cambios historiográficos de desequilibrio, y factores de contención) sería conveniente, una vez aisladas las magnitudes que aparecen como referencias del feminicidio, profundizar en la búsqueda del método que integrara las mismas en una formula multivariante que pudiera situar un punto de corte o masa crítica de riesgo.
Al discriminar e identificar aquellas variables que son reconocibles como causas y concausas de la violencia de género, y, que simultáneamente son susceptibles de intervención en la Administración de Justicia, busca una eficacia y eficiencia de su respuesta pero directamente y exclusivamente en el entorno y contexto de la respuesta exclusiva de la Administración de Justicia.
EJE DE INTERÉS LEGAL
I: la agresión sucedida en un día determinado (C.P. Art. 147 y ss.)
II: la reiteración de la agresión, el maltrato, (C.P. Art. 173)... el «clima violento» (STS 24/6/00; 7/7/00; 7/9/00)
III: el riesgo de nuevas agresiones y de muerte homicida (L.E.Cr. Arts. 503-544)
IV: las medidas (L. Org. 1/2004, Art. 61.2)
EJE DE PRÁCTICA JUDICIAL
Ya hemos comentado que es un modelo de intervención especializada en el contexto de la Administración de Justicia y que responde la pregunta ¿Cómo se ha llegado a la agresión o a la muerte homicida de género? A través de esa respuesta se busca una sistematización del conocimiento de la violencia de género en la Administración de Justicia con respecto a los caminos o secuencias que concluyen en la conducta violenta penalmente relevante. La especial importancia de este modelo forense es que puede cumplir con los objetivos más comunes dentro del procedimiento judicial abierto por violencia de género:
- Proteger y evitar nuevas agresiones y riesgos de feminicidio exclusivamente en la población que ha acudido a buscar una respuesta social en la Administración de Justicia.
- Favorecer la toma de decisiones de medidas provisionales.
- Decidir planes de intervención y actuación específica sobre el agresor.
- Ayudar a la toma de decisiones civiles en los procedimientos por violencia de género.
- Decidir eventuales limitaciones a la responsabilidad penal y decisiones alternativas en aquellos casos en que se requiera una medida alternativa a la punición directa.
ARQUITECTURA DEL MODELO MULTIAXIAL FORENSE
En la respuesta a esta pregunta y sobre los feminicidios de pareja revisados y confirmado como modelos operativo en los casos de agresión sin riesgo vital, en el trabajo preliminar parece posible discriminar tres grandes grupos:
- Un grupo, que hemos llamado FORMA A, en el que la muerte homicida es el final de un largo proceso cognitivo emocional de la persona agresora característico de la persona con un estilo o una estrategia de afrontamiento ineficaz para controlar el estímulo y que utiliza el camino alternativo de la disminución aparente de la tensión pero de efecto acumulativo y retroalimentado que tiene:
– (a) Su comienzo en una idea inicial, unida a la relación de pareja y que genera ansiedad, y que se convierte en una creencia fija (hemos encontrado esta creencia inicial estresora tanto en relación de pareja como en otras relaciones);
– (b) Una fase intermedia protagonizada por la rumiación prolongada y perseverante de intento de control de esa creencia. En esta rumiación encontramos dos caminos posibles:
* Una rumiación silenciosa (en la que no hay signos externos de ese proceso cognitivo y no aparecen agresiones)
* Una rumiación explosiva (en la que hay profusión de signos externos de esa rumiación y agresiones repetidas en momentos de estrategias transitorias o episódicas de control de estímulo estresor a través de la conducta de dominio con la violencia);
– (c) Un final en el que parece comprobarse una obsesión compulsiva sobre esa idea o creencia inicial que protagoniza la vida del individuo que la padece y le lleva al final explosivo del homicidio coincidente con el momento en el que se saturan y contaminan todas las competencias adaptativas de ese individuo con una perdida intensa de esas competencias interrelacionales en todos los ámbitos y una aceptación de la muerte homicida como inevitable.
– En esta forma hemos podido discriminar algunos factores que han actuado como facilitadores de esas respuestas, otros elementos que han actuado como inhibidores, y algunos hechos que han actuado como desequilibrios agudos que han adelantado el proceso sin que llegara a la fase de obsesión.
– NOTA MUY IMPORTANTE: La gravedad del riesgo en esta forma A dependerá nuclearmente, si se confirma, de la fase de desarrollo en que se encuentre esta idea matriz o conductora del proceso.
- En el siguiente grupo, que hemos llamado FORMA B, la muerte homicida no se ve precedida de un proceso protagonizado por una idea conductora única, sino que podemos ver como las ideas que explican algunas agresiones son diferentes a lo largo del tiempo, o ni siquiera llegamos a identificar esas ideas matrices. En este segundo grupo el riesgo de muerte esta protagonizado por la PELIGROSIDAD DEL INDIVIDUO potenciada por el hecho de la reiteración y la cercanía que caracteriza a la relación de pareja (no posee el mismo riesgo convivir todos los días con una persona agresiva que encontrarnos con esa persona en un bar). Su evolución está marcada por la existencia anterior del trastorno de la personalidad, el deterioro cognitivo, el consumo de drogas, la violencia usual como forma de relación, etc. que actúa como base esencial de la violencia
- Y, finalmente, hay un tercer grupo que parece mantenerse con distintos grados entre una forma u otra, donde el resultado de agresión o muerte se debe a una integración de datos de las formas A y B, y que podríamos llamar FORMA MIXTA o FORMAS AB, BA, ABA, ó BAB dependiendo del recorrido de la oscilación entre las dos formas anteriores.

5.2. ¿Cómo se convierte en modelo de utilidad?
Un modelo forense se convierte en modelo de utilidad en la Administración de Justicia cuando es capaz, manteniendo su valor científico, de garantizar y conciliar la tutela de la protección e intereses de la víctima con los derechos del imputado introduciéndose en la mecánica judicial Guía de Criterios de actuación Judicial frente a la Violencia de Género. CGPJ.:
- Requisitos iniciales de derechos de las víctimas:
– Diferenciar la violencia de género del resto de violencia doméstica
– Asegurar un trato adecuado a las víctimas y asegurar prestaciones debidas, información personal de derechos de forma comprensible e inmediación en las declaraciones de imputado y víctima
– Reparación y recuperación integral
- Decisiones penales:
– Realidad y valoración de la lesión y compatibilidad con conducta agresiva de l sucedido en un momento determinado.
– Realidad y valoración de consecuencia genérica a consecuencia de clima violento o maltrato reiterado.
– Valoración del riesgo objetivo de nuevas agresiones
– Medidas para la protección de la víctima
– Eventual alteración de imputabilidad
– Medidas alternativas
– Valoración de factores de distorsión, credibilidad y fiabilidad
- Decisiones civiles
Pues bien el modelo multiaxial forense propuesto es capaz de servir como base de prueba, pendiente de su validación científica, y fundamentalmente de prueba de convicción en tanto en cuanto:
- Evalúa la lesión y su compatibilidad con la conducta debitada penalmente: valoración de la lesión.
- Discrimina los factores de riesgo, a través de una investigación pormenorizada de factores evidentes en si mismos: valoración de riesgo objetivo.
- Evalúa expresamente los elementos de una valoración psicopatológica del imputado: valoración de eventuales factores de disminución da libertad y capacidad de obrar, así como para medidas alternativas.
- Permite estimar las medidas de protección con base el los datos generadores de riesgo: medidas de protección para la víctima.
- Realiza un estudio histórico de la relación de pareja: válida para distorsión, y decisiones civiles.
5.3. Modelo multiaxial forense de valoración del riesgo
Las fases de trabajo en el diseño de este modelo son:
- Fase preliminar, ya concluida y de resultados publicados en trabajo anterior en el Justicia de Aragón
- Fase de aplicación piloto en Aragón
- Fase posterior de validación multicéntrica
5.3.1. OBJETIVOS DE LA FASE PILOTO EN ARAGÓN
Debido a que esta fase se ha destinado al diseño de nuevos instrumentos de captación de datos cualitativos de cierta complejidad se consideran como objetivos de esta fase:
- Aplicación real de los instrumentos en condiciones habituales. Detección de insuficiencias, dificultades en esa aplicación directa. Sugerencias de cambio de los instrumentos.
- Medida inicial de fiabilidad interobservador en casos de:
– Aplicación por profesionales de la misma disciplina.
– Aplicación mixta por profesionales de diferentes disciplinas (valoración multidisciplinar e interdisciplinar).
- Valoración de los primeros resultados en Aragón en la aplicación del método.
5.3.2. FUENTES DE INFORMACIÓN
Existe una gran limitación para abordar datos completos y fiables que den respuesta a estas cuestiones ya que:
- En el caso de la violencia doméstica debemos contar con una situación caracterizada por:
– La posible distorsión del agresor dentro del contexto del procedimiento judicial
– La posible distorsión de la mujer víctima dentro del contexto del procedimiento judicial.
- En los casos de muerte de la mujer como pareja o ex pareja del homicida debemos contar con una situación caracterizada por:
– El silencio de la víctima fallecida
– El silencio del homicida cuando se suicida tras el homicidio
– La posible distorsión en la persona homicida dentro del contexto del procedimiento judicial
– La distorsión de las personas allegadas cuando se toman los datos del procedimiento judicial.
– La limitación de los datos de los procedimientos judiciales y las sentencias a los estrictos objetivos de la decisión penal y/o civil anexa, evitando muchos de los datos que serían claves en una reconstrucción a posteriori como siempre resulta el estudio del homicidio sucedido.
– A esta limitación cualitativa de los datos de los procedimientos judiciales y de las sentencias, se añade el archivo de la decisión penal en aquellos homicidios que concluyen con el suicidio del homicida.
Frente a estos aspectos anteriores que son protagonistas en la investigación de campo de la agresión en violencia de género y en el caso de los feminicidios de pareja, se ha optado por:
- Abordar una parte del estudio en Instituciones Penitenciarias
– FEMINICIDA DE PAREJA
* FEMINICIDA DE PAREJA EN PRISIÓN
- (1) CON SENTENCIA FIRME
- (2) SIN SENTENCIA FIRME
- (3) IMPUTADO SIN HABERSE CELEBRADO LA VISTA ORAL /JUICIO
– AGRESOR DE PAREJA (POR VIOLENCIA DE GENERO)
* EN PRISION:
- (5) EN TRATAMIENTO
- (6) NO SIGUE TRATAMIENTO
- (7) EN CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL
- Realizar otra parte del estudio en la actuación como Médicos Forense en actuación pericial en Juzgados de Violencia contra la Mujer y/o en Juzgado de Guardia
– FEMINICIDA DE PAREJA
* (4) FEMINICIDA DE PAREJA EN JUZGADO DE GUARDIA
– AGRESOR POR VIOLENCIA DE GENERO
* (8) EN JUZGADO DE GUARDIA O EN JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER
– MUJER VICTIMA DE VIOLENCIA DE GENERO
* (9) EN JUZGADO DE GUARDIA O EN JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER
5.3.3. MÉTODO
Es necesario acercarnos fundamentalmente a través de métodos cualitativos de información Informe del Secretario General de las Naciones Unidas A/61/122 (6 de julio de 2006): Resalta en su párrafo 216 la importancia de los datos cualitativos: ...En contraste con los métodos de investigación cuantitativos, que producen una información que puede ser presentada numéricamente, los métodos cualitativos reúnen información que se presenta principalmente mediante narraciones, citas textuales, descripciones, listas y estudios de casos.
En el párrafo siguiente, el 217, dice: los métodos cualitativos son necesarios para complementar las encuentras cuantitativas, por ejemplo, para comprender las complejidades y matices de las experiencias ... Los métodos cualitativos pueden ser utilizados para estudios de fondo, así como para evaluaciones rápidas, y son particularmente apropiados para las investigaciones exploratorias o para cuando una cuestión se está estudiando por primera vez. para lo que se ha diseñado:
- Una entrevista a agresores, y homicidas que hemos llamado VERFAG (acrónimo de Valoración por Ejes del Riesgo de Feminicidio y Agresión de Género) que se aplica a través de una plantilla de trabajo estructurada.
5.3.4. ENTREVISTA VERFAG
5.3.4.1. Objetivos de la entrevista y ejes de valoración
Este es un trabajo preparatorio cuyo valor actuarial es el de un acercamiento inicial a los factores que pudieran ser relevantes en la agresión de violencia de género y en el feminicidio de pareja y es una entrevista dirigida a la valoración del riesgo a partir de los datos aportados por el agresor y por el homicida.
A partir de los estudios preliminares COBO JA. La Prevención de la muerte homicida doméstica: un nuevo enfoque. Edita el Justicia de Aragón. Informes y Estudios 13. Zaragoza 2007. 151 pp.
Versión on line:
http://www.eljusticiadearagon.com/gestor/ficheros/_n002966_LA%20PREVENCIÓN%20DEL%20HOMICIDIO%20DOMESTICO.pdf se ha detectado que parece encontrarse una estructura vertebrada en la agresión y el feminicidio de pareja que asienta sobre tres grandes ejes:
- EJE 1.- El proceso cognitivo-emocional desarrollado en el homicida a partir y alrededor de ideas generadoras de ansiedad que surgen en la relación doméstica o con las personas a quienes ha agredido o matado y, que, por la permanencia de los estímulos o estresares, tienden a ser consistentes, retroalimentando el proceso. En este eje incluimos también los desequilibrios por cambios historiográficos (DCH) como dato variable susceptible de valoración documentada.
- EJE 2.- La peligrosidad individual del agresor tanto de heteroagresividad genérica como heteroagresividad específica.
- EJE 3.- Los Factores de Protección/Contención que actúan reteniendo la conducta agresora/homicida
Esta primera fase de la investigación trata de detectar si existe un «peso» específico y diferenciado de cada uno de esos ejes en cada caso de feminicidio de pareja estudiado e intentar llegar a categorizar su gravedad en grados de intensidad propuestos por la OMS.
Así pues el objeto de la entrevista es categorizar la intensidad o gravedad de cada uno de los ejes mencionados:
- EJE 1.- El Proceso Cognitivo-Emocional desarrollado en el homicida a partir y alrededor de ideas relacionadas con la relación doméstica o con las personas a quienes ha matado, valorado a través de los siguientes apartados:
– DATOS ESTABLES:
1.A.- Ideas o creencias relacionadas con la relación doméstica o con las personas a quienes ha matado y que el homicida utiliza para explicar o justificar lo sucedido.
– DATOS DE DESEQUILIBRIO
1.B.- Hechos que han podido provocar desequilibrio/reacción/agravamiento del proceso cognitivo emocional del homicida
– MEDIDAS DE INTENSIDAD
1.C.- Medida de la intensidad o gravedad del proceso cognitivo emocional del homicida a través de la interferencia con sus competencias adaptativas y de relación.
1.D.- Medida de la intensidad del proceso cognitivo emocional del homicida a través de la consecuencias en estado de ánimo.
– DATOS OBJETIVOS DEL PROCESO COGNITIVO
1.E.- La conducta homicida como dato objetivo del proceso cognitivo emocional previo al homicidio
1.F.- La conducta realizada por el homicida inmediatamente tras los hechos como dato objetivo del proceso cognitivo emocional previo al homicidio.
- EJE 2.- Valoración de la peligrosidad individual a través de dos apartados:
– DATOS ESTABLES:
2.A.- La Peligrosidad heteroagresiva Genérica anterior
2.B.- La Peligrosidad heteroagresiva Doméstica específica
– DATOS DE DESEQUILIBRIO
2.C.- Agravación de la Conducta Agresiva doméstica
- EJE 3.- Los Factores de Contención con valor negativo
- Debemos introducir otro apartado destinado a estimar la colaboración del homicida como factor de corrección.
- Y, finalmente, para poder evaluar posibles diferencias entre poblaciones de riesgo, debemos dejar referencia de la pertenencia o no de la víctima a grupos de mayor vulnerabilidad como pueden ser las que señala el Plan de Sensibilización y Prevención actualmente vigente:
– Edad elevada
– Discapacidad
– Rural
– Inmigración
– Etnias minoritarias
5.3.4.2. Entrevistadores y formación
Con el fin de conseguir una máxima normalización dentro de la limitación de la heterogeneidad de los equipos y la dispersión geográfica de los mismos:
- Se realiza una formación específica para aclaración de la utilización de entrevista y categorización de los ítems.
- Se debe mantener un cauce de formación continua por si es necesario solventar cualquier duda en los ítems por lo que es importante comunicar cualquier duda por correo electrónico a juan.cobo@justicia.es para poder responderla, y dar traslado de esa contestación a todos los miembros del equipo.
- Se realiza una puesta en común de resultados iniciales.
5.3.4.3. La medida de la intensidad o gravedad
Para normalizar las referencias de valoración de nivel utilizaremos como referencia esencial los grados de intensidad y gravedad propuestos por la OMS como medida de intensidad en la 2ª versión de la Clasificación internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) que ha tomado el nombre de Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF/CIDDM-2) En línea con otros procedimientos de evaluación como puede ser la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF/CIDDM-2) de la OMS.:
- 0. I. NO hay problema, nulo, ninguno, ausente, muy ligero 0-4%
- 1.II. Problema LIGERO, leve, poco, escaso, reducido 5-24%
- 2.III. Problema MODERADO, moderado, medio, regular 25-49%
- 3.IV. Problema SEVERO, grave, mucho 50-95%
- 4.V. Problema COMPLETO, extremo, muy grave, total 96-100%
5.3.4.4. La medida de intensidad en los apartados de aspectos cognitivo-emocionales
Por ejemplo si hablamos de celos, debemos entender que estamos midiendo no tanto la mera existencia de los celos, su realidad o la intensidad con la que el homicida cree ser engañado, sino ¿hasta qué punto ese homicida sitúa a los celos como causa del homicidio sucedido?
- El primer nivel de NO, NULO, AUSENTE, MUY LIGERO, en el ejemplo paradigmático que hemos elegido de los celos, se valorará cuando no existe la referencia «celos» en el relato del homicida, o cuando si existe no es asumido como problema o si aparece, lo hace como un hecho coincidente pero no relevante en la explicación del homicidio, o corresponde a una idea episódica.
- Seleccionaremos el segundo nivel de LIGERO, LEVE, POCO, ESCASO, REDUCIDO cuando detectemos la existencia de esa idea de celos en la construcción de la explicación del homicidio pero que no aparece como necesaria para que sucediera. Le llamaríamos causa coadyuvante, porque existen otros hechos o factores que son la clave y causa esencial y protagonista de lo sucedido.
- El tercer nivel de MODERADO, MEDIO, REGULAR cuando esa idea de celos es fija, consistente y ha necesitado la existencia de otros elementos o factores necesarios que han tomado un papel de protagonismo compartido en la provocación de las consecuencias. Sería una causa compartida o concausa. Es necesaria su existencia, pero por si misma no explica suficientemente lo sucedido, requiriendo el concurso de otras causas de similar nivel de importancia en la génesis del homicidio.
- Estimaremos que los celos se deben categorizar en el cuarto nivel de GRAVE, SEVERO, MUCHO cuando tienen un papel protagonista en la explicación del homicidio con la que han podido colaborar otros factores pero sin ocupar un papel necesario. Se puede considerar como causa protagonista suficiente con existencia de otros hechos relevantes.
- Y, finalmente, etiquetaremos los celos como COMPLETO, EXTREMO, MUY GRAVE O TOTAL, cuando explican por sí mismos las consecuencias en su totalidad sin necesitar el concurso de otros elementos, incluso aunque estos hayan existido. Cuando nos encontremos con una persona que únicamente habla de sus celos, presenta un correlato emocional congruente con una única idea que protagoniza/ba su vida y que explica/ba lo sucedido de forma total, y el homicida justifica/ó/ría plenamente lo sucedido con base en esos celos, sin necesitar otros factores (independientemente de que esos otros factores también puedan existir y aparecer en su relato como satélites o no necesarios para la actuación homicida). Se puede considerar como causa protagonista que no requiere ningún otro hecho.
5.3.4.5. La medida de intensidad en los apartados en los datos o hechos
Mientras en los apartados relativos al proceso cognitivo emocional, la clave de la medida de la intensidad la debemos encontrar en el nivel de importancia que el homicida concedía a cada ítem en la explicación/justificación del homicidio, en estos otros grupos de ítems que utilizan datos o hechos, la clave para valorar la intensidad es diferente.
Por ello, en este grupo de ítems relativos a hechos o datos, los criterios para colocar un ítem en cada unos de esos niveles, se realiza por comparación y proporcionalidad entre el 0 como inexistencia absoluta de datos y el 100%, entendido como el nivel máximo de datos posible, dentro de la gama posible de opciones.
NOTA: El nivel de información de datos dependerá de la fuente de información que manejemos para valorarla. En las sucesivas fases iremos introduciendo sucesivas fuentes de información, pero en esta primera fase dependerá en exclusiva de la entrevista con el explorado, por lo que su nivel de colaboración será un factor a considerar de forma necesaria pero inevitable. Posteriormente, en otras fases, y a través de otras fuentes de información, buscaremos una constatación documentada de estos datos lo que redundará en una mayor validez de lo introducido.
5.3.4.6. Valoración de resultados de la entrevista
Se realizarán tres valoraciones sobre los datos obtenidos en cada caso, categorizando la intensidad de cada uno de los apartados que hemos planteado como ejes:
a) Una primera realizada por el entrevistador que dirige la entrevista y que no se debe contaminar con las valoraciones del acompañante oyente.
b) La segunda del mismo caso, realizada por el entrevistador oyente sin contaminación del entrevistador que dirige la entrevista
c) Una tercera del mismo caso, posterior realizada por los dos entrevistadores de común acuerdo a partir de las notas y grabación
NOTA PARA LA VALORACIÓN: No poseemos en este momento estudios actuariales que permitan establecer puntos selectivos de corte, y, por otra parte, resultará posiblemente muy difícil llegar a establecerlos ya que, por ejemplo, un solo ítem puede definir un altísimo grado de peligrosidad cuando es muy relevante, y sin embargo, hallazgos leves de dos o tres ítems, definirían una peligrosidad ligera. Por ello, en esta fase de la investigación, la decisión de ubicación en un grado u otro utilizará exclusivamente criterios subjetivos de los entrevistadores
EJE 1 El Proceso Cognitivo-Emocional desarrollado en el agresor
- Para valorar la gravedad o intensidad del Proceso Cognitivo-Emocional desarrollado a partir y alrededor de ideas relacionadas con la relación doméstica o con las personas a quienes ha matado (PCE) utilizaremos los ítems de los apartados de los ejes 1.A, 1.C Y 1.D
- Utilizaremos los ítems del eje 1.B para estimar la intensidad de los factores de desequilibrio y/o reacción a los Cambios historiográficos del homicida relacionados con la Relación doméstica o con las personas a quienes ha matado
- Utilizaremos los ítems de los ejes 1.E y 1.F para valorar congruencia de conducta con el proceso cognitivo-emocional.
EJE 2 Valoración de la peligrosidad individual del agresor
- Para valorar el grado de Peligrosidad heteroagresiva Genérica anterior utilizaremos el Eje 2.A
- Para valorar el grado de Peligrosidad heteroagresiva Doméstica específica utilizaremos el Eje 2.B
- Utilizando los ítems del eje 2.C para estimar la evolución de la violencia de relación doméstica o con las personas a quienes ha matado
EJE 3 Los Factores de Contención con valor negativo
- Valoraremos los Factores de Contención (FC) con valor negativo a partir de los ítems del apartado D
5.3.4.7. Valoración final
- La Valoración Final de la entrevista consistirá en una estimación subjetiva a partir de los resultados de los ejes 1, 2 y 3.
5.3.4.8. La estructura funcional de las plantillas
Nos enfrentamos a la medida de realidades muy complejas, de laberintos personales, a individuos que presentan muchas caras y que, a su vez, todo ello puede ser valorado por diferentes entrevistadores entre los que debemos asumir diferentes niveles de conocimiento, e incluso diferentes disciplinas de base, si finalmente deseamos ofertar un instrumento que pueda ser útil en todos esos ámbitos.
Con base en esta premisa se intenta que el lenguaje de la entrevista mantenga un máximo de normalización dentro de un nivel de conocimiento asequible a diferentes profesionales a través de un máximo de explicaciones de objetivos y descripciones de la forma y contenidos. Pero finalmente la entrevista debe ser considerada como un guión de trabajo para recoger información que finalmente debe ser evaluada por el entrevistador. Por ello se le ha dado una representación gráfica de intensidades, de forma que los resultados se sitúan en unas escalas visuales de gravedad o intensidad.
Con ello facilitamos una selección de la intensidad a través del concepto de proporcionalidad geométrica, y situamos todos los ítems que corresponden a la evaluación de un apartado en forma de diagrama de barras horizontales, lo que permite una mayor referencia visual para el momento de extraer una evaluación resumen de los ítems categorizados.
El aspecto general de las tablas de la plantilla de la entrevista siguen un modelo en el que se pica un determinado nivel y el aspecto de la misma, sería por ejemplo el siguiente:
La vista de la tabla si sombreáramos las celdas podría darnos la siguiente imagen:
Y en la valoración final tendríamos por ejemplo:
5.3.4.9. Consentimiento expreso de la persona entrevistada
Tras el saludo inicial y la presentación del entrevistador como tal, Se trata de una investigación que debe respetar el deseo de colaboración de la persona entrevistada, por lo que la primera cuestión que el entrevistador debe solventar es solicitar un consentimiento expreso de la persona entrevistada.
Para ello, tras el saludo inicial y la presentación del entrevistador como tal, el entrevistador expresará a la persona entrevistada que, tiene la posibilidad en todo momento:
- Para no colaborar en la entrevista.
- Para negarse a ofrecer algún dato específico.
- Para interrumpir la misma en el momento en que desee.
Firma de la persona entrevistada aceptando la entrevista
Una vez firmada esta aceptación por parte de la persona entrevistada se solicitará consentimiento específico para grabar la entrevista (NOTA: puede consentir la realización de la entrevista pero no dar permiso para la grabación, en ese caso se deberá realizar la entrevista con mayor cuidado por la imposibilidad de recuperar datos)
Firma de la persona entrevistada aceptando la grabación de la entrevista
5.3.4.10. Clave de entrevistador
Nación y provincia - Localidad de la entrevista
Tipo de profesional - Código de entrevistador -
Cada entrevistador debe tener una clave unívoca que le identifique y que construiremos con dos letras o dígitos por cada elemento entre los siguientes.
- Nación (por ejemplo ES en el caso de España)
- Provincia (En el caso de España usar las letras de la matrícula de coche antiguas)
- Localidad (utilizar CUATRO iniciales de la localidad en la que se realice la entrevista: por ejemplo ZUER cuando se ha realizado la entrevista en prisión de Zuera)
- Tipo de profesional que actúa como entrevistador y cumplimentador de plantilla:
– Psicólogo
* Psicólogo clínico o asistencial (SA)
* Psicólogo jurídico o forense (SF)
* Psicólogo de prisiones (SP)
* Otros Psicólogos (OS)
– Trabajador Social
*T.S. asistencial (TA)
* T.S. jurídico o forense (TF)
* T.S. de prisiones (TP)
* Otros T.S. (OT)
– Médico
* Médico clínico o asistencial (MA)
* Médico jurídico o forense (MF)
* Médico de prisiones (MP)
* Otros Médicos (OM)
– Derecho
* Letrado (DL)
* Fiscal o Juez (DF)
* Otros profesionales del Derecho (OD)
– Policía
* Local (PL)
* Guardia Civil (GC)
* Nacional (PN)
* Otra (OP)
– Educador Social
* Educador asistencial o formador (EA)
* Educador forense (EF)
* Educador de prisiones (EP)
* Otras educadores (OE)
– Criminólogo (CR)
– Otros (OO)
- Código de entrevistador según listado que se construirá con tres dígitos, de forma unívoca a partir de los siguientes de datos:
NACIÓN | PROVINCIA | Apellido 1.º de
investigador | | |
 |  |  |  | XXX |
5.3.4.11. Identificador de la persona entrevistada
El identificador del caso es de elección por el investigador para etiquetar cada caso y persona entrevistada de forma unívoca, y que le permita posteriormente su recuperación para realizar nuevos trabajos o de control de fiabilidad interobservador, pero que garantice una imposibilidad de identificación externa por parte de otros lectores para asegurar la confidencialidad y uso exclusivo en la investigación.
Es aconsejable utilizar 10 letras o dígitos para identificar el caso (utilizar el NIS en el caso de las entrevistas que se lleven a cabo en centros penitenciarios).
Utilizar la misma codificación para todas las valoraciones que se realicen sobre la misma persona.
5.3.4.12. Ámbito de aplicación
Descripción del lugar de los hechos:
Debido a la dificultad de categorizar todas las posibilidades y ámbitos diferentes de la aplicación de la entrevista, este campo corresponde a una descripción de texto libre de explicación del lugar y del contexto en que se ha pasado la entrevista. Posteriormente será necesario codificarlo.
5.3.4.13. Persona entrevistada
- Feminicida de pareja
– Feminicida de pareja en prisión
* (1) Con sentencia firme
* (2) Sin sentencia firme
* (3) Imputado sin haberse celebrado la vista oral /juicio
– (4) Feminicida de pareja en juzgado de guardia
- Agresor de pareja (por violencia de genero)
– En prision. Describir motivo......................................................
* (5) En tratamiento
* (6) No sigue tratamiento
– (7) En CIS. Describir motivo y tipo de actuación.................
– (8) En juzgado de guardia. Describir motivo........................
- (9) No agresor de pareja.
Aclaraciones: ................................................................................
5.3.4.14. Tipo de valoración
- Valoración realizada por el entrevistador director de la entrevista (sin contaminación por el otro interviniente).
- Valoración realizada por el entrevistador oyente sin contaminación del homicida que dirige la entrevista.
- Valoración realizada por los dos entrevistadores en seminario y de común acuerdo a partir de las notas y grabación en su caso.
5.3.4.15. Datos
Objetivo de esta fase: recoger los datos del caso, facilitar una recuperación posterior del caso para una eventual relectura, e introducir los datos que nos permitirán posteriormente establecer grupos de riesgo, indicadores específicos o vulnerabilidad específica siguiendo el Plan de Sensibilización y Prevención actualmente vigente.
(NOTA: se puede cumplimentar de forma completa en fases posteriores para no cansar a la persona explorada.)
|
| PERSONA AGREDIDA
Iniciales de apellido 1.º , apellido 2.º ; nombre: |
| Sexo: hombre; mujer
Edad del homicida en el momento de los hechos: años | Sexo: hombre; mujer
Edad de la persona agredida en el momento de los hechos: años |
| Fecha de los hechos: día: mes: año: |  |
| Fecha de la entrevista: día: mes: año: |  |
| Fecha de comienzo de la relación de pareja: mes: año: |  |
| Lugar de los hechos: y provincia |  |
| Dirección del homicidio y relación del homicida con la persona agredida en el momento de los hechos:
De pareja/ex pareja contra:
contra cónyuge
contra excónyuge
contra pareja doméstica (con convivencia habitual)
contra ex pareja (con anterior convivencia habitual)
contra novio (con relación estable pero sin convivencia habitual)
contra exnovio (con relación anterior estable pero sin convivencia habitual anterior) |  |
| Procedencia del homicida:
Española
Extranjera
Europea Este
Europea centro y norte
Europea mediterránea
Africana
Iberoamericana
Otras describir:
No especificado | Procedencia de la víctima:
Española
Extranjera
Europea Este
Europea centro y norte
Europea mediterránea
Africana
Iberoamericana
Otras describir:
No especificado |
| Procedencia del homicida y de la persona agredida
La misma
Diferente procedencia
No especificado |  |
| Si el homicida es de procedencia extranjera.
Inmigración laboral primaria o de supervivencia
Inmigración laboral secundaria o cualificada
Vacacional o lúdico
Residente habitual
Otros describir:
No especificado
No es de procedencia extranjera | Si la víctima era de procedencia extranjera.
Inmigración laboral primaria o de supervivencia
Inmigración laboral secundaria o cualificada
Vacacional o lúdico
Residente habitual
Otros describir:
No especificado
No es de procedencia extranjera |
| Si uno de ellos es de procedencia extranjera.
Pareja anterior a la inmigración
Pareja creada tras la inmigración
Otros describir:
No especificado
No son de procedencia extranjera ninguno de ellos |  |
| Vivienda habitual de la pareja o de la víctima en el momento de los hechos:
Núcleo rural (agrícola/ganadero)
Núcleo urbano (servicios)
Otros describir:
No especificado |  |
| Pertenencia a etnias minoritarias:
No
Gitano
Otras describir:
No especificado | Pertenencia de la persona agredida a etnias minoritarias:
No
Gitano
Otras describir:
No especificado |
| Discapacidad de la persona agredida en el momento de los hechos. Tipo:
Sin ninguna discapacidad
Discapacidad neurológica central orgánica
Discapacidad psicopatológica
Discapacidad sensorial profunda
Discapacidad de sistema locomotor
Otra ; No especificada |  |
| Discapacidad de la persona agredida en el momento de los hechos. Consecuencias:
Sin ninguna discapacidad
Con disminución de expectativa de vida: ----SÍ ; ---NO ; --- N. E.
Con disminución intensa de calidad de vida: ----SÍ ; ---NO ; --- N. E.
Con conciencia de la discapacidad en la persona agredida: ----SÍ ; ---NO ; --- N. E. |  |
5.3.4.16. Eje 1: valoración del proceso cognitivo-emocional
Nos importan más los datos de las creencias personales del homicida que los datos objetivos. Por ejemplo, es más importante saber si él tenía celos y así lo asumía, y esos celos eran una justificación o una explicación para el homicidio, que si tenía motivos reales para tenerlos.
En este primer eje debemos intentar evaluar:
- Si existe un Proceso Cognitivo-Emocional en el homicida como explicación o justificación del homicidio, desarrollado a partir y alrededor de ideas relacionadas con la relación doméstica o con las personas a quienes ha matado.
- Si ese proceso cognitivo-emocional ha sufrido algún desequilibrio o agudización brusca,
- Y finalmente si los datos conductuales objetivos (forma de matar y conducta del homicida tras los hechos) son congruentes, compatibles y consistentes con dicho proceso cognitivo-emocional evaluado.
Lo enfocaremos a través de los siguientes apartados:
- 1.A.- Ideas o creencias que utiliza al homicida o que le sirven para explicar o justificar lo sucedido; y que están relacionadas con la relación doméstica o con las personas a quienes ha matado
- 1.B.- Hechos que han podido provocar desequilibrio/reacción de ese proceso cognitivo emocional entendido como un desarrollo progresivo.
- 1.C.- Medida de la intensidad o gravedad del proceso cognitivo emocional a través de la interferencia en sus competencias adaptativas.
- 1.D.- Medida de la intensidad o gravedad del proceso cognitivo emocional a través de la interferencia en su estado de ánimo.
- DATOS OBJETIVOS DEL PROCESO COGNITIVO-EMOCIONAL
1.E.- Clasificar la conducta homicida como dato objetivo del proceso cognitivo emocional previo al homicidio
1.F.- Clasificar la conducta realizada por el homicida inmediatamente tras los hechos como dato objetivo del proceso cognitivo emocional previo al homicidio.
EJE 1.A.- Exploración de ideas o creencias del homicida y relacionadas con la relación doméstica que le sirven para explicar o justificar lo sucedido
¿Cómo sucedió todo? ¿Por qué sucedieron los hechos? ¿Qué pasó para que terminara todo como terminó? ... o preguntas similares que nos permitan separarnos del papel de juzgadores, y nos permitan mantener una distancia con el entrevistado, pero también con la sociedad justiciera. A partir del relato libre, podamos ir tomando notas de los aspectos más relevantes sobre las ideas del homicida sobre las motivaciones o explicaciones de lo sucedido.
Es más importante recoger la creencia del homicida que la realidad sucedida. Y es también importante centrarnos en aquellas ideas generadoras de ansiedad que maneja el homicida para explicar/justificar de forma relevante el homicidio.
Recogeremos la descripción que realice e intentamos extraer y detectar si existen ideas en el homicida relacionadas con la relación doméstica o con las personas a quienes ha matado que, generándole ansiedad, pudieran llegar a ser relevantes en el desarrollo de un proceso cognitivo emocional (es posible señalar una o varias de las categorías listadas en la tabla) que, de alguna forma, explicara total o parcialmente los hechos desde el punto de vista del homicida.
Se trata de detectar la posible existencia de creencias o ideas generadoras de ansiedad al depender de estímulos muy específicos, que son persistentes y reiterativos al aparecer en el contexto de la relación de relación doméstica o con las personas a quienes ha matado (por ejemplo los celos, búsquedas asimétricas de autonomía, atribuciones de culpabilidad, etc.), y que, por su carga emocional, pueden llegar a adquirir una elevada consistencia (ideas fijas) y un protagonismo intenso en su evolución (ideas obsesivas), accediendo a la posibilidad de tomar el protagonismo de un cambio profundo de la interacción dinámica entre las personas de esa relación doméstica o con las personas a quienes ha matado
El entrevistador puede favorecer la verbalización del recuerdo indicando que tiene tiempo y que no se preocupe si se alarga en la explicación, pero es necesario que el entrevistador no realice ninguna sugerencia, ni conductas o gestos asertivos de la entrevistador, que puedan contaminar el relato.
NOTA IMPORTANTE: Es posible picar más de uno de los ítems.
|
|
PROBLEMAS GENÉRICOS DE RELACIÓN DOMÉSTICA: En el siguiente grupo de ítems, y en tanto en cuanto es una entrevista que puede pasarse a cualquier agresión doméstica, se intentan definir las posibles ideas que podrían afectar a cualquier tipo de relación
doméstica.
|
1. DISCUSIONES BANALES: Aparece como explicación del homicidio la reiteración o aparición de discusiones banales de carácter
brusco y explosivo.
|
2. OCULTACIÓN DE PROBLEMAS A LA PERSONA AGREDIDA: Aparecen relatos o historias de hechos de cualquier tipo, como pueden ser gastos económicos, engaños por relaciones sexuales, u otras conductas realizadas por el homicida y que había ocultado a la persona agredida porque si se enterara le provocaría la reprobación, y esa posibilidad le provocaba ansiedad elevada.
|
3. CONTROL EXASPERANTE Y CONTINUADO POR LA VÍCTIMA: Aparece la creencia del homicida de estar totalmente controlada por la persona agredida en todas las actividades de su vida, incluso en las lúdicas, laborales, económicas, etcétera.
|
4. ATRIBUCIONES O ASIGNACIONES DE CULPABILIDAD de acontecimientos domésticos graves: de temas económicos, pérdida de vivienda, de enfermedades graves o de lesiones graves o muerte de hijos, u otras en las que el homicida considera a la persona agredida como culpable de algo o del «todo» y esa idea de culpabilidad es la que le generaba ansiedad continua.
|
5. EXIGENCIAS DE LA PERSONA AGREDIDA (FUNDAMENTALMENTE ECONÓMICAS): Aparece una historia reiterada de exigencias, habitualmente peticiones económicas, por parte de la persona agredida. Puede ser bien por problemas de deudas, hipotecas, gastos, pero siempre relacionadas con la familia, o bien por consumo personal, costumbres sociales, lúdicas, juegos de azar, etc... Es más importante detectar la consistencia y reiteración de esas exigencias, que comprobar la realidad o la intensidad de las mismas.
|
6. EXIGENCIAS DEL HOMICIDA (FUNDAMENTALMENTE ECONÓMICAS): Aparece una historia reiterada de peticiones fundamentalmente, pero no exclusivamente, económicas que dirigía a la persona agredida y que no eran satisfechas. Fundamentalmente relacionadas con gastos personales como consumo personal, costumbres sociales, lúdicas, juegos de azar, etc. Es más importante detectar la consistencia y reiteración de esas exigencias, que comprobar la realidad o la intensidad de las mismas.
|
7. RUPTURA DE OBLIGACIONES DEL CONTRATO DOMÉSTICO: Llamaremos rupturas de costumbres «contractuales» de las «obligaciones» de la persona agredida en la relación de relación doméstica, cuando en el relato aparezcan datos concretos de esa ruptura como por ejemplo: no estaba donde tenía que estar o no hacía lo que tenía que hacer en cualquiera de las obligaciones que tenía como madre y/o esposa y/o relación doméstica o con las personas a quienes ha matado (sin connotaciones de celos o de ansiedad por lo que podría estar haciendo en ese momento sino simplemente no estaba donde debía estar), cuando llegaba yo a casa nunca había planchado, o limpiado o hecha la comida o ...
|
8. OTROS PROBLEMAS DE RELACIÓN FAMILIAR: con hijos, con hijos de otro padre, con familia política, imposición de familia política en la vivienda, otros problemas
|
PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE RELACIÓN DE PAREJA: los siguiente ítems son más habituales y específicos en las relaciones de pareja
|
9. CELOS: Aparece un relato en el que homicida está convencida de que su pareja le engaña/ba y tiene/tenía otra relación u otras relaciones amorosas con otras personas (es importante comprobar en el homicida y/o en la persona agredida la existencia de ansiedad actual revivida o bien recordada como tal, y no únicamente el engaño como mera ruptura de contrato y/o de obligaciones de relación doméstica o con las personas a quienes ha matado y/o madre) y en cualquier tipo de relación amorosa compañeros de trabajo, internet, familiares, etc.
|
10. INTENTO O BUSQUEDA ASIMETRICA DE AUTONOMÍA: Aparece un relato en el que el homicida refiere como motivo fundamental o muy importante del homicidio (a) que su mujer deseaba, o estaba intentando, o había hecho conductas o intentos o amenazas de abandono de domicilio conyugal, «echar los papeles», ruptura; y (b) que él no aceptaba esta situación y que era impensable aceptarla provocándole ansiedad.
|
11. SITUACIÓN DE RUPTURA NO ACEPTADA POR EL HOMICIDA: Este ítem es diferente del anterior por cuanto no se trata de una búsqueda de autonomía, sino que ya se ha roto la relación de relación doméstica o con las personas a quienes ha matado, y esa situación posterior es la protagonista de la explicación y/o justificación del homicidio para el homicida. Es muy importante valorar si la persona agredida le había denunciado de forma reiterada, si tenía medidas de alejamiento que la persona agredida no quería ceder, etcétera. Todos estos datos corroboran una inadaptación consistente del homicida a esa ruptura ya producida, y que se caracteriza por una conducta dirigida a no dejar que la persona agredida recreara su vida de forma independiente (componentes de acoso por ejemplo).
|
12. INSTRUMENTACION DE HIJOS EN LA RELACIÓN DE RELACIÓN DOMÉSTICA O CON LAS PERSONAS A QUIENES HA MATADO O EN LA RUPTURA: El homicida había desarrollado una creencia fija sobre la instrumentación en intercambio de hijos o bloqueos emocionales de hijos atribuida por el homicida a la persona agredida
|
13. INTERPRETACIÓN DEL HOMICIDA DE FALTA DE FUTURO DE LA VÍCTIMA EN LA PRÓXIMA RELACIÓN: Interpretación por parte del homicida de falta de expectativas de vida futura de la persona agredida (ejemplo: su nueva relación doméstica o con las personas a quienes ha matado la va a maltratar y va a hacerle la vida imposible, a ella y a mi hija...)
|
14. RECHAZO: Conductas de rechazo de la persona agredida a propuestas del homicida, como por ejemplo no querer recomenzar las relaciones, negativas a matrimonios o a la convivencia, etc.
|
15. VELOCIDAD ASIMÉTRICA DE ADAPTACIÓN: Llamamos velocidad asimétrica de adaptación a la sociedad de las personas inmigrantes a aquellos casos de violencia en la que se describe que la mujer trabajaba, que no tenía problemas de relación en su trabajo, que tenía amigas tanto de su nacionalidad como una buena relación con personas españolas, y simultáneamente se habla de problemas de trabajo o de adaptación del hombre; o frases como la siguiente: «con el dinero que yo gano era suficiente para los dos, porque mi marido no trabaja»; etc.
La versatilidad laboral de la mujer inmigrante en la sociedad española a través de labores de ayuda en el hogar de relación doméstica o con las personas a quienes ha matados españolas en las que los dos trabajan, y, la aceptación social de este trabajo por la sociedad española les coloca en un plano de servicio muy considerado y facilita su inmersión en la misma. Por el contrario, en el otro lado de la relación doméstica o con las personas a quienes ha matado, el marido no consigue esta introducción fácil en el mercado laboral, ni tampoco su aceptación por la sociedad que recibe la inmigración. Además se acompaña de la pérdida parcial de elementos nucleares que, desde un punto de vista menos progresista, son nucleares para el cabeza de familia.
|
16. FALTA DE EXPECTATIVAS DE LA VÍCTIMA: Son aquellos casos en los que el homicida fundamenta, explica y justifica el homicidio por la falta de expectativas futuras de su relación doméstica o con las personas a quienes ha matado por que padecía una grave discapacidad de la persona agredida que le había provocado una pérdida de calidad de vida haciéndola insoportable para la persona agredida (en valoración del homicida) y/o del homicida
|
17. NO TENER NADA QUE PERDER: Se trata de relatos en las que aparecen una valoración del homicida o una referencia de la persona agredida, en relación a que el homicida está o estaba convenida de una pérdida de expectativas futuras (no tener nada que perder ...)
|
|
|
EVALUACIÓN DE LA EXISTENCIA DE UNA BASE COGNITIVA ALTERADA EN CUALQUIERA DE LOS PROBLEMAS ANTERIORES: En los dos ítems siguientes intentaremos evaluar si alguna de las ideas o creencias aparecen construidas sobre bases o procesos en los que aparece una alteración neurótica (alteración y matización de la realidad pero conectada con ella) o psicótica (base o desarrollo desconectado de la realidad o con una quiebra relevante de la misma)
|
19. IDEACIONES DE BASE O CONSTRUCCIÓN PSICÓTICAS: En el relato de las causas por las que apareció el homicidio, podemos comprobar la existencia de ideas desconectadas de la realidad, encadenamiento de pensamientos o cadenas de razones que se basan en ideas iniciales, o relaciones de ideas, que no siguen las reglas de la lógica o del sentido común, o que están claramente interferidas por convicciones profundas en las que hay una quiebra con la realidad. No se trata de colocar una etiqueta diagnóstica del DSM-IV-TR o del CIE 10, o de realizar un diagnóstico diferencial entre esas etiquetas, sino exclusivamente si se detecta esa desconexión con la realidad en alguna fase del proceso cognitivo del homicida cuando hablamos de la causa del homicidio.
|
20. IDEACIONES DE BASE O CONSTRUCCIÓN CON MATIZACIONES NEUROTIFORMES: Como en ítem anterior no se trata de diagnosticar y etiquetar una alteración mental determinada del homicida. Sino de valorar si, entre las explicaciones del homicidio, aparecen ideas o construcciones o cadenas de pensamiento en las que sea posible detectar cambios de la realidad o de las creencias que se deban a mecanismos de sobrevaloración, sobredimensionamiento, tendencia a la rumiación obsesiva excesiva, o cualquier otro cambio que sin desconectarse de la realidad si que la altere de forma relevante.
|
A partir de estos ítems, el entrevistador deberá evaluar el grado de intensidad de las ideas o creencias del homicida relacionadas con la relación doméstica o con las personas a quienes ha matado y que le sirven para explicar o justificar lo sucedido:
 | NO | POCO | MEDIO | MUCHO | EXTREMO |
| 21. VALORACIÓN DE EJE 1.A = |  |  |  |  |  |
Cuando nos explique las explicaciones o motivaciones del homicidio debemos intentar separar el tipo de respuesta que genera esas explicaciones en el homicida e intentar:
Categorizar si ese relato aparece en un contexto de desafío, de inaceptabilidad rígida o riesgo, de miedo, o no especifico
Respuesta de miedo a perder pero con elevada sintomatología emocional (por ejemplo: me iba a dejar solo y yo perdería lo que más quiero, o necesito o...) Es compatible con una valoración, previa al homicidio, de incapacidad de control de la situación que le genera ansiedad.
Respuesta de riesgo, como respuesta diferente del miedo porque no es una respuesta de emoción, sino provocada por lo inaceptable de la alternativa (por ejemplo: creería usted que se quería marchar sin dejar solucionadas todos los problemas de la casa, donde tenía que estar es en su casa cuidándome...). Es compatible con una valoración, previa al homicidio, de capacidad de control de la situación.
Respuesta de desafío personal (por ejemplo: está claro que me estaba probando para ver si yo pasaría por eso, tiró de la cuerda hasta que se rompió...). Es compatible con una valoración, previa al homicidio, de seguridad en su capacidad de control de la situación.
Otras respuestas; describir:
|
EJE 1.B.- Valoración de hechos que han podido provocar desequilibrio y/o reacción en el proceso cognitivo emocional
Una vez que la persona entrevistada ha terminado su relato respondiendo a las preguntas sobre las explicaciones o motivaciones que tuvo el homicidio ¿cómo sucedió todo? ¿por qué sucedieron los hechos? ¿qué pasó para que terminara todo como terminó? ... o preguntas similares, el objetivo siguiente es conocer si en el tiempo anterior al homicidio habían aparecido cambios historiográficos relacionados con la relación doméstica o con las personas a quienes ha matado, y que el homicida considerara como importantes en la explicación del homicidio. Para ello debería realizar preguntas como: ¿Había sucedido alguna cosa importante en los días o semanas anteriores a los hechos?
Si la persona entrevistada pregunta a qué nos referimos con esa pregunta o pide aclaraciones, es posible sugerir alguna opción ya que estamos hablando de acontecimientos específicos.
En algunos casos esos cambios historiográficos pueden coincidir o relacionarse con alguna de las creencias o ideas recogidas en el apartado anterior, pero en este caso se recogen cuando el homicida, para justificar el homicidio, hace una referencia puntual a un cambio especial y diferente de su historia, que separa del contexto consistente, reiterado, e histórico que hemos expuesto anteriormente, y que el homicida valora como «punto de corte» o como «la gota de desborda el vaso»:
|
|
22. Un cambio o aparición en la intensidad o realidad de los intentos o amenazas de abandono de domicilio conyugal, «echar los papeles», ruptura
|
23. La aparición de una conducta específica de rechazo de relación doméstica o con las personas a quienes ha matado diferente de la historia anterior: no querer recomenzar las relaciones, negativas a matrimonios, etc.
|
24. Alguna denuncia nueva valorada especialmente por el homicida como situación límite.
|
25. Una medida de alejamiento
|
26. La constatación, real o interpretada como tal por el homicida, de una sospecha de triángulos amorosos, o relaciones de internet, etc.
|
27. Acontecimientos domésticos graves: Problemas laborales y/o económicos, pérdida de vivienda, de lesiones graves o muerte de hijos,
|
28. Algún cambio relevante en medidas civiles relacionadas con hijos
|
29. Un cambio de las costumbres «contractuales» de las «obligaciones» de la persona agredida en la relación de relación doméstica o con las personas a quienes ha matado
|
30. Agravamiento o noticia de desequilibrio agudo de situación de discapacidad y/o supervivencia de la persona agredida y/o del homicida
|
|
|
A partir de estos ítems, el entrevistador deberá evaluar sin han existido hechos o factores que han podido provocar desequilibrio y/o reacción en el proceso cognitivo emocional:
 | NO | POCO | MEDIO | MUCHO | EXTREMO |
| 32. VALORACIÓN DEL EJE 1.B = |  |  |  |  |  |
EJE 1.C.- Medida de la intensidad del proceso cognitivo emocional a través de la interferencia en sus competencias adaptativas
Ya hemos preguntado sobre los motivos y explicaciones del homicidio, y también sobre los acontecimientos anteriores al agresión que pudieran explicar un desequilibrio o agravación de la relación de relación doméstica o con las personas a quienes ha matado, el siguiente paso es valorar hasta qué punto, y en qué intensidad, existió un cambio cognitivo emocional en el homicida antes del homicidio.
Para medirlo no es suficiente que el homicida nos cuente si se encontraba mal o no, o nos relate o que nos oferte unos datos sobre la variación específica y detallada sobre determinadas competencias adaptativas que nos sitúen en una realidad de interferencia en la vida habitual del homicida.
Por ello, el entrevistador, como si se tratara de un cambio de fase, pasará a intentar establecer un rango de competencias relacionales del homicida antes de tener problemas graves con su relación doméstica o con las personas a quienes ha matado.
En estas preguntas siguientes es muy importante solicitar datos concretos que nos permita evaluar la pérdida real de competencias adaptativas y no depender a de valoraciones genéricas o calificativas autoevaluadas. Por ejemplo si nos habla de actividades lúdicas de juegos de mesa, preguntar cuántos días jugaba antes, y cuántas horas dedicaba cada día, para preguntar posteriormente cuántos días y horas dedicaba en las semanas anteriores al agresión.
Antes de que sucediera todo esto, ¿tenía usted...?
|
¿Alguna actividad de entretenimiento, diversión, o deportivas habituales como por ejemplo jugar al fútbol, o el mus, o alguna reunión con los amigos?
|
|
|
|
|
¿Relaciones con entorno habitual?
|
|
|
El siguiente paso es preguntar si en el periodo de tiempo anterior al hecho se había producido un cambio o alteración en esas competencias relacionales:
En el periodo anterior a los hechos perdió o se
Disminuyó de forma relevante... Antes del homicidio notó usted que había perdido o ya no hacía... ¿
33. Alguna o algunas de esas actividades de
entretenimiento, diversión, o deportivas habituales como por ejemplo jugar al fútbol, o el mus, o alguna reunión con los amigos?
|
34. La actividad laboral?
|
35. Sus relaciones sociales ?
|
36. Sus relaciones con entorno habitual?
|
|
|
A partir de estos ítems, el entrevistador deberá evaluar el nivel de actividades perdidas o disminuidas como posible reflejo de la intensidad del proceso cognitivo emocional si ésta ha existido:
 | NO | POCO | MEDIO | MUCHO | EXTREMO |
| 38. VALORACIÓN DEL EJE 1.C. |  |  |  |  |  |
EJE 1.D.- Medida de la intensidad del proceso cognitivo emocional a través de la consecuencias en estado de ánimo
En las siguiente preguntas, relativas a evaluar el cambio del estado de ánimo, debemos pedir también datos concretos: qué medicación le daban, cuántas sesiones hacía, cada cuánto tiempo le revisaban, qué hizo y cuantas veces lo hizo, etcétera.
En el periodo anterior a los hechos...
|
39. Dedicó mucho tiempo a pensar en su problema?
|
40. Se encontraba muy deprimido, necesitó algún tratamiento por depresión?
|
41. Tuvo ideas de suicidio o hizo alguna tontería en ese sentido?
|
42. Aumentaron los enfados, la tensión y el nerviosismo en su casa?
|
43. Aumentaron los enfados, la tensión y el nerviosismo también fuera de su casa?
|
44. Cree usted que no era posible seguir con esa situación?
|
45. Hubiera sido posible que todo eso cambiara?
|
A partir de estos ítems, el entrevistador deberá evaluar el nivel de actividades perdidas o disminuidas:
 | NO | POCO | MEDIO | MUCHO | EXTREMO |
| 46. VALORACIÓN FINAL DEL EJE 1.D. |  |  |  |  |  |
Con el fin de tener una referencia normalizadora es aconsejable la estimación de la pérdida de competencias adaptativas a través de la escala de evaluación de la actividad social y laboral (EEASL) entre 1 y 99.
(IMPORTANTE: ver Anexo 1)
47. Grado de EEASL antes de la aparición del problema de relación doméstica o con las personas a quienes ha matado (Descríbame cuál era su vida antes de los problemas que tuvo con su relación doméstica o con las personas a quienes ha matado.)
| .___.___. |
| 48. Grado de EEASL en el momento del homicidio (Descríbame cuál era su vida antes de los problemas que tuvo con su relación doméstica o con las personas a quienes ha matado.) | .___.___. |
| 49. Pérdida EEASL = A – B | .___.___. |
EJE 1.E.- La conducta homicida como dato objetivo del proceso cognitivo previo
Ítem151.- Cuénteme cómo sucedió todo, como la mató... Descripción:
|
|
Instrumento doméstico (como cuchillos de cocina o de bricolage doméstico)
|
Arma específica (armas de fuego u otras armas específicas)
|
Histriónicos (ácido, líquidos inflamables, atropello con vehículo automóvil, etc.)
|
Fuerza física de contacto sin instrumentos (estrangulación)
|
Fuerza física sin contacto y sin instrumentos (empujón, caída provocada)
|
|
|
Ítem152.- Había pensado alguna vez cómo lo haría: SÍ ; NO ; N.E.
EJE 1.F.- La conducta realizada por el homicida inmediatamente tras los hechos como dato objetivo del proceso cognitivo previo
Ítem155.- Cuénteme qué hizo usted inmediatamente después del homicidio... Descripción:
(IMPORTANTE: ver Anexo 2)
|
|
Conductas de evitación de responsabilidad elaboradas y/o complejas que incluye cualquier conducta que indica una elaboración de la mismas destinada a evitar la responsabilidad, la punición y/o la reprobabilidad
- Huída elaborada
- Ocultación elaborada de pruebas
- Limitación de la responsabilidad a través de
– Entregarse a través del abogado
– Conductas suicidas instrumentales
– Amenaza suicida
– Autolesionismo instrumental o conducta suicida instrumental sin riesgo de muerte o con control del riesgo
– Muerte accidental en conducta instrumental autolesiva
|
Conductas de evitación de responsabilidad simples y sencillas que incluyen cualquier conducta de evitación de ser detenido que aparece sin preparación previa, sin elaboración, de forma explosiva:
- Resistencia a ser detenido
- Huida simple
- Conductas suicidas pospuestas en el tiempo
– Suicidio evitativo pospuesto en el tiempo
– Intento (real) de suicidio con riesgo de muerte y sin control de riesgo pospuesto en el tiempo
|
No aparecen conductas evitadoras de la responsabilidad después del hecho
- No huir (incluye conducta pasiva tras los hechos, quedándose en el mismo lugar y sin desplazamiento relevante)
- Entregarse (incluye conducta activa tras los hechos, de llamar a familiares o a policía o similar) (excluye entregarse a través del Abogado, o cuando se ha realizado una conducta previa de huida de cualquier tipo
- Conductas autolesivas
- Amenaza suicida
- Intento (real) de suicidio con riesgo de muerte y sin control de riesgo(incluye la conducta autolesiva, activa o pasiva, que lleva consigo un riesgo previsible o probable de muerte, y no se comprueban conductas de control de ese riesgo).
- Suicidio individual consumado
- Pacto suicida (muerte consensuada y acordada previamente)
- Suicidio ampliado (homicidio con objetivo interpretado por el homicida como protector de)
|
Conducta posthomicida histriónica, esperpéntica y/o aparentemente desconectada de la realidad
|
|
|
|
|
5.3.4.17. Eje 2: valoración de la peligrosidad heteroagresiva
En esta fase aparece un cambio en el desarrollo de la entrevista en la que el homicida debe dar por terminada la fase anterior más personal, más empática, para pasar a recoger datos historiográficos que siempre se deben centrar en la heteroagresividad y mucho menos en la búsqueda de un diagnóstico determinado.
Por ejemplo nos interesa más conocer si ha cambiado de trabajo por problemas de agresiones con los compañeros, que si ha cambiado de trabajo muchas veces, ya que aunque este último dato sería esencial en la búsqueda de un diagnóstico de trastorno de personalidad, si este trastorno no generara conductas agresivas no sería relevante en este trabajo.
Si buscamos datos que nos orienten sobre posible delincuencia anterior, siempre es la relacionada con la heteroagresividad, no apareciendo relevante por ejemplo una estafa, porque aunque esto supone un contacto con la Justicia lo es un ámbito muy diferente en todos sus aspectos predictivos.
Si por ejemplo nos cuenta que estuvo en tratamiento psicológico cuando era joven, podemos pedirle aclaraciones sobre si tuvo problemas de riñas con otras personas, o golpes...
Objetivos de esta fase:
- Estimar intensidad de peligrosidad heteroagresiva genérica del homicida
- Estimar intensidad de peligrosidad heteroagresiva doméstica del homicida
- Estimar agravaciones de conductas agresivas domésticas del homicida antes de los hechos
Eje 2.A.- Valoración de la peligrosidad genérica
- ¿Había estado en algún tratamiento prolongado antes de que sucedieran los hechos?
- ¿Y durante su infancia o su juventud?
- ¿Tuvo algún problema de riñas o de golpes con otras personas en esa infancia y juventud?
- Y ahora, cuando ha sido adulto, ¿ha tenido que seguir algún tratamiento? ¿ha tenido problemas de agresiones en el entorno laboral, o en sus aficiones, o en algún otro lugar?
- ¿Alguna vez ha tenido que dejar algún trabajo porque se haya matado con los compañeros de trabajo, o con sus jefes?
- ¿Le habían denunciado por agresiones antes de estos hechos?
- ¿Consume/ía algún tipo de drogas? Describir y cantidades.
- Si no ha mencionado el alcohol entre las drogas, preguntar expresamente por el alcohol en las dos vertientes de consumo alcohólico crónico, o de consumos agudos de grandes cantidades en algún momento
- ¿Ha estado en tratamiento por alguno de los problemas anteriores en alguna ocasión? ¿Qué tal fue? Describir y cantidades
Todo ello, con el fin de cumplimentar los siguientes ítems:
50. Historia anterior heteroagresiva:
educacional, vecinal, laboral, lúdica, otros ...
|
51. Historia de violencia asociada a desajustes psicosociales:
cambios laborales, problemas escolares, relaciones vecinales,
actividades lúdicas y deportivas, problemas económicos, otros cambios
|
52. Precocidad heteroagresiva:
educacional, vecinal, laboral, lúdica, otros
|
53. Antecedentes de enfermedad mental:
|
54. Antecedentes de datos relevantes de trastorno de personalidad
|
55. Antecedentes de consumo de drogas ilegales
|
56. Antecedentes de consumo de alcohol
|
57. Historia de conductas antisociales o delictuales anteriores no heteroagresivas:
|
58. Tratamientos por alguno de los problemas anteriores y nivel de seguimiento, y/o éxito de los mismos
|
A partir de estos ítems, el entrevistador deberá evaluar el nivel de peligrosidad genérica:
 | NO | POCO | MEDIO | MUCHO | EXTREMO |
| 59. VALORACIÓN FINAL DEL EJE 2.A |  |  |  |  |  |
Eje 2.B.- Valoración de la peligrosidad doméstica específica
- Habían aparecido agresiones entre ustedes antes de los hechos?
- ¿Ha coincidido alguna vez alguna agresión con amenazas anteriores?
- Me los podría contar... con detalle.
- Si no menciona a otros miembros de la familia deberíamos preguntar específicamente ¿si había tenido problemas de agresiones con otros miembros de la familia y por qué?
- ¿Ha roto alguna vez alguna medida alejamiento en contra de la voluntad de su pareja?
- ¿Se enfadaba alguna vez y rompió algún mueble de la casa o hizo algún desperfecto en su casa en alguna ocasión?
Todo ello con el fin de cumplimentar los siguientes ítems, tendrá especial importancia valorar si las formas que el homicida utilizó en agresiones anteriores eran vitales, graves o leves.
En el ítem 65, para graduar la Gravedad de la violencia, utilizaremos el criterio de si la forma de agredir que había utilizado en otras ocasiones podía haber provocado no la lesión, sino el riesgo de que la lesión fuera:
- Riesgo de muerte (por ejemplo intentar tirar a la victima por una escalera, o clavarle un cuchillo, aunque no lo haya conseguido, o ni siquiera la haya llegado a lesionar porque la víctima ha conseguido escapar)
- Riesgo de lesiones graves (valoraremos como graves aquellas lesiones que necesitan medidas asistenciales o tratamientos que requieren de conocimiento sanitario específico y más prolongado, diferenciándolas de aquellas otras lesiones leves que se pueden solucionar con medidas o tratamientos básicos, que no requieren expresamente conocimientos específicos sanitarios como son primeras curas, analgésicos o antiinflamatorios convencionales, o inmovilizaciones con vendajes o instrumentos de inmovilización muy simples que se puede retirar el propio lesionado) Ejemplos de formas de agredir graves la utilización de instrumentos, armas o mecanismos que superen la idea de provocar una contusión simple o una erosión o herida simple.
- Lesiones leves. El resto de lesiones.
60. Agresiones anteriores a la relación doméstica o con las personas a quienes ha matado y descripción:
|
61. Coincidencia de agresiones con amenazas anteriores
|
62. Y/o a otros miembros de la relación doméstica y descripción
|
63. Conductas violentas en el medio doméstico sin lesión física y descripción:
|
64. Rupturas de medidas de alejamiento en contra de la voluntad de la pareja
|
65. Gravedad de la violencia:
|
A partir de estos ítems, el entrevistador deberá evaluar el nivel de peligrosidad doméstica específica:
 | NO | POCO | MEDIO | MUCHO | EXTREMO |
| 66. VALORACIÓN
FINAL DEL EJE 2.B |  |  |  |  |  |
Eje 2.C.- Valoración de la violencia de relación doméstica o con las personas a quienes ha matado
Y durante el tiempo anterior a los hechos...
- ¿Habían aparecido problemas mayores o diferentes antes de los hechos?
- ¿Aumentaron las desavenencias y las agresiones?
Es importante recoger la creencia del homicida, y/o lo que la persona agredida cree, y no tanto la realidad sucedida. Todo ello con el fin de cumplimentar los siguientes ítems:
67. Agravación de la violencia en el tiempo anterior a los hechos y descripción:
|
A partir de estos ítems, el entrevistador deberá evaluar el nivel de agravación sobre la historia anterior de violencia doméstica específica:
 | NO | POCO | MEDIO | MUCHO | EXTREMO |
| 68. VALORACIÓN FINAL DEL EJE 2.C |  |  |  |  |  |
5.3.4.18. EJE 3.- Valoración de los factores de protección
Objetivos de esta fase:
- Estimar la existencia o no de factores en el homicida con capacidad de inhibición o de contención de la decisión homicida
Pasar inventario (característico de Trabajador Social) para evaluar este aspecto, con un peso mayor de los aspectos de integración y expectativas sociolaborales del homicida. Siempre referido al periodo de tiempo cuando sucedieron los hechos:
69. Problemas de integración personal en su familia
|
70. Problemas de integración de la persona agredida en familia de homicida
|
71. Problemas de integración de la familia en el entorno social
|
72. Problemas de recursos económicos individuales
|
73. Problema de recursos económicos familiares
|
74. Problemas de integración social del individuo medido a través de relaciones de amistad, actividades de grupo, actividades lúdicas de grupo, pertenencia a grupos sociales etc.
|
75. Problemas de integración laboral del individuo medido a través de actividad laboral realizada cuando sucedieron los hechos
|
76. Problemas de expectativas de futuro cuando sucedieron los hechos medida a través del futuro esperable laboral, social, económico, familiar, etcétera, si no hubieran sucedido los hechos
|
A partir de estos ítems, el entrevistador deberá evaluar el grado de factores de contención con que cuenta el homicida:
 | NO | POCO | MEDIO | MUCHO | EXTREMO |
| 77. VALORACIÓN FINAL DEL EJE 3 |  |  |  |  |  |
5.3.4.19. Corrección de valor: Colaboración de la persona entrevistada
Como ya hemos comentado, en las sucesivas fases iremos introduciendo sucesivas fuentes de información, pero en esta primera fase dependerá en exclusiva de la entrevista con el explorado, por lo que su nivel de colaboración será una variable a considerar necesariamente.
Posteriormente, en otras fases, necesitaremos una constatación documentada de estos datos lo que redundará en una mayor validez de lo introducido.
Por ello, el entrevistador deberá dejar constancia del nivel de colaboración del homicida para recoger los datos:
78. El nivel de la colaboración del homicida ha sido:
|
Asimismo, sería deseable que en aquel caso en el que, en esta fase de trabajo, se comprobara una alteración del homicida en la aportación de datos se dejara constancia de la misma (aunque sería deseable un estudio profundo de fiabilidad o credibilidad, y/o un contraste de datos, el tiempo que requeriría sería tan prolongado que en esta fase de la investigación se trata exclusivamente de una apreciación subjetiva del entrevistador):
No se poseen datos para comprobar si el homicida ha alterado datos relevantes en la entrevista
|
Existen datos que sugieren que el homicida NO parece que haya alterado datos relevantes en la entrevista
|
Existen datos que sugieren que el homicida SÍ que parece que ha alterado datos relevantes en la entrevista
|
5.3.4.20. Valoración final
Debemos recordar que es posible realizar valoraciónes diferentes según el esquema adjunto y que ya hemos dejado recogido inicialmente cuando hemos picado (y ya no necesitamos picar más):
a) Valoración realizada por el entrevistador director de la entrevista (sin contaminación por el otro interviniente)
b) Valoración realizada por el entrevistador oyente sin contaminación del homicida que dirige la entrevista.
c) Valoración realizada por los dos entrevistadores en seminario y de común acuerdo a partir de las notas y grabación.
5.3.4.21. Representación de la evaluación final en la plantilla
5.3.4.22. ANEXO 1: Escala de evaluación de la actividad social y laboral (EEASL)

5.3.4.23. ANEXO 2: Descripción de la conducta del homicida tras los hechos
Con respecto a la conducta tras los hechos, es un dato de enorme relevancia en la reconstrucción forense de cualquier tipo de conducta delictual, y de mayor entidad si cabe cuando dicha conducta es un homicidio.
Los datos que la conducta realizada por el homicida de forma inmediata a los hechos aporta a la reconstrucción del homicidio siguen una serie de líneas primarias de reflexión forense que son:
- Las conductas de evitación de responsabilidad aparecen frente a hechos delictuales que el homicida entiende como reprobables, no justificados y/o sujetos a respuestas de punición externa:
– Conductas de evitación de responsabilidad elaboradas y/o complejas indican que el homicida asume tanto la reprobabilidad y la no autojustificación de lo sucedido, como la carga punitiva y además realiza un proceso cognitivo previo de premeditación y planeamiento previo del homicidio destinado a ocultar o eliminar al menos uno de los eslabones de la respuesta social:
* Huida elaborada (intenta sustraerse impidiendo ser detenido)
* Ocultación elaborada de pruebas (impidiendo ser reconocido como culpable)
* Limitación de la responsabilidad: disminuyendo la carga de reprobación y/o punición a través de conductas elaboradas que buscan fundamentalmente una atenuación de responsabilidad penal como por ejemplo:
- Entregarse a través del Abogado: el homicida comunica a su abogado lo realizado, y realiza una conducta de entregarse a las autoridades con el fin de disminuir la posterior carga penal.
- Conductas suicidas instrumentales: Se utilizan como criterios de inclusión como forma simple de evitación de responsabilidad la comprobación de un bajo nivel de fiabilidad por entrevista cognitiva, cotas altas de histrionismo, existen niveles bajos de ansiedad en relación con el objetivo buscado con la amenaza y el grado de asunción razonada de esa posibilidad
• Amenaza suicida: ideación suicida específica expresada al entorno pero en la que todavía no existen conductas conducentes a conseguirlo. De difícil valoración predictiva.
• Autolesionismo instrumental o conducta suicida instrumental sin riesgo de muerte o con control del riesgo: formas de autolesión que no son capaces de generar riesgo vital, o acompañadas de una conducta preventiva para que no llegue a aparecer un riesgo objetivo de muerte (con riesgo de suicidio por error ver siguiente punto).
• Muerte accidental en conducta instrumental autolesiva: muerte que no es previsible y proporcional a la conducta autolesiva; y/o han fallado los mecanismos de control del riesgo establecido por la persona que se ha autolesionado.
– Cuando esas conductas de evitación de responsabilidad son simples y sencillas, tienden a aparecer en casos en que el homicida entiende la carga punitiva, la reprobabilidad y la no autojustificación de lo sucedido, pero o es incapaz e una elaboración previa compleja por una limitación de la capacidad de respuesta del homicida o bien que la muerte homicida ha sido una explosión sin elaboración cognitiva previa, o un error de cálculo de consecuencias lesivas que le ha impedido una preparación de las conductas evitativas elaboradas:
* Resistencia: la conducta activa simple de evitación de ser detenido, realizada habitualmente en lugar de los hechos o muy próximo a él, con o sin huida
* Huida simple: llamamos huida simple a aquella conducta de evitación de ser detenido que aparece sin preparación previa, sin elaboración, de forma explosiva
* Conductas suicidas:
- Suicidio evitativo con el objetivo de evitar las consecuencias posteriores del homicidio: los datos sobre los que se basa este diagnóstico son habitualmente que la conducta inicial tras el homicidio es la de una huida simple o elaborada, y el suicidio coincide con la respuesta policial de detención o con la respuesta punitiva de prisión o similar.
- Intento (real) de suicidio con riesgo de muerte y sin control de riesgo con el objetivo de evitar las consecuencias posteriores del homicidio: cuando la conducta autolesiva, activa o pasiva, lleva consigo un riesgo previsible o probable de muerte, y no se comprueban conductas de control de ese riesgo.
- Los homicidios en los que no se realizan conductas evitadoras de la responsabilidad después del hecho, tiende a corresponder a aquellos casos en los que el homicida entiende el homicidio como inevitable (lo que hace irrelevante la punición), no reprobable o justificado (lo que convierte la punición en algo injusto para el homicida) como fruto final de un proceso cognitivo emocional tanto cuando es fruto de una elaboración conectada con la realidad como si lo es como final de un proceso de base psicótica.
– No huir: Llamamos no huir a la conducta pasiva tras lo hechos, sin intentos de ocultación, ni de huir, pero tampoco sin comportamientos o amenazas verbalizadas de comportamientos autodestructores. Responde a tres grandes grupos de respuesta
* Respuesta psicótica: cuando el hecho se realiza en un contexto de justificación psicótica.
* Respuesta de shock: cuando el motivo del no huir, se basa en la no percepción adecuada de lo sucedido (habitualmente la encontramos en casos de deterioro cognoscitivo vascular con respuesta explosiva inesperada)
* Respuesta justificada: cuando el motivo del no huir, se basa en una aceptación de lo sucedido como justificado pero con una gran carga de pasividad. Es una conducta habitual en casos de homicidas con una falta nuclear o vivenciada de expectativas futuras.
– Entregarse: Categoría muy unida a la anterior de no huir, pero a la que se une la realización de una conducta activa y autónoma de denuncia de lo sucedido, bien directamente a los Cuerpos de Seguridad, bien a su familia. Excluye entregarse a través del Abogado, o cuando se ha realizado una conducta previa de huida de cualquier tipo
– Conductas autolesivas: expresión oral o conductual relacionados con autolesionismo. Se consideran criterios de inclusión de estas conductas autolesivas como conducta no evitadora de responsabilidad
* Amenaza suicida: ideación suicida específica ligada a un objetivo específico y expresada al entorno pero en la que todavía no existen conductas conducentes a conseguirlo. De difícil valoración predictiva. Se utilizan como elementos positivos de riesgo el nivel de ansiedad, la fiabilidad en la entrevista cognitiva, la congruencia del objetivo buscado con la amenaza y el grado de asunción razonada de esa posibilidad.
* Intento (real) de suicidio con riesgo de muerte y sin control de riesgo: cuando la conducta autolesiva, activa o pasiva, lleva consigo un riesgo previsible o probable de muerte, y no se comprueban conductas de control de ese riesgo. El error en esta conducta es no haber conseguido la muerte suicida.
* Suicidio individual consumado: cuando aparece la muerte previsible y proporcional a la conducta autolesiva realizada, y no se comprueban conductas de control de ese riesgo.
* Pacto suicida (muerte consensuada y acordada previamente): los datos sobre los que se basa este diagnóstico, además de la comprobación de una historia de dificultad en algunos ámbitos con intensa limitación de expectativas futuras de cambio o mejoría, requiere de textos manuscritos y las específicas características de las lesiones sin lesiones ni alteraciones circunstanciales de defensa y/o ataque. En el pacto suicida comprobado se debe dedicar una especial dedicación a la investigación de una conducta de convicción por parte de uno de los miembros, que se haya podido prevalecer de una asimetría de competencias intelectuales.
* Suicidio ampliado (homicidio con objetivo protector inicial): El suicida decide la muerte previa a la propia de la otra persona que no conoce esta decisión. Los datos en los que se apoya este diagnóstico, además de los textos manuscritos y las específicas características de las lesiones, son habitualmente la comprobación de historias de cuidadores de otros miembros de la relación doméstica que tienen problemas crónicos graves de salud con gran limitación de expectativas futuras de cambio o mejoría.
- Las conductas en las que se realiza una conducta posthomicida histriónica, esperpéntica y/o aparentemente desconectada de la realidad, una vez que hayan superado las pruebas de simulación, indican habitualmente que se trata de un fruto de una elaboración psicótica (desconectada de la realidad) o un producto de una demostración de eficacia homicida por manipulación de terceras personas (hallazgo habitual en casos de homicidas manipulados por liderazgos de personas o ideas).
5.3.5. PLANTILLA VERFAG
5.3.5.1. Clave del entrevistador
(A) Nación y Provincia - (b) Localidad de la entrevista
(c) Tipo de profesional - (d) Número de entrevistador
5.3.5.2. Clave de la entrevista
(e) (NIS en prisión, y por decisión del investigador en otros ámbitos)
5.3.5.3. Ámbito de aplicación
(f) Hechos Sucedidos en:
- (1) ARAGÓN
- (2) OTRAS CCAA
- (3) OTRA PROCEDENCIA
- (9) NO ESPECIFICADO
5.3.5.4. (G) Persona entrevistada
- FEMINICIDA DE PAREJA
– FEMINICIDA DE PAREJA EN PRISIÓN
* (1) CON SENTENCIA FIRME
* (2) SIN SENTENCIA FIRME
* (3) IMPUTADO SIN HABERSE CELEBRADO LA VISTA ORAL /JUICIO
– (4) FEMINICIDA DE PAREJA EN JUZGADO DE GUARDIA
- AGRESOR DE PAREJA (POR VIOLENCIA DE GENERO)
– EN PRISION: describir motivo ..............................................................................
* (5) EN TRATAMIENTO
* (6) NO SIGUE TRATAMIENTO
– (7) EN CIS: describir motivo y tipo de actuación .............................................
– (8) EN JUZGADO DE GUARDIA: describir motivo ......................................
- (9) NO AGRESOR DE PAREJA
5.3.5.5. (h) Tipo de valoración
(d) (1) Valoración realizada por el entrevistador director de la entrevista (sin contaminación por el otro interviniente)
(e) (2) Valoración realizada por el entrevistador oyente sin contaminación del homicida/agresor que dirige la entrevista.
(f) (3) Valoración realizada por los dos entrevistadores en seminario y de común acuerdo a partir de las notas y grabación.
5.3.5.6. Consentimiento expreso de la persona entrevistada
- Realizar la entrevista en condiciones adecuadas de suficiente luminosidad, comodidad y fundamentalmente privacidad.
- Saludo inicial y presentación del entrevistador.
– Con el fin de evitar suspicacias, cuando los entrevistadores sean dos, se explicará que únicamente uno de los entrevistadores realizará preguntas y que el otro actúa también como investigador pero como observador por lo que no puede intervenir activamente.
- Explicación del objetivo de la entrevista:
– Formamos parte de un equipo de trabajo que estamos investigando las causas reales de la violencia en la familia. Nos interesa conocer el por qué, los motivos que llevan a la agresión y al homicidio. El único fin es conocer sus razones, su explicación de lo que sucedió, los problemas que le llevaron a esta situación.
- Garantía de anonimato e inexistencia de consecuencias:
– El entrevistador expresará al entrevistado que se trata de una entrevista cuyos resultados se van a tratar de forma absolutamente anónima, que no se va a dar traslado de la misma al juzgado ni a ningún otro organismo, y que es totalmente libre para no aceptar la entrevista sin que esa negativa suponga ningún tipo de problema para él.
- El entrevistador así mismo explicará a la persona entrevistada que en todo momento tiene la posibilidad:
– Para no colaborar en la entrevista
– Para negarse a ofrecer algún dato específico
– Para interrumpir la misma en el momento en que desee.
|
| NO acepta la entrevista
EN ESTE MOMENTO SE INTERRUMPE LA ENTREVISTA Y SE RECOGE LA ENTREVISTA COMO FALLIDA |
- Una vez firmada esta aceptación por parte de la persona entrevistada se solicitará consentimiento específico para grabar la entrevista
– (NOTA: puede consentir la realización de la entrevista pero no dar permiso para la grabación, en ese caso se deberá realizar la entrevista con mayor cuidado por la imposibilidad de recuperar datos)
|
| NO acepta que se grabe la entrevista
EN ESTE CASO NO SE COMIENZA LA GRABACIÓN Y SE CONTINÚA LA ENTREVISTA |
|
| VÍCTIMA
(j) Apellido 1º , apellido 2.º ; nombre: |
| (k) Sexo: (1) hombre; (2) mujer
(l) Edad del entrevistado en los hechos: años | (m) Sexo: (1) hombre; (2) mujer
(n) Edad de la víctima en los hechos: años |
| (o) Fecha de la última agresión: día: mes: año: |  |
| (p) Fecha de la entrevista: día: mes: año: |  |
| (q) Fecha de comienzo de la relación de pareja: mes: año: |  |
| (r) Lugar de los hechos: y (s) provincia |  |
| (t) Tipo de relación entre el homicida/agresor con la víctima en el momento de los hechos (Únicamente de pareja/ex pareja)
(1) cónyuge
(2) ex cónyuge
(3) pareja (con convivencia habitual en el mismo domicilio)
(4) ex pareja (con anterior convivencia habitual)
(5) novio (con relación estable pero sin convivencia habitual en el mismo domicilio)
(6) exnovio (con relación anterior estable pero sin convivencia habitual anterior) |  |
| (u) Naturaleza del homicida/agresor:
(1) Española
Extranjera
(2) Europea Este
(3) Europea centro y norte
(4) Europea mediterránea
(5) Africana
(6) Iberoamericana
(8) Otras describir: (v) ...................
(9) No especificado | (w) Procedencia de la víctima:
(1) Española
Extranjera
(2) Europea Este
(3) Europea centro y norte
(4) Europea mediterránea
(5) Africana
(6) Iberoamericana
(8) Otras describir: (x) .........
(9) No especificado(y) Procedencia del homicida/agresor y de la víctima:
(1) La misma procedencia
(2) Diferente procedencia
(8) Otras describir: ...................................................
(9) No especificado |
| (z) Si el homicida/agresor es de procedencia extranjera.
(1) Inmigración laboral primaria o de supervivencia
(2) Inmigración laboral secundaria o cualificada
(3) Vacacional o lúdico
(4) Residente habitual
(8) Otros describir: (aa) ...............................................
(9) No especificado
(0) No es de procedencia extranjera | (ab) Si la víctima era de procedencia extranjera.
(1) Inmigración laboral primaria o de supervivencia
(2) Inmigración laboral secundaria o cualificada
(3) Vacacional o lúdico
(4) Residente habitual
(8) Otros describir: (ac) ..................................
(9) No especificado
(0) No es de procedencia extranjera |
| (ad) Si alguno de ellos es de procedencia extranjera.
(1) Pareja anterior a la inmigración
(2) Pareja creada tras la inmigración
(8) Otros describir: (ae) .............................................
(9) No especificado
(0) No son de procedencia extranjera ninguno de ellos | (af) Vivienda habitual de la víctima:
(1) Núcleo rural (agrícola/ganadero)
(2) Núcleo urbano (servicios)
(8) Otros describir: (ag) .....................................
(9) No especificado |
| (ah) Agresor/homicida a etnias minoritarias:
(1) No
(2) Gitano
(8) Otras describir: (ai) ..............................
(9) No especificado | (aj) Pertenencia de la víctima a etnias minoritarias:
(1) No
(2) Gitano
(8) Otras describir: (ak) .......................................
(9) No especificado |
| (al) Discapacidad de la víctima: | Características de la discapacidad de la víctima:
(am) Con discapacidad (1) Sin ninguna discapacidad (2)
(an) Dismin. expectativa de vida: SÍ (1) NO (2) N. E. (3)
(ao) Dismin. calidad de vida: SÍ (1) NO (2) N. E. (3)
(ap) Con conciencia en la víctima: SÍ (1) NO (2) N. E. (3) |
5.3.5.7. EJE 1.A.- Creencias del homicida/agresor para explicar lo sucedido
PREGUNTAS: ¿Cómo sucedió todo? ¿Por qué sucedieron los hechos? ¿Qué pasó para que terminara todo como terminó?...
NOTA IMPORTANTE: Es posible picar más de un ítem para recoger las respuestas del entrevistado
(aq) (1) Sin motivos específicos (este ítem excluye la posibilidad de picar el resto de este apartado)
|
PROBLEMAS GENÉRICOS DE RELACIÓN DOMÉSTICA NO
(1)POCO
(2)MEDIO
(3)MUCHO
(4)EXTREMO
(5)
|
1) (ar) Discusiones banales
|
2) (as) Ocultación de problemas
|
3) (at) Control exasperante y continuado por la víctima
|
4) (au) Atribuciones o asignaciones de culpabilidad
|
5) (av) Exigencias de la víctima (fundamentalmente económicas)
|
6) (aw) Exigencias del homicida/agresor (fundamentalmente económicas)
|
7) (ax) Ruptura de obligaciones DE LA VÍCTIMA con respecto al contrato de relación doméstica
|
8) (ay) Otros problemas de relación familiar
|
PROBLEMAS ESPECIFICOS DE RELACION DE PAREJANO
(1)POCO
(2)MEDIO
(3)MUCHO
(4)EXTREMO
(5)
|
|
|
10) (ba) Intento o búsqueda asimétrica de autonomía
|
11) (bb) Situación de ruptura ya sucedida pero no aceptada por el homicida/agresor
|
12) (bc) Instrumentación de hijos en la relación de relación doméstica o con las personas a quienes ha matado/agredido o en la ruptura
|
13) (bd) Interpretación de falta de futuro de la victima en la próxima relación
|
|
|
15) (bf) Velocidad asimétrica de adaptación
|
16) (bg) Falta de expectativas de la victima
|
17) (bh) No tener nada que perder
|
18) (bi) Otras ; (bj) describir: ……………………………….
|
BASE COGNITIVA ALTERADA EN CUALQUIERA DE LOS PROBLEMAS ANTERIORESNO
(1)POCO
(2)MEDIO
(3)MUCHO
(4)EXTREMO
(5)
|
19) (bk) Ideaciones de base psicótica (con ruptura de la realidad)
|
20) (bl) Ideaciones de base neuróticas (con alteración de la realidad pero conectado con ella)
|
NO
(1)POCO
(2)MEDIO
(3)MUCHO
(4)EXTREMO
(5)
|
21) (bm) VALORACIÓN RESUMEN DEL EJE I.A.- valoración de la existencia de ideas o creencias del homicida/agresor relacionadas con la víctima y que le sirven para explicar o justificar lo sucedido
|
(bn) Categorizar si ese relato aparece en un contexto de desafío, de inaceptabilidad rígida o riesgo, de miedo, o no especifico
(1) Respuesta de miedo a perder pero con elevada sintomatología emocional (por ejemplo: me iba a dejar solo y yo perdería lo que más quiero, o necesito o...)
(2) Respuesta de riesgo, como respuesta diferente del miedo porque no es una respuesta de emoción, sino provocada por lo inaceptable de la alternativa (por ejemplo: creerá usted que se quería marchar sin dejar solucionadas todos los problemas de la casa, donde tenía que estar es en su casa cuidándome...)
(3) Respuesta de desafío personal (por ejemplo: está claro que me estaba probando para ver si yo pasaría por eso, tiró de la cuerda hasta que se rompió...)
(4) Otras respuesta; describir: (bo)
|
5.3.5.8. EJE 1.B.- Hechos que han podido provocar desequilibrio y/o reacción
PREGUNTAS: ¿Había sucedido alguna cosa importante en los días o semanas anteriores a los hechos? ¿Algo que afectara la relación con su pareja?
NOTA IMPORTANTE: Es posible picar más de un ítem para recoger las respuestas del entrevistado.
(bp) (1) No aparecen hechos o cambios historiográficos relevantes anteriores a los hechos (este ítem excluye la posibilidad de picar el resto de este apartado)
|  |  |  |  |  |
 | | | | | |
| 22) (bq) Un cambio o aparición en la intensidad o realidad de los intentos o amenazas de abandono de domicilio conyugal, «echar los papeles», ruptura |  |  |  |  |  |
| 23) (br) La aparición de una conducta específica de rechazo de relación doméstica o con las personas a quienes ha matado/agredido diferente de la historia anterior: no querer recomenzar las relaciones, negativas a matrimonios, etc. |  |  |  |  |  |
| 24) (bs) Alguna denuncia nueva valorada especialmente por el homicida/agresor como situación límite. |  |  |  |  |  |
| 25) (bt) Una medida de alejamiento |  |  |  |  |  |
| 26) (bu) La constatación, real o interpretada como tal por el homicida/agresor, de una sospecha de triángulos amorosos, o relaciones de internet, etc. |  |  |  |  |  |
 | | | | | |
| 27) (bv) Acontecimientos domésticos graves: Problemas laborales y/o económicos, pérdida de vivienda, de lesiones graves o muerte de hijos, |  |  |  |  |  |
| 28) (bw) Algún cambio relevante en medidas civiles relacionadas con hijos |  |  |  |  |  |
| 29) (bx) Un cambio de las costumbres «contractuales» de las «obligaciones» de la víctima en la relación de relación doméstica |  |  |  |  |  |
| 30) (by) Una agravación o noticia de desequilibrio agudo de situación de discapacidad y/o supervivencia de la víctima y/o del homicida/agresor |  |  |  |  |  |
| 31) (bz) Otras, (ca) describir .......................................................... |  |  |  |  |  |
 | | | | | |
| 5.3.5.8.1.1.1. (cb) VALORACIÓN RESUMEN DEL EJE 1.B.- Valoración del posible desequilibrio y/o reacción en el proceso cognitivo emocional del homicida/agresor antes de los hechos: |  |  |  |  |  |
5.3.5.9. EJE 1.C.- interferencia en sus competencias adaptativas
PREGUNTAS: Antes del homicidio/agresión notó usted que había perdido o ya no hacía ... ¿
| | | | | |
| 32) (cc)... alguna actividad de entretenimiento, diversión, o deportivas habituales como por ejemplo jugar al futbol, o el mus, o alguna reunión con los amigos? |  |  |  |  |  |
| 33) (cd) Actividad laboral |  |  |  |  |  |
| 34) (ce) Relaciones sociales |  |  |  |  |  |
| 35) (cf) Relaciones con entorno habitual |  |  |  |  |  |
| 36) (cg) Otras relaciones o actividades habituales |  |  |  |  |  |
 | | | | | |
| 37) (ch) EJE 1.C.- Valoración de la intensidad del proceso cognitivo emocional medido a través de la interferencia en sus competencias adaptativas |  |  |  |  |  |
5.3.5.10. EJE 1.D.- Consecuencias en el estado de ánimo
PREGUNTAS: ¿En el periodo de tiempo anterior a los hechos ...NO
(1)POCO
(2)MEDIO
(3)MUCHO
(4)EXTREMO
(5)
38) (ci) Dedicó mucho tiempo a pensar en su problema?
|  |  |  |  |  |
| 39) (cj) Se encontraba usted muy deprimido o incluso necesitó algún tratamiento por depresión? |  |  |  |  |  |
| 40) (ck) Tuvo ideas de suicidio o hizo alguna cosa en ese sentido? |  |  |  |  |  |
| 41) (cl) Aumentaron los enfados, la tensión y el nerviosismo en su casa? |  |  |  |  |  |
| 42) (cm) Aumentaron los enfados, la tensión y el nerviosismo también fuera de su casa, como conflictos con compañeros, pérdida de amigos? |  |  |  |  |  |
| 43) (cn) Cree usted que no era posible seguir con esa situación? |  |  |  |  |  |
| 44) (co) Hubiera sido posible que todo eso cambiara? |  |  |  |  |  |
 | | | | | |
| 45) (cp) EJE 1.D.- Valoración de la intensidad del proceso cognitivo emocional medida a través de la consecuencias en estado de ánimo |  |  |  |  |  |
Estimación de la pérdida de competencias adaptativas a través de la escala de evaluación de la ACTIVIDAD SOCIAL Y LABORAL (EEASL) entre 1 y 99
Descríbame cómo era su vida antes de tener problemas en su relación doméstica
| 46) (cq) Grado de EEASL previo . . . |
| Descríbame cómo era su vida en el momento de la agresión/muerte | 47) (cr) EEASL en el momento de la agresión . . . |
 | 48) (cs) Pérdida EEASL = 47 – 48 . . . |
5.3.5.11. EJE 1.E.- La conducta agresiva del homicida/agresor
(ct) Ítem151.- PREGUNTA: Cuénteme cómo sucedió todo, como la mató/agredió ... .
(1) Instrumento doméstico (como cuchillos de cocina o de bricolage doméstico)
|
(2) Arma específica (armas de fuego u otras armas específicas)
|
(3) Histriónicos (ácido, líquidos inflamables, atropello con vehículo automóvil, etc.)
|
(4) Fuerza física de contacto sin instrumentos (estrangulación, golpes)
|
(5) Fuerza física sin contacto y sin instrumentos (empujón, caída provocada.)
|
(8) Otros, describirlo ....................................................................................................
|
|
|
(cu) Ítem 152.- PREGUNTA: ¿Había pensado alguna vez cómo lo haría?: SÍ ; NO ; N.E.
|
(cv) Ítem 153.- PREGUNTA: Si lo había pensado antes: ¿lo hizo de la misma forma en la que lo había pensado?:
SÍ ; NO ; N.E.
|
5.3.5.12. EJE 1.F.- La conducta realizada por el homicida/agresor inmediatamente tras los hechos
(cw) Ítem 155.- PREGUNTA: Cuénteme qué hizo usted inmediatamente después del homicidio/agresión...
Conductas de evitación de responsabilidad elaboradas y/o complejas que incluye cualquier conducta que indica una elaboración de la mismas destinada a evitar la responsabilidad, la punición y/o la reprobabilidad
- (1) Huída elaborada
- (2) Ocultación elaborada de pruebas
- Limitación de la responsabilidad a través de
– (3) Entregarse a través del abogado
– (4) Conductas suicidas instrumentales
– (5) Amenaza suicida
– (6) Autolesionismo instrumental o conducta suicida instrumental sin riesgo de muerte o con control del riesgo
– (7) Muerte accidental en conducta instrumental autolesiva
|
Conductas de evitación de responsabilidad simples y sencillas que incluyen cualquier conducta de evitación de ser detenido que aparece sin preparación previa, sin elaboración, de forma explosiva:
- (8) Resistencia a ser detenido
- (9) Huida simple
- Conductas suicidas pospuestas en el tiempo
– (10) Suicidio evitativo pospuesto en el tiempo
– (11) Intento (real) de suicidio con riesgo de muerte y sin control de riesgo pospuesto en el tiempo
|
No aparecen conductas evitadoras de la responsabilidad después del hecho
- (12) No huir (incluye conducta pasiva tras los hechos, quedándose en el mismo lugar y sin desplazamiento relevante)
- (13) Entregarse (incluye conducta activa tras los hechos, de llamar a familiares o a policía o similar) (excluye entregarse a través del Abogado, o cuando se ha realizado una conducta previa de huida de cualquier tipo
- (14) Conductas autolesivas
- (15) Amenaza suicida
- (16) Intento (real) de suicidio con riesgo de muerte y sin control de riesgo(incluye la conducta autolesiva, activa o pasiva, que lleva consigo un riesgo previsible o probable de muerte, y no se comprueban conductas de control de ese riesgo).
- (17) Suicidio individual consumado
- (18) Pacto suicida (muerte consensuada y acordada previamente)
- (19) Suicidio ampliado (homicidio/agresión con objetivo interpretado por el homicida/agresor como protector de)
|
(20) Conducta posthomicidicio/agresión histriónica, esperpéntica y/o aparentemente desconectada de la realidad
|
(28) Otras, describirlo ...................................................................................................................................
|
|
|
5.3.5.13. Eje 2.A.- Valoración de la peligrosidad heteroagresiva genérica
- ¿Tuvo algún problema de riñas o de golpes con otras personas en esa infancia y juventud?
- ¿Le habían denunciado por agresiones antes de estos hechos?
¿Tiene historia de agresiones?
(cx) Educacional: (1) SÍ; (2) NO; (0) No especificado
(cy) Vecinal: (1) SÍ; (2) NO; (0) No especificado
(cz) Laboral: (1) SÍ; (2) NO; (0) No especificado
(da) Lúdica: (1) SÍ; (2) NO; (0) No especificado
(db) Otros describir ..........................................................................
49) (dc) Valoración de intensidad de historia anterior heteroagresiva:
| | | | | |
| - ¿Ha tenido problemas de agresiones en el entorno laboral, o en sus aficiones, o en algún otro lugar? ¿Alguna vez ha tenido que dejar algún trabajo porque se haya agredido con los compañeros de trabajo, o con sus jefes?
¿Tiene historia de agresiones asociadas a problemas (desajustes psicosociales)?
(dd) Cambios laborales:(1) SÍ; (2) NO; (0) No espec.
(de) Problemas escolares:(1) SÍ; (2) NO; (0) No esp.
(df) Relac. vecinales: (1) SÍ; (2) NO; (0) No especif.
(dg) Lúdicas y deportivas: (1) SÍ; (2)NO; (0) No esp.
(dh) Problemas económicos: (1) SÍ; (2) NO; (0) N.E.
(di) Otros: describir ......................................................................
50) (dj) Valoración de intensidad de historia de violencia asociada a desajustes psicosociales: | | | | | |
| - ¿Y durante su infancia o su juventud?
De existir historia heteroagresiva ¿apareció precozmente?:
(dk) Educacional: (1) SÍ; (2) NO; (0) No especific.
(dl) Vecinal: (1) SÍ; (2) NO; (0) No especificado
(dm) Laboral: (1) SÍ; (2) NO; (0) No especificado
(dn) Lúdica: (1) SÍ; (2) NO; (0) No especificado
(do) Otros: describir ...................................................................
51) (dp) Valoración de la precocidad heteroagresiva: | | | | | |
| - ¿Había estado en algún tratamiento prolongado antes de que sucedieran los hechos?
52) (dq) Tiene antecedentes de enfermedad mental? |  |  |  |  |  |
| 53) (dr) Antecedentes de datos relevantes de trastorno de personalidad? |  |  |  |  |  |
| - ¿Consume/ía algún tipo de drogas? Describir y cantidades
54) (ds) Antecedentes de consumo de drogas ilegales? |  |  |  |  |  |
| - Si no ha mencionado el alcohol entre las drogas, preguntar expresamente por el alcohol en las dos vertientes de consumo alcohólico crónico, o de consumos agudos de grandes cantidades en algún momento
55) (dt) Antecedentes de consumo de alcohol? |  |  |  |  |  |
| 56) (du) Historia de delitos? O antecedentes policiales o judiciales?: |  |  |  |  |  |
| (dv) ¿Ha seguido algún tratamiento por cualquiera de las causas anteriores?
(1) Sin tratamientos; (2) Con tratamientos; (0) N.E.
57) (dw) ¿Siguió bien el tratamiento y le fue bien?. Valorarlo entre muy bueno (MB), bueno (B), discreto o moderado (MEDIO); escaso (E), nulo (NULO) | | | | | |
| 58) (dx) VALORACIÓN RESUMEN DEL EJE 2.A.- Valoración de la peligrosidad heteroagresiva genérica | | | | | |
5.3.5.14. Eje 2.B.- Valoración de la peligrosidad doméstica específica
|
| | | | | |
| ¿Ha coincidido que en alguna ocasión sucediera lo que usted ya había avisado antes? Me las podría contar
Coincidencia de agresiones con amenazas anteriores: (ea) .......................
60) Valoración de intensidad: (eb) | | | | | |
| Si no menciona a otros miembros de la familia deberíamos preguntar específicamente si ha tenido problemas de agresiones con otros miembros de la familia y por qué.
Agresiones a otros miembros de la relación doméstica: (ec) ....................
61) Valoración de intensidad: (ed) | | | | | |
| ¿Se enfadaba alguna vez y rompió algún mueble de la casa o hizo algún desperfecto en su casa en alguna ocasión?
Conductas violentas en el medio doméstico sin lesión física: (ee) ...........
62) Valoración de intensidad: (ef) | | | | | |
| ¿Ha sido inevitable que alguna vez usted tuviera que acercarse a su pareja aunque lo tuviera prohibido por alguna medida de alejamiento? Me las podría contar
Rupturas de medidas de alejamiento en contra de la voluntad de la pareja y descripción: (eg) ...................................................................................
63) Valoración de intensidad: (eh) | | | | | |
| ¿En alguna ocasión ha sucedido alguna agresión grave o que hubiera podido ser grave? Me las podría contar
64) (ei) Gravedad de violencia | | | | | |
| 65) (ej) EJE 2.B.- Valoración de la peligrosidad doméstica específica | | | | | |
5.3.5.15. Eje 2.C.- Valoración de la agravación de la violencia
|
| | | | | |
| 67) (el) EJE 2.C.- Valoración de la evolución de la violencia de relación doméstica o con las personas a quienes ha matado/agredido | | | | | |
5.3.5.16. EJE 3.- Valoración de los factores de protección/expectativas
|
| | | | | |
| 68) (em) … integración personal en su familia |  |  |  |  |  |
| 69) (en) … integración de la víctima en familia de homicida/agresor |  |  |  |  |  |
| 70) (eo) …integración de la familia en el entorno social |  |  |  |  |  |
| 71) (ep) … recursos económicos individuales |  |  |  |  |  |
| 72) (eq) … recursos económicos familiares |  |  |  |  |  |
| 73) (er) … integración social, de relaciones de amistad, actividades de grupo, actividades lúdicas de grupo, pertenencia a grupos sociales etc. |  |  |  |  |  |
| 74) (es) … integración laboral del individuo cuando sucedieron los hechos |  |  |  |  |  |
| 75) (et) Problemas de expectativas de futuro cuando sucedieron los hechos medida a través del futuro esperable laboral, social, económico, familiar, etcétera, si no hubieran sucedido los hechos |  |  |  |  |  |
 | | | | | |
| 76) (eu) EJE 3.- Valoración de los factores de contención |  |  |  |  |  |
5.3.5.17. Colaboración de la persona entrevistada
 | | | | | |
| 77) (ev) El nivel de la colaboración del homicida/agresor ha sido: |  |  |  |  |  |
78) (ew) Valoración subjetiva de alteración de fiabilidad o credibilidad:
(1) No se poseen datos para comprobar si la persona entrevistada ha alterado datos relevantes en la entrevista
(2) Existen datos que sugieren que NO ha alterado datos relevantes en la entrevista
(3) Existen datos que sugieren que SÍ que ha alterado datos relevantes en la entrevista
|
5.3.5.18. Valoración final de la entrevista VERFAG
5.4. Resultados de la entrevista VERFAG
Se han estudiado 37 sujetos agresores en total, todos ellos varones, de los cuales 11 eran internos en el Centro Penitenciario de Daroca, 7 internos del Centro Penitenciario de Zuera y 19 en el Centro de Inserción Social de Zaragoza que se encuentran en tratamiento en el Programa de Tratamiento por violencia de género, con suspensión de la pena. En este caso, todas las penas son inferiores a dos años. De los internos en prisión, 10 lo estaban por homicidio a la pareja. Además, 5 internos del Centro de Daroca no dieron su consentimiento para realizar la entrevista.
5.4.1. CONSENTIMIENTO PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO
En el Centro de Daroca 5 internos no dieron su consentimiento para realizar la entrevista.
Se están procesando más datos del Centro de Zuera*
Todas las víctimas fueron mujeres. Las edades de víctimas y agresores fueron las siguientes:
 | EDAD MEDIA | DESV. TÍPICA |
| AGRESOR | 40.16 | 16.76 |
| VÍCTIMA | 38.30 | 15.89 |
5.4.2. DATOS BÁSICOS
El rango de edad de los agresores se encuentra entre 19 y 73 años, y el de las víctimas entre 19 y 60. La distribución en rangos de edad es la siguiente:
 | EN PRISIÓN= 18 | EN TRATAMIENTO CON SUSPENSIÓN PENA N=19 |
| EDADES | 19-30 | 31-4041-5051-60>6019-3031-4041-5051-60>60 |
| AGRES | 5 | 523346720 |
| VICTIM | 8 | 430265610 |
La edad entre el grupo de homicidas y el de agresores no homicidas, así como el de sus respectivas víctimas, tuvo una distribución significativamente diferente al nivel de significación de 0.05:
 | Edad Media | Desviación Típ | F de Fisher |
| Homicidas | 42.8 | 20.39 |  |
| Agresores | 40.34 | 10.59 | 0.01 * |
Víctimas deEdad MediaDesviación TípF de Fisher
|
| 38 | 18.67 |  |
| Agresión | 38.81 | 10.07 | 0.02 * |
El tipo de relación más habitual entre agresor y víctima fue la de cónyuge, seguida de pareja con convivencia habitual:
CÓNYUGE | EX CONYUG | PAREJA La diferencia entre pareja y novio, o entre ex pareja o exnovio se ha situado en que en los primeros casos existe una convivencia estable en un mismo domicilio, mientras que en el caso del noviazgo se valora cuando no existe esa convivencia estable en el mismo domicilio. | EX PAREJA | NOVIO | EX NOVIO |
12 | 3 | 11 | 3 | 4 | 2 |
En cuanto a la nacionalidad de agresores y víctimas, la distribución fue la siguiente, resaltando la población iberoamericana respecto a la tasa de población:
|
| AGRESOR | VÍCTIMA |
| ESPAÑOL | 25 | 22 |
| IBEROAMERICANO | 9 | 11 |
| EUROPA ESTE | 2 | 2 |
| OTROS | 1 | 2 |
En 31 de los 37 casos estudiados, víctima y agresor fueron de la misma nacionalidad de origen.
De las 15 parejas con la misma procedencia extranjera del país de origen, 7 parejas fueron formadas antes de producirse la inmigración y 8 parejas iniciaron la relación después de su llegada a España.
El 70% de los 10 homicidas fueron españoles y otro 30% fue iberoamericanos.
En 25 casos, la residencia de la víctima fue en el ámbito urbano y 6 en el rural (en 6 de los casos no fue especificada).
Sólo una víctima pertenecía a minorías étnicas y ninguno de los agresores.
Tampoco hubo ninguna víctima con discapacidad.