PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN
La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión celebrada el día 10 octubre de 2017, ha conocido el informe especial sobre la despoblación en Aragón, 2000-2016: tendencias, datos y reflexiones para el diseño de políticas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Reglamento de organización y funcionamiento del Justicia de Aragón, ha ordenado su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón.
Zaragoza, 10 octubre de 2017.
La Presidenta de las Cortes
VIOLETA BARBA BORDERÍAS
Los problemas de despoblación que afectan a la Comunidad Autónoma de Aragón han sido siempre objeto de preocupación para el Justicia de Aragón. Un claro ejemplo de ello nos hace remontarnos al año 1993, en el que se promovió un primer estudio de la cuestión por parte de esta Institución.
Ya entonces éramos conscientes de dos verdades dolorosas: la primera, que por encima de un determinado nivel de edad media en la pirámide de población, la desaparición de los pueblos era «cuestión de tiempo»; la segunda, que en las poblaciones con escaso número de habitantes, el ejercicio de derechos que de manera general se reconocen a todos los ciudadanos, se complica, debiendo hacerse frente a múltiples obstáculos para acceder a estos, en el mejor de los casos. Sirvan como ejemplo el acceso a la sanidad —comparemos los servicios que se ofrecen en materia de salud en poblaciones con pocos habitantes y los que tienen, de manera más próxima, aquellos que viven en municipios grandes y medianos—, o en el ámbito de la educación —localidades en las que no existen colegios, necesidad de traslados a otros municipios para enseñanzas superiores...—.
En el año 2000, esta Institución presentó un nuevo Informe sobre la Despoblación en Aragón. Se realizó un diagnóstico del problema y se propusieron una serie de medidas con el objetivo de paliar la pérdida continuada de población que se observaba.
Así, frente al desequilibrio territorial y baja densidad de población existente en algunas zonas de Aragón —llegándose a hablar de «desiertos demográficos»—, frente a la persistente tendencia a la pérdida de población provocada por el crecimiento vegetativo negativo de la misma —se muere más que se nace— y frente al problema añadido de la dispersión, se ofrecían diferentes medidas en la confianza de que, con ellas, se ayudaría a poner freno al problema, favoreciendo el asentamiento e incremento de la población en estas localidades que, antes o después, pero de manera irremediable, estaban llamadas a desaparecer.
Así, como medidas sobre la baja natalidad se presentaban el fomento de la contratación estable, de programas de autoempleo femenino, la creación de guarderías públicas, la flexibilización del uso de los colegios para adaptarlos a las circunstancias laborales de las familias, o la concesión de avales y créditos especiales para el alquiler, la adquisición o la construcción de viviendas por parejas en el medio rural.
Como políticas ante el envejecimiento de la población se proponían varias, si bien, de manera principal, aludíamos a la mejora de los servicios de asistencia social y sanitaria según la estructura geográfica y demográfica de cada comarca.
Desde otra perspectiva, y con el objetivo de invertir los ratios de crecimiento negativo existentes en la Comunidad, se proponían medidas sobre los movimientos migratorios tales como la promoción de viviendas, apoyo financiero al reagrupamiento familiar, programas de educación para adultos y de formación profesional, fomento de iniciativas empresariales...
Finalmente, como medidas de ordenación territorial, se mencionaba la creación de paquetes específicos de desarrollo rural, programas de turismo rural, mejora de la red de carreteras o la cooperación con Comunidades Autónomas limítrofes a la hora de la prestación de servicios básicos.
Transcurridos más de 15 años desde aquel segundo Informe, a finales del año 2016 se planteó su actualización. Deseábamos conocer cuál era, hoy en día, el estado de la cuestión: si continuaba el problema de la despoblación en el territorio aragonés y, si era así, en qué medida, cuáles eran sus causas así como si se habían aplicado medidas dirigidas a paliarlo y sus resultados.
Con este objetivo, se encargó al Centro de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales (CEDDAR) —que ya había intervenido en la elaboración del Informe del año 2000—, a través de D. Vicente Pinilla Navarro, la elaboración de un Informe de puesta al día de aquel.
En marzo de 2017 se nos entregó este nuevo trabajo, que abarca el periodo 2000-2016. El estudio, muy completo, nos presenta la realidad de la despoblación en Aragón en estos últimos años; las conclusiones que de todos los datos obtenidos se extraen son preocupantes.
Así, y atendiendo al resultado e interpretación de los datos revisados, se puede realizar una división temporal del periodo 2000-2016 en dos partes: un primer subperiodo que englobaría los años 2000-2008, y un segundo, de los años 2008-2015.
De esta manera, entre los años 2000-2008 se observó un incremento de la población en Aragón de 137.009 habitantes. Lo particular de este incremento es que se debió, en exclusiva, a flujos migratorios procedentes del exterior de nuestra Comunidad Autónoma. El auge económico favoreció esta llamada, que benefició a Aragón atrayendo población en número tal que, en términos absolutos, dio lugar al aumento del número de sus habitantes en este periodo.
Dicho esto, un estudio riguroso como el presentado profundiza sobre la realidad de este incremento poblacional, y, pormenorizando, acaba constatando que, a nivel comarcal, de las 33 Comarcas que componen Aragón, 31 tuvieron tasa migratoria positiva, y, aún así, sólo fueron 25 las que lograron aumentar su población. (Así, en este periodo, perdieron población las Comarcas de Los Monegros, Ribera Baja del Ebro, Cuencas Mineras, Aranda, Bajo Martín, Campo de Daroca, Campo de Belchite y Sierra de Albarracín).
Igualmente, se observa que, a nivel local, todos los municipios con población inferior a 500 habitantes perdieron población. Sólo se beneficiaron de los movimientos migratorios como factor de aumento de población los municipios de más de 500 habitantes.
De manera que, aun cuando el «gran titular» del subperiodo 2000-2008 podría ser el incremento global de la población de Aragón, no podemos dejar de atender al hecho de que este no lo ha sido en todos los municipios y comarcas por igual. Tan es así que algunas de las comarcas ya afectadas por déficits poblacionales así como los municipios más pequeños continuaron en este periodo de pujanza económica y recepción de movimientos migratorios con su misma tónica negativa de evolución de la población.
Frente al periodo de expansión demográfica —con las particularidades que se acaban de indicar—, en el transcurso de los años 2008 a 2015 tuvo lugar lo que los redactores del Informe describen como un «retorno a la despoblación».
Así, paralelamente al comienzo de la crisis económica, se produjo un descenso del fenómeno migratorio; fenómeno que, no olvidemos, había sido el único motor del aumento de la población aragonesa en el subperiodo inmediatamente anterior de los años 2000-2008. Y no es sólo que otros ciudadanos hubieran dejado de venir a asentarse en Aragón, sino que parte de los que vinieron habían vuelto a emigrar. A esto se une nuevamente el hecho de que la tasa de crecimiento vegetativo en Aragón seguía siendo negativa.
Como consecuencia de todo ello, en nuestra Comunidad Autónoma, en términos globales, tuvo lugar un cambio en la tendencia de las tasa de crecimiento poblacional, que comenzó a disminuir.
De esta manera, se produjo una pérdida de casi 20.000 habitantes en este intervalo temporal en Aragón, de los que 4.341 se atribuyen a la «salida neta de inmigrantes nacidos en el extranjero que habían emigrado a Aragón en años anteriores», mientras que 14.014 habitantes hasta entonces de Aragón es la pérdida correspondiente a los nacidos en España.
Por Comarcas, el crecimiento negativo fue generalizado ya que de las 33, sólo 5 incrementaron población (DC. Zaragoza, Hoya de Huesca, Bajo Cinca, Cinca Medio y Bajo Aragón). Y del resto, 19 de ellas tuvieron un crecimiento negativo superior al 5%.
Por municipios, la tendencia es idéntica. Solo los municipios del Área Metropolitana de Zaragoza y los que tenían población entre 20.000 y 100.000 habitantes ganaron población. El resto, la perdieron.
Los datos no arrojan un futuro halagüeño. Aragón tiene/padece un problema de despoblación que se ha tornado crónico. Dejando a un lado la ciudad de Zaragoza y otros grandes municipios de la Comunidad, el resto de poblaciones se vacía. Y la tendencia, sostenida en el tiempo, de tasas de crecimiento vegetativo negativo no compensadas por la llegada de asentamientos estables en las localidades aragonesas abocarán, a falta de medidas que lo eviten, a su desaparición.
En nuestra opinión, el problema de la despoblación y el desequilibrio territorial es uno de los más graves a los que se enfrenta Aragón, que concentra la población en unos pocos puntos y deja despobladas amplias zonas del territorio.
Las consecuencias de esta realidad, agravadas por las bajas tasas de natalidad que apuntan hacia una sociedad envejecida en un espacio territorial en gran parte despoblado, inciden no sólo en aspectos estructurales, como el desequilibrio del sistema de pensiones por la disminución de la población activa, sino en el propio ámbito de ejercicio de derechos básicos de los ciudadanos, como la sanidad o la educación.
Para paliar la situación, habrían de adoptarse medidas que abordaran las peculiaridades y necesidades de cada una de las zonas afectadas, evitando la elaboración de grandes programas que, por su generalidad o falta de concreción, no pudieran llevarse a cabo o no fueran eficaces.
En los últimos años se han llevado a cabo estudios sobre el problema de la despoblación en España, tanto desde la perspectiva estatal, como la autonómica y la local. Uno de los más recientes, elaborado por la Federación Española de Municipios y Provincias, presentó incluso un Plan Nacional contra la Despoblación en mayo de 2017, dirigido al gobierno central.
Los múltiples análisis realizados presentan propuestas en muchos casos comunes: así, se considera necesario abordar aspectos como la financiación autonómica y local tomando en cuenta elementos como la edad de la población, su dispersión, las peculiaridades geográficas de los lugares donde se asientan los municipios, se propone una mejora de la conectividad en el medio rural, el establecimiento de incentivos para la creación de empleo, garantías en la prestación de servicios básicos como la sanidad, educación o asistencia social, calidad en el ocio y la cultura, el establecimiento de una fiscalidad discriminatoria positiva para los habitantes de los pueblos, medidas dirigidas al asentamiento de familias, como el establecimiento de guarderías infantiles o facilidades en el acceso a viviendas, conveniencia de una reordenación del territorio, con localidades-cabecera dotadas de servicios suficientes para atender también las necesidades de otras poblaciones próximas, captación de fondos de la UE en programas de lucha contra la despoblación, gestión de estos recursos comunitarios por los agentes directamente implicados en dicha lucha...
Propuestas, por tanto, hay. Falta solo llevarlas a la práctica, para lo que se necesitaría una concreta agenda política y presupuestaria.
En el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, en relación con las estrategias políticas a adoptar para hacer frente al fenómeno de la despoblación, en el año 2000 se aprobó el Plan Integral de Política Demográfica y Poblacional del Gobierno de Aragón; 94 resoluciones que, sin embargo, tuvieron escaso eco y reflejo en la realidad.
Años más tarde, retomando la cuestión y con el claro interés de intentar revertir el problema, se aprobó el Decreto 202/2014, de 2 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón (en adelante, EOTA), elaborada, a su vez, al amparo de la Ley 4/2009, de 22 de junio, de Ordenación del Territorio de Aragón.
Desde la Dirección General de Ordenación del Territorio, a través de la contestación remitida en relación en uno de los expedientes tramitados en la Institución (expte. n.º 2842/2016) sobre despoblación del medio rural, se hizo específica mención a uno de los objetivos pretendidos a través de la EOTA, cual era el contenido en el Objetivo general n.º 10, sobre equilibrio demográfico, en el que se busca:
«Mejorar la estructura poblacional de los asentamientos aragoneses, en particular los del medio rural, fijando prioritariamente la población joven y femenina, creando las condiciones necesarias para moderar la tendencia a la concentración excesiva de la población mediante la mejora y potenciación de la calidad en la prestación de los servicios que se dan al medio rural, garantizando, sobre todo, el acceso a la educación, la sanidad y los servicios sociales.»
Y para su consecución, se previó como estrategia la elaboración de un Plan Integral de Política Demográfica y contra la Despoblación (10.3.E3). Este plan se ha materializado en la conocida como Directriz Especial de Política Demográfica y contra la Despoblación, cuya inició de elaboración se aprobó el día 22 de marzo de 2016 según la fórmula de planeamiento prevista al efecto en el artículo 21 del Decreto Legislativo 2/2015, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón.
A fecha de hoy, el borrador de la Directriz ha recogido 370 medidas de carácter transversal, agrupadas en 15 ejes, a partir de las cuales se pretende conseguir la «regresión demográfica» de los núcleos aragoneses aquejados por el problema de la despoblación.
Es especialmente destacable el hecho de que, en su elaboración, el Gobierno de Aragón, consciente de que nadie conoce mejor las necesidades de estas localidades que aquellos directamente afectados, abrió la Directriz a un amplio proceso de participación durante los meses de marzo y abril de este año. Durante este proceso recibió más de 800 propuestas procedentes de asociaciones, grupos de acción local, administraciones locales y comarcales, particulares...; todas fueron examinadas y valoradas y, algunas de ellas, incorporadas al borrador.
El borrador se encuentra, en la actualidad, en fase de exposición pública, previéndose su aprobación definitiva en octubre de 2017. Se pretende, igualmente, que estas medidas dispongan de su correspondiente partida presupuestaria y se puedan comenzar a ejecutar en el año 2018.
Esta Institución aplaude la actuación del Gobierno de Aragón a la hora de encarar este problema tan acuciante. En este sentido, la creación de un Comisionado para el Reto Demográfico a nivel estatal indudablemente tiene relevancia en cuanto refleja el interés del gobierno central en abordar de una manera unitaria esta crisis. Pero ello no nos hace perder de vista que Aragón necesita hacer frente ya a esta situación de pérdida poblacional. Y habrá de hacerlo considerando sus particularidades específicas, como el sobreenvejecimiento y la dispersión de la población.
Por ello, la celeridad en la aplicación de soluciones a la despoblación es, nunca mejor dicho, vital para la consecución de resultados —a mayor transcurso de tiempo, más caída de población y mayores dificultades de revitalización—. Desde este punto de vista, el interés del Gobierno de Aragón en dar una respuesta lo más inmediata posible al problema a través de la implantación de la Directriz Especial de Política Demográfica y contra la Despoblación en el año 2018 resulta esperanzadora.
Concluimos diciendo que, si bien el actual eje demografía-territorio en Aragón presenta más sombras que luces, la concienciación tanto a nivel político como social de que existe un verdadero problema de despoblación en nuestra Comunidad Autónoma es altamente positivo en la medida en que se observan movimientos dirigidos a la reversión de este fenómeno.
El medio rural y el urbano pueden coexistir. Las motivaciones que llevan a cada ciudadano a optar entre uno y otro pueden ser muy variadas, pero entendemos que no deberían vincularse al hecho de disponer o no de unos servicios públicos de calidad —cuestión básica que, como propuesta o estrategia principal contra la despoblación, ha de quedar resuelta y garantizada siempre— y sí, por el contrario, a la existencia de atractivos que conlleven un «efecto llamada» y favorezcan la presencia de nuevos pobladores con vocación de estabilidad en estos lugares.
El debate sobre el cómo debe hacerse está ya muy avanzado. Esperamos ahora con optimismo el abordaje de la concreta planificación de estos programas contra la despoblación así como su ejecución.
Zaragoza, a 26 de junio de 2017.
El Justicia de Aragón
FERNANDO GARCÍA VICENTE
INFORME SOBRE LA DESPOBLACIÓN EN ARAGÓN, 2000-2016:
TENDENCIAS, DATOS Y REFLEXIONES PARA EL DISEÑO DE POLÍTICAS
Adrián Palacios (Universidad de Zaragoza)
Vicente Pinilla (Universidad de Zaragoza, Instituto Agroalimentario de Aragón —IA2— y CEDDAR)
Luis Antonio Sáez (Universidad de Zaragoza y CEDDAR)
Informe realizado para el Justicia de Aragón
Marzo de 2017
Centro de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales (CEDDAR)
ÍNDICE
0. Resumen ejecutivo
1. Introducción
2. La evolución de la población aragonesa: 2000-2016
2.1. Un periodo de expansión demográfica: 2000-2008
Perspectiva comarcal
Análisis por municipios
2.2. El retorno a la despoblación: 2008 a 2015
Análisis por comarcas
Análisis por municipios
3. Un análisis de los componentes de la evolución de la población: migraciones y crecimiento natural
3.1. La inmigración como fuerza impulsora del crecimiento entre 2000 y 2008
Análisis por comarcas
Análisis por municipios
3.2.La vuelta a la despoblación: 2008 a 2015
Análisis por comarcas
Municipios
4. Las políticas frente a la despoblación en Aragón desde 2000 hasta 2015
4.1. Introducción
4.2. Las políticas planteadas: una valoración
4.3. Ejes sobre los que definir una política frente a la despoblación
4.4. Conclusiones
Referencias bibliográficas
RESUMEN EJECUTIVO
A. Un período de expansión demográfica: 2000-2008
1. Entre los años 2000 y 2008 la población de Aragón aumentó en 137.009 habitantes, lo que supuso un incremento en términos relativos con respecto a la población inicial de un 11.51%. De las 33 comarcas que componen Aragón, un total de 25 lograron aumentar su población. Las comarcas demográficamente regresivas tendieron a ser las de menor tamaño poblacional.
2. Los municipios cuya población era inferior a 500 habitantes perdieron población entre 2000 y 2008, mientras que el resto la ganaron. En términos relativos el incremento experimentado por los núcleos del Área Metropolitana de Zaragoza (AMZ) fue, con diferencia, el más elevado. Los municipios de tamaño medio (entre 5.000 y 20.000) son los que experimentaron un mayor crecimiento relativo, tras el AMZ.
3. El fuerte crecimiento demográfico en los años 2000-2008 de la mayor parte de las comarcas aragonesas, se debió al flujo migratorio recibido, que era muy mayoritariamente compuesto por personas procedentes del extranjero. Esta llegada de población a Aragón ha hecho posible que muchas comarcas pudiesen contrarrestar los resultados negativos del crecimiento vegetativo o la variación negativa del número de los residentes nacidos en España. Sin embargo, este periodo de crecimiento demográfico no ha sido para todas las comarcas igual y en las comarcas menos pobladas se ha producido un decrecimiento debido a sus tasas migratorias negativas y a una entrada relativamente baja de personas nacidas en el extranjero, además de un fuerte crecimiento vegetativo negativo.
4. La tasa migratoria fue positiva en 31 de las 33 comarcas. En todas las que su población aumentó (excepto en la D.C. de Zaragoza), el saldo migratorio positivo es la única causa de su incremento demográfico. La tasa migratoria positiva, compensó con creces el crecimiento vegetativo negativo, que solo fue positivo en la D.C. de Zaragoza. Sin la inmigración, la población de todas las comarcas, menos la de la D.C. de Zaragoza, hubiera disminuido.
5. La afluencia de la inmigración procedente de otros países supuso un incremento de 143.608 habitantes en Aragón. El número de personas nacidas en España residentes en Aragón, descendió un 0,55%. Por lo tanto, la explicación de aumento de la población aragonesa entre los años 2000 a 2008 se debió totalmente al flujo migratorio procedente del exterior, que fue además capaz de compensar el descenso de los residentes nacidos en España.
6. Todos los grupos de municipios tuvieron entre 2000 y 2008 una tasa migratoria positiva. Sin embargo, conforme el tamaño demográfico de los municipios va aumentando, también lo hace la cuantía de la tasa migratoria, lo que nos indica un mayor flujo migratorio en términos relativos hacía los núcleos mayores, con la excepción de la ciudad de Zaragoza que tuvo una tasa migratoria menor que la de los municipios situados entre 1.000 y 100.000 habitantes. La explicación de este resultado tiene que ver con la salida de personas de la ciudad hacia los municipios del AMZ. Precisamente los núcleos del AMZ presentan la tasa migratoria más elevada de todos los grupos con un 57.26 por mil.
7. Sin embargo, la tasa de crecimiento vegetativo solamente fue positiva para los grupos de municipios con núcleos mayores (las capitales de provincia) y el AMZ. Las tasas son ascendentes conforme avanzamos desde los menos poblados. Los datos de los municipios con menos de 5.000 habitantes reflejan claramente su situación demográfica, con una población envejecida debido a la emigración de su población más joven desde al menos los años cincuenta del siglo XX. Esto tiene como consecuencia a que la tasa de mortalidad supere ampliamente a la de natalidad. Por lo tanto, fue clave la afluencia migratoria para explicar el crecimiento de los municipios mayores de 500 habitantes o un retroceso demográfico más suave de los menores de 500 habitantes en este periodo.
8. En todos los tamaños municipales, entre 2000 y 2008, hubo una variación positiva en el número de personas nacidas en el extranjero. Se produce, en este periodo, una caída generalizada de la población nacida en España. Únicamente el AMZ y Huesca y Teruel tuvieron una variación positiva frente al resto. Los municipios menos poblados son los que pierden más población con respecto a la que presentaban en el año 2000.
B. El retorno a la despoblación: 2008 a 2015
9. Aragón perdió entre 2008 y 2015 casi 20.000 habitantes. Solo cinco comarcas han incrementado levemente su población en estos años. La crisis económica es clave para entender el cambio de comportamiento demográfico.
10. Solo los municipios mayores de 20.000 habitantes (las tres capitales provinciales) y los del AMZ aumentaron su población. El resto de grupos de municipios (según su tamaño demográfico) han perdido población.
11. Entre 2008 y 2015 la tasa migratoria ha sufrido un vuelco con respecto al periodo precedente. Solo diez comarcas han tenido tasas migratorias positivas. Se ha producido un cambio total en la tendencia, de un periodo de alta recepción de inmigrantes a otro predominantemente de emigración.
12. El negativo crecimiento natural de la población ha disminuido levemente con respecto a los años anteriores. Las comarcas que tuvieron una mayor tasa migratoria positiva entre 2000 y 2008 son las que más han reducido la caída de su población por el crecimiento vegetativo negativo. Un menos descenso de la población por la desaceleración del crecimiento natural negativo se ha debido principalmente a la inmigración en los años previa, ya sea nacional o extranjera, que suponía una entrada a esas comarcas de gente joven que ha mejorado la relación entre nacimientos y defunciones.
13. En estos años la caída de población en la mayoría de las comarcas se explica tanto por la tasa migratoria negativa como su negativo crecimiento natural.
14. Este periodo se caracteriza por una salida neta de inmigrantes nacidos en el extranjero que habían emigrado a Aragón en años anteriores. Aragón ha perdido un total de 4.341 habitantes nacidos en el extranjero, una caída muy moderada si tenemos en cuenta que en el periodo anterior se incrementó esta cifra en más de 140.000. De las todas comarcas, 15 aun presentan una variación positiva del número de los nacidos en el extranjero
15. En el caso de la variación de los nacidos en España vuelve a haber una cifra negativa. En estos años, la caída es de 14.014 personas, más del doble que en el periodo anterior. La variación negativa de los nacidos en España es generalizada, solamente las comarcas de Zaragoza y Huesca presentan cifras positivas. Por lo tanto, se puede comprobar que, si en el primer periodo lo decisivo para explicar el crecimiento de la población fue el incremento de los nacidos en el extranjero, en este periodo es más relevante es la variación de los nacidos en España, que ha determinad una caída de la población, a la que también ha contribuido el descenso de los nacidos en el extranjero.
16. La tasa migratoria ha pasado de ser positiva en todos los grupos de municipios a ser negativa, excepto en la AMZ y en Huesca y Teruel. Los valores negativos más elevados son los de los municipios más pequeños. Conforme aumenta el tamaño municipal este valor negativo disminuye, aunque solo tiene valores positivos, similares a los del periodo anterior en el AMZ. La tasa de crecimiento vegetativo es positiva solo en las tres capitales de provincia y en el AMZ, con valores más elevados que en el periodo anterior.
C. Las políticas frente a la despoblación en Aragón desde 2000 hasta 2015: una valoración
17. Hay una brecha enorme entre lo dicho y lo hecho en las últimas décadas en sede autonómica. El grado de ejecución del Plan Integral de Política Demográfica y Poblacional del Gobierno de Aragón (2000), documento central, no sólo por la amplitud de sus contenidos sino por la unanimidad con que se votaron todas las resoluciones que lo inspiran, ha sido muy escaso y deslavazado, sin que llegara a materializarse en una acción estratégica y coordinada relevante.
18. En cambio, ha habido unas pocas actuaciones, fundamentalmente de repoblación de núcleos en riesgo de desaparición, protagonizadas por ayuntamientos y redes locales que sí han culminado todo el ciclo de la intervención pública, aunque en la mayoría de estos casos su eficacia haya sido reducida. Las políticas frente a la despoblación se han venido identificando por la ciudadanía con las actuaciones efectivamente aplicadas, en particular con las que intentan captar nuevos residentes para evitar que un núcleo quedara deshabitado o sin capacidad para sobrevivir a medio plazo.
D. Ejes sobre los que definir una política frente a la despoblación
19. ¿Qué es la despoblación? Debe haber una mayor precisión inicial en su delimitación, para facilitar el análisis y evitar caer en generalizaciones, que, en una materia tan idiosincrática, tan dependiente del territorio y de la comunidad afectados podrían ser contraproducentes.
20. ¿Debemos combatir la despoblación? Es necesario que sea la población vinculada a esos territorios desérticos la que emita el juicio más decisivo acerca de cómo combatir la despoblación, incluso si procede o no, bien informada y asesorada, pero siempre como protagonista y responsable de su propio destino. La despoblación sólo se soluciona en la media que haya hombres y mujeres residiendo en esos lugares que configuren una comunidad. No se puede exigir a nadie permanecer en un territorio y no se puede regenerar éste sin ellas. Necesitamos, por tanto, contar con sus razones y convicciones.
21. ¿Cuál es la cuestión relevante? El punto a debatir es por qué las personas desean vivir o no en las zonas rurales despobladas. La respuesta es su bienestar, las oportunidades y limitaciones que experimentan en definir y protagonizar su proyecto, expectativas que son individuales y colectivas. Obviamente, la diversidad y número de personas con las que se convive, sus características, influye en delimitar el marco de posibilidades vitales, pero nunca de manera uniforme, varía según contextos geográficos, culturales, generacionales, históricos. Es la felicidad experimentable de manera particular en esos lugares, la que determina hasta qué punto una persona se vincula y se arraiga en él.
22. Es preciso un giro, una nueva política en la forma de afrontar la despoblación, tanto en las formas, como en el fondo. Así, es preciso que se haga un planteamiento estratégico integral, en el que participen expertos de diferentes disciplinas científicas, gestores públicos de todas las áreas de gobierno, así como entidades sociales y ciudadanos directamente afectados, motivados frente a ella. De una manera coherente, armónica, combinando las tres dimensiones de toda sociedad: mercados, gobiernos y valores. La comunidad afectada, la local, ha de ser parte activa, incluyendo a todos los agentes que la integren, empoderándolos y haciéndolos corresponsables del reto. La despoblación, pandemia de la España del interior, sólo se combate con la vacuna del compromiso cívico personal.
23. La escala analítica y práctica fundamental cuando se aborda la despoblación es la local. De manera que las estrategias de repoblación deben ser contextuales, adaptadas a las fortalezas y oportunidades que detenta cada comunidad. Ser consciente de las opciones posibles, y adaptarse a ellas, sería la estrategia adecuada, la de promover comunidades resilientes.
24. Es necesario, otro giro radical, en este caso sobre una cuestión de fondo, la de apreciar y reconocer los territorios escasamente poblados con todo el valor que albergan. Se los ha de apreciar por su atractivo intrínseco, grande si la mirada es sensible y la vista aguda, pues los retos principales como ciudadanía del siglo XXI (ambientales, energéticos, cohesión, participación, diversidad, creatividad) pueden ser afrontados en el medio rural con más esperanza e ilusión que en ningún tiempo pasado. En suma, hacer de nuestros pueblos unos lugares atractivos para vivir, trabajar, relacionarse, porque se pueden convertir en una tierra de oportunidades si se suma talento, compromiso e ilusión en su horizonte.
1. INTRODUCCIÓN
En abril del año 2000 el recién fundado Centro de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales (CEDDAR) realizó sus primeros trabajos de investigación sobre el tema de la despoblación con la elaboración de dos informes para el Justicia de Aragón sobre esta problemática Estos dos informes fueron elaborados por José Luis Acín, María Isabel Ayuda, Vicente Pinilla y Luis Antonio Sáez y eran: «Un diagnóstico sobre el problema de la despoblación en Aragón» y «Políticas frente a la despoblación en Aragón»..
Estos informes realizaban un diagnóstico sobre las causas, las características, las perspectivas del problema de la despoblación en Aragón, y las posibles políticas que podrían ponerse en marcha para frenarlo. Desde entonces, el CEDDAR ha desarrollado una intensa labor sobre este asunto
Información sobre el CEDDAR en: www.ceddar.org .
La actividad se ha centrado, en primer lugar, en la promoción y desarrollo de investigación, tanto por personas directamente vinculadas al centro como por otros investigadores asociados, sobre la despoblación en Aragón y en el conjunto de España con una perspectiva europea. En esta misma línea, el CEDDAR publica desde 2001 la revista académica Ager. Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural, que se ha convertido en una referencia para quienes trabajan en este tema
Información sobre Ager en: http://ruralager.org .
En segundo lugar, ha sido una voluntad permanente del CEDDAR que su actividad investigadora tuviera capacidad para orientar y asesorar a los gestores de las políticas públicas sobre este tema. Por ello, la inicial colaboración con el Justicia de Aragón, se extendió más tarde a labores de asesoramiento a varios departamentos del Gobierno de Aragón, a Gobiernos autonómicos de otros territorios, a Diputaciones Provinciales de diversas zonas de España, Redes de Desarrollo Local, que intentaban dentro de su ámbito establecer algún tipo de estrategia, y muy recientemente, en su aspiración a influir en la futura Política de Cohesión de la Unión Europea a partir de 2021, a la red Southern European Sparcely Populated Areas (SSPA). Uno de los informes más completos y de mayor repercusión fue el elaborado para el Real Instituto Elcano
Collantes et al. (2010)..
Finalmente, también ha tratado el CEDDAR a lo largo de estos años de generar una discusión pública sobre el tema de la despoblación, participando en multitud de foros sobre estos temas, especialmente en pequeñas poblaciones de toda España muy sensibles por su situación demográfica, así como organizando nosotros mismos cursos de diverso tipo y conferencias académicas.
Dentro de este clima social general de preocupación ante la despoblación compartido por todo tipo de agentes sociales, sin embargo, las políticas públicas efectivamente desarrolladas han sido muy escasas y, en general, faltas de eficacia. Al nivel estatal, hasta hace muy poco, este tema no había recibido ninguna atención. Una excepción reciente ha sido la ponencia creada en el Senado sobre este tema en 2014-2015 que dio fruto en una serie de propuestas aprobadas por unanimidad de todos los grupos políticos de esa cámara, aunque sin derivar compromisos concretos. Las administraciones de comunidades autónomas más concernidas por el problema han elaborado, en alguna ocasión, planes demográficos o de lucha contra la despoblación, pero también con más énfasis en lo declarativo que en lo finalmente ejecutado. Por último, algunas administraciones locales, asociaciones o grupos LEADER se han enfrentado también al problema, desarrollando algunas políticas de carácter micro muy interesantes (Sáez et al., 2016).
Muy recientemente el tema de la despoblación ha tenido un mayor protagonismo mediático por la insistencia de algunos gobiernos autonómicos en desplegar algún tipo de medidas frente a ella, como es el caso del Gobierno de Aragón y de numerosas diputaciones provinciales del interior de España, así como, desde una perspectiva novedosa, por el éxito de algunos libros que adoptan enfoques literarios o testimoniales al tratar sobre este asunto.
En este contexto, el CEDDAR ha renovado su colaboración con el Justicia de Aragón mediante un tercer informe, diecisiete años después de los dos que se elaboraron al comienzo de nuestras actividades, con el que tratamos de analizar lo ocurrido en este periodo y anticipar algunas perspectivas futuras. Los años transcurridos desde 2000 son sumamente interesantes por cuanto abarcan dos periodos muy diferentes.
En el primero, que coincide con los años 2000-2008, el formidable boom económico que vivió España tuvo también un reflejo demográfico en las áreas rurales despobladas españolas. Para la España rural despoblada situada en la parte oriental de la península, la despoblación se interrumpió y el crecimiento demográfico fue muy significativo. Para la España rural despoblada situada en la mitad occidental, aunque la despoblación también se desaceleró apreciablemente, no hubo un crecimiento positivo de su población (Collantes et al., 2014).
La crisis económica que estalló en 2008 también ha tenido desde entonces un impacto demográfico claro. La expansión demográfica en las zonas rurales despobladas más dinámicas en los años anteriores se detuvo y la despoblación ha reaparecido con fuerte intensidad.
En este trabajo analizaremos lo ocurrido en Aragón en estos dos periodos, tanto a escala comarcal como municipal. De esta forma tendremos una perspectiva espacial, vinculada a las comarcas, y otra que tiene en cuenta el tamaño de los municipios y, por lo tanto, permite analizar lo ocurrido desde el mundo rural profundo hasta el medio urbano. Finalmente, repasaremos también las políticas que específicamente sobre la despoblación se han desarrollado y algunas consideraciones que pensamos que son relevantes a la hora de afrontar este tema.
Los datos que vamos a analizar proceden principalmente del trabajo clave que realiza el Instituto Aragonés de Estadística ofreciendo buena información demográfica a partir de los padrones de población y censos.
2. LA EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ARAGONESA: 2000-2016
2.1. Un periodo de expansión demográfica: 2000-2008
El periodo 2000-2008 estuvo marcado por un crecimiento económico que atrajo un importante flujo migratorio y como consecuencia produjo un crecimiento demográfico muy elevado. Analizaremos primero los datos por comarcas y después por grupos de municipios según su tamaño, a fin de obtener unos resultados más detallados.
Perspectiva comarcal
En la tabla 2.1 figuran las comarcas aragonesas ordenadas de mayor a menor tamaño poblacional (de acuerdo a la población que tenían en 2015). Se presenta su población en tres fechas, 2000, 2008 y 2016, y su variación en términos absolutos y en porcentaje respecto a la población inicial de cada uno de los periodos (2000 para el primer periodo y 2008 para el segundo).
TABLA 2.1. Evolución de la Población en Aragón por comarcas (2000-2016)
(comarcas ordenadas de mayor a menor tamaño demográfico en 2015)
 | Padrón | Variación total | Variación (%) |
Comarca/Años | 2000 | 2008 | 2016 | 00-08 | 08-16 | 00-08 | 08-16 |
| D.C. de Zaragoza | 643.602 | 731.315 | 739.788 | 87.713 | 8.473 | 13,63 | 1,16 |
| Hoya de Huesca /Plana de Huesca | 59.509 | 66.793 | 67.697 | 7.284 | 904 | 12,24 | 1,35 |
| Comunidad de Teruel | 42.556 | 46.961 | 46.144 | 4.405 | –817 | 10,35 | –1,74 |
| Comunidad de Calatayud | 39.948 | 42.379 | 38.228 | 2.431 | –4.151 | 6,09 | –9,79 |
| Cinco Villas | 31.737 | 33.584 | 30.681 | 1.847 | –2.903 | 5,82 | –8,64 |
| Bajo Aragón | 26.120 | 30.146 | 29.042 | 4.026 | –1.104 | 15,41 | –3,66 |
| Valdejalón | 21.946 | 29.429 | 28.489 | 7.483 | –940 | 34,1 | –3,19 |
| Ribera Alta del Ebro | 21.870 | 26.952 | 26.922 | 5.082 | –30 | 23,24 | –0,11 |
| Bajo Cinca/Baix Cinca | 22.216 | 24.092 | 24.457 | 1.876 | 365 | 8,44 | 1,52 |
| Cinca Medio | 21.784 | 23.720 | 23.934 | 1.936 | 214 | 8,89 | 0,9 |
| Somontano de Barbastro | 22.475 | 24.090 | 23.735 | 1.615 | –355 | 7,19 | –1,47 |
| Los Monegros | 21.356 | 21.238 | 19.171 | –118 | –2.067 | –0,55 | –9,73 |
| La Litera/La Llitera | 18.546 | 19.166 | 18.368 | 620 | –798 | 3,34 | –4,16 |
| La Jacetania | 16.646 | 18.511 | 17.863 | 1.865 | –648 | 11,2 | –3,5 |
| Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp | 12.783 | 13.940 | 14.521 | 1.157 | 581 | 9,05 | 4,17 |
| Campo de Borja | 14.113 | 15.427 | 14.112 | 1.314 | –1.315 | 9,31 | –8,52 |
| Tarazona y el Moncayo | 14.106 | 14.747 | 14.106 | 641 | –641 | 4,54 | –4,35 |
| Alto Gállego | 12.117 | 14.570 | 13.539 | 2.453 | –1.031 | 20,24 | –7,08 |
| Jiloca | 13.964 | 14.589 | 12.705 | 625 | –1.884 | 4,48 | –12,91 |
| La Ribagorza | 11.856 | 13.276 | 12.115 | 1.420 | –1.161 | 11,98 | –8,75 |
| Andorra-Sierra de Arcos | 11.397 | 11.542 | 10.458 | 145 | –1.084 | 1,27 | –9,39 |
| Campo de Cariñena | 9.899 | 10.987 | 10.164 | 1.088 | –823 | 10,99 | –7,49 |
| Ribera Baja del Ebro | 9.566 | 9.240 | 8.760 | –326 | –480 | –3,41 | –5,19 |
| Cuencas Mineras | 9.763 | 9.386 | 8.400 | –377 | –986 | –3,86 | –10,51 |
| Matarraña/Matarranya | 8.686 | 8.894 | 8.277 | 208 | –617 | 2,39 | –6,94 |
| Gúdar-Javalambre | 7.717 | 8.692 | 7.605 | 975 | –1.087 | 12,63 | –12,51 |
| Sobrarbe | 6.820 | 7.732 | 7.411 | 912 | –321 | 13,37 | –4,15 |
| Aranda | 8.052 | 7.631 | 6.975 | –421 | –656 | –5,23 | –8,6 |
| Bajo Martín | 7.497 | 7.311 | 6.524 | –186 | –787 | –2,48 | –10,76 |
| Campo de Daroca | 6.817 | 6.493 | 5.775 | –324 | –718 | –4,75 | –11,06 |
| Campo de Belchite | 5.672 | 5.282 | 4.775 | –390 | –507 | –6,88 | –9,6 |
| Sierra de Albarracín | 5.065 | 5.014 | 4.560 | –51 | –454 | –1,01 | –9,05 |
| Maestrazgo | 3.708 | 3.789 | 3.262 | 81 | –527 | 2,18 | –13,91 |
| Total Aragón | 1.189.909 | 1.326.918 | 1.308.563 | 137.009 | –18.355 | 11,51 | –1.38 |
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del IAEST. El color verde intenso indica fuerte crecimiento, el verde claro crecimiento y el rojo caída de población.
Entre los años 2000 y 2008 Aragón aumentó su población en 137.009 habitantes, lo que supuso un incremento en términos relativos con respecto a la población inicial de un 11.51%. De las 33 comarcas que componen Aragón, un total de 25 lograron aumentar su población. En general, las que presentan cifras negativas de crecimiento son las comarcas menos pobladas: seis de las ocho comarcas con variación negativa se encuentran entre las diez inicialmente menos pobladas, aunque hay comarcas poco pobladas con incrementos superiores al 10%
Sobre estas comarcas demográficamente regresivas en ese periodo ver Pinilla y Sáez (2009).. La relación entre población y crecimiento de la población se puede observar en el gráfico 2.1.
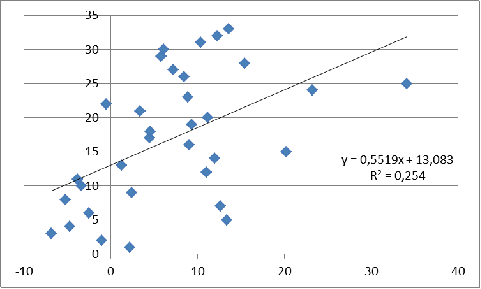
GRÁFICO 2.1. Relación entre nivel poblacional y variación de la población, 2000-2008
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del IAEST.
En el eje abscisas se presenta el porcentaje de incremento de la población de cada comarca entre 2000 y 2008 y en el de ordenadas el rango de la comarca según su nivel poblacional de menor a mayor población (1 para la menos poblada, 2 para la siguiente...).
El gráfico muestra una cierta asociación entre la población inicial de las comarcas y la variación que presentan en este periodo. En general, una población inicial menor supone un menor crecimiento de la población, aunque hay algunas comarcas que no cumplen este criterio como por ejemplo Los Monegros que es la comarca número doce en tamaño poblacional y sin embargo presenta un crecimiento negativo de la población. El caso contrario es el de Sobrarbe o Gúdar-Javalambre que estando entre las 10 comarcas menos pobladas presentan crecimientos similares a las comarcas de Zaragoza y Huesca.
La relación entre nivel poblacional y crecimiento también se evidencia si se comprueba que de las diez comarcas más pobladas ninguna presenta crecimiento negativo, mientras que seis de las diez menos pobladas perdieron población. Si se realiza la media ponderada por la población de estos dos grupos extremos (las diez menos pobladas y las diez más pobladas), se observa que las variaciones medias son de 1.16% y 13.46% respectivamente. Todo ello muestra una polarización en la evolución poblacional de Aragón en este periodo a nivel comarcal, en función del tamaño demográfico inicial.
En términos absolutos es la D.C. de Zaragoza la que logra el mayor aumento con un total de 87.713 habitantes y le siguen Valdejalón y la Hoya de Huesca con un incremento de 7.483 y 7.284 habitantes respectivamente. Pese a que el incremento absoluto va disminuyendo conforme se reduce el tamaño poblacional inicial, hay algunas comarcas como Alto Gállego que presentan crecimientos absolutos superiores a comarcas más pobladas como Cinca Medio o Cinco Villas. Sin embargo, es en la variación relativa donde se pueden ver los resultados de una forma más clara. Las comarcas con un incremento relativo mayor no son las más pobladas (D.C. de Zaragoza, Hoya de Huesca y Comunidad de Teruel) si no Valdejalón, Ribera Alta del Ebro y Alto Gállego. Estas tres comarcas son las únicas cuya población aumentó en este periodo más de un 20%, doblando a la cifra de la comarca de Zaragoza.
En el lado opuesto a estos resultados están los de las comarcas con decrementos demográficos. De las ocho comarcas que perdieron población es importante señalar los casos de Campo de Belchite y Aranda, que presentan los resultados más negativos entre todas las comarcas, con unas caídas de 6,88% y 5,23%. Por lo tanto y pese a darse un crecimiento generalizado en el conjunto de la comunidad, ha habido grandes diferencias entre las comarcas, principalmente entre las menos pobladas y las más pobladas.
MAPA 2.1. Variación de la población por comarcas (2000-2008)
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del IAEST. La escala de colores es: verde, comarcas cuyo incremento ha superado, el 10%; amarillo, comarcas que han tenido un crecimiento positivo pero inferior al 10% y rojo, comarcas que han tenido crecimiento negativo.
En el mapa 2.1 se puede observar de forma visual la variación de la población por comarcas. En él se puede apreciar un grupo de comarcas con crecimiento negativo que rodea a la D.C. de Zaragoza por el Sur y el Este. Este grupo está compuesto por cuatro comarcas: Los Monegros, Ribera Baja del Ebro, Bajo Martín y Campo de Belchite. Se trata de territorios áridos en los que además la actividad económica no agraria, es escasa. Las otras cuatro comarcas con caída de población se encuentran diseminadas entre las provincias de Zaragoza y Teruel, en zonas de montaña del Sistema Ibérico.
Análisis por municipios
A continuación, se analiza la evolución demográfica que han experimentado los municipios en este periodo. Para ello, se han dividido estos en ocho grupos, dependiendo del tamaño poblacional que tenían en 2015. El último grupo que aparece en la tabla «Área metropolitana de Zaragoza» incluye una serie de municipios que se encuentran a menos de 25 kilómetros de la capital aragonesa, y que podemos considerar que forman parte de su área metropolitana
Se ha optado por esta metodología ya que las estudiadas en Sánchez Degano (1996), López (2002) y de Miguel González (2011) no son adecuadas debido al año en el que se realizaron, las dos primeras, o porque solo es un análisis jurídico del término. Los municipios incluidos son: Utebo, Cuarte de Huerva, Zuera, Alagón, La Puebla de Alfindén, María de Huerva, La Muela, Villanueva de Gállego, Pinseque, Cadrete, San Mateo de Gállego, Villamayor de Gállego, El Burgo de Ebro, Alfajarín, Torres de Berrellén, Pastriz, Sobradiel, La Joyosa, Villafranca de Ebro, Nuez de Ebro y Botorrita. y que por los procesos de contraurbanización han podido tener un comportamiento demográfico más condicionado por su proximidad a esa ciudad que por su tamaño inicial u otras características.
En este primer periodo hay una diferencia considerable en la evolución de la población entre los distintos municipios según su tamaño. Aquellos cuya población era inferior a 500 habitantes han perdido población, mientras que el resto, en mayor o menor medida, han ganado población. En términos absolutos aquellos municipios que más aumentan su población son la capital aragonesa, su área metropolitana y en tercer lugar los municipios con una población entre 5.000 y 20.000 habitantes. La variación relativa muestra el contraste entre los municipios menos poblados, con una caída del 7,91%, hasta llegar al crecimiento positivo del 10,17% de la ciudad de Zaragoza. La polarización entre comarcas que se veía en el apartado anterior se puede observar también en los municipios, aquellos más pequeños son los que pierden población frente a los núcleos mayores que la ganan.
La ciudad de Zaragoza y su área metropolitana (en adelante AMZ) son los municipios que experimentan un mayor crecimiento absoluto, esto se refleja en que en conjunto explican el 68.59% de la variación de la población aragonesa en este periodo
La ciudad de Zaragoza explica un 44.89% y el área metropolitana supone un 23.7%.. En términos relativos el incremento experimentado por los núcleos del AMZ eclipsa los demás resultados. Su población aumentó en un 72.42% con respecto a la que tenían en el año 2000.
TABLA 2.2. Evolución de la Población en Aragón por municipios (2000-2016)
 | Padrón | Variación Total | Variación (%) |
Tamaño de municipio | 2000 | 2008 | 2016 | 00-08 | 08-16 | 00-08 | 08-16 |
| Menos de 100 | 12.848 | 11.832 | 9.894 | –1.016 | –1.938 | –7,91 | –16,38 |
| 100-499 | 93.228 | 90.040 | 79.757 | –3.188 | –10.283 | –3,42 | –11,42 |
| 500-999 | 60.365 | 61.836 | 55.778 | 1.471 | –6.058 | 2,44 | –9,8 |
| 1.000-4.999 | 143.189 | 154.875 | 145.520 | 11.686 | –9.355 | 8,16 | –6,04 |
| 5.000-19.999 | 154.662 | 178.734 | 176.321 | 24.072 | –2.413 | 15,56 | –1,35 |
| 20.000-100.000 |
Solo están en este grupo los municipios de Huesca y Teruel.
Solo está en este grupo el municipio de Zaragoza.
604.631 | 666.129 | 661.108 | 61.498 | –5.021 | 10,17 | –0,75 | Área metropolitana de Zaragoza |
44.842 | 77.318 | 92 | 32.476 | 15.021 | 72,42 | 19,43 |
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del IAEST.
Por otro lado, los municipios con más de 5.000 habitantes tienen unos incrementos superiores al 10% y estos municipios de tamaño medio (entre 5.000 y 20.000) son los que experimentan un mayor crecimiento relativo, con un 15.56% (excluyendo el resultado de los municipios de la AMZ). Los núcleos con una población inferior a los 5.000 habitantes y superior a 500 presentan cifras positivas, aunque no superan un incremento relativo del 10%. Y por último, los municipios menos poblados, con menos de 500 habitantes, experimentan caídas de población en este periodo.
En suma, hemos visto que este primer periodo ha sido de un gran crecimiento demográfico en la mayoría del territorio aragonés. Los municipios con un mayor crecimiento han sido tanto la capital aragonesa y su área metropolitana, como los de tamaño medio. El hecho de que sean tanto los municipios más pequeños las que no solo no crecen, sino que decrecen, hace que se produzca una tendencia de retroalimentación en la despoblación. Si en estos años de importante crecimiento demográfico estos núcleos y comarcas no han logrado aumentar, o por lo menos mantener su población, en épocas de crisis demográfica sus cifras serán previsiblemente más negativas que en este periodo.
2.2. El retorno a la despoblación: 2008 a 2015
A diferencia del periodo anterior, éste está marcado por la crisis económica que comenzó en el año 2007 como una crisis financiera en EE.UU. y se extendió a España (y al resto del Mundo) como una crisis económica. Ésta provocó que el flujo migratorio se detuviese e incluso se invirtiese, dando lugar a un proceso de progresiva recesión demográfica. Se desarrollará el mismo planteamiento que en el apartado anterior, primero un análisis por comarcas y posteriormente por municipios.
Análisis por comarcas
Se puede observar en la tabla 2.1. que entre 2008 y 2016 los datos de variación de la población son muy diferentes a los del periodo previo. Aragón perdió en este periodo casi 20.000 habitantes, lo que supuso una caída del 1,38%. Pese a este retroceso demográfico, en conjunto de los años 2000-2016 logró aumentar un 9,97% su población (118.654 habitantes más en 2016 que en 2000). Sin embargo, la tendencia demográfica en el último periodo (2008-2016) indica una reversión de los datos positivos del primer periodo.
En el gráfico 2.2 se puede apreciar como la tendencia al crecimiento cambia a partir del año 2009. Antes de ese año el crecimiento de la población se había situado en torno al 1,25% anual, sin embargo, es a partir del pico de crecimiento del año 2008 cuando el crecimiento empieza a descender hasta situarse en cifras negativas a partir de 2013. Por lo tanto, pese a presentar un crecimiento positivo entre 2000 y 2016 es importante tener en cuenta la tendencia seguida en los últimos años del periodo.
GRÁFICO 2.2. Variación de la población en Aragón
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del IAEST.
La línea negra representa la tendencia polinómica de orden 2 de las cifras de crecimiento
Entre las comarcas, solamente cinco logran crecimiento poblacional en estos años, frente a las 25 del periodo anterior. Esto muestra un retroceso demográfico importante producido por la crisis económica que se desarrolla en los mismos años. De las comarcas con decrecimiento, seis presentan caídas mayores del –10% y otras 13 entre el –10 y el –5%. Esto hace que más de la mitad de las comarcas tuvieran una caída demográfica mayor del –5% y que, como ya se ha visto, Aragón presente un decrecimiento entre 2008 y 2016 del –1,38%.
Entre las comarcas cuya población aumenta, la D.C. de Zaragoza vuelve a ser la que presenta la mayor cifra de incremento absoluto. Sin embargo, este incremento de la comarca de la capital aragonesa es más de siete veces inferior al del periodo anterior. Esta desaceleración en el crecimiento demográfico está presente en todas las comarcas, en mayor o menor medida. Además, las comarcas con una variación positiva se encuentran entre las más pobladas y las 16 comarcas menos pobladas presentan todas ellas cifras negativas.
En las variaciones relativas se puede ver con más detalle la situación. El incremento más elevado es el de Bajo Aragón-Caspe que consigue un aumento del 4,17%, mientras que el resto de comarcas con valores positivos presenta cifras en torno a la unidad. Si se realiza la media de las 10 comarcas más pobladas y de las 10 menos pobladas al inicio de este periodo, los resultados son de 0,03%
Este valor está muy influido por el peso del dato positivo de la D.C. de Zaragoza que supone un 70,11% de la ponderación. y de –8,69% respectivamente. Esto vuelve a mostrar la polarización en la evolución poblacional aragonesa, ya que, si bien las cifras de incremento de las más pobladas caen notablemente desde el 13,45% del periodo anterior, aún siguen con cifras positivas (aunque prácticamente nulas) frente al retroceso de las menos pobladas.
Por lo tanto, este ha sido un periodo de caída en la población, frente al periodo anterior de crecimiento. Hay muchas comarcas que habían presentado importantes aumentos entre 2000 y 2008 (superiores al 10%), que ahora caen más de un –5% como: Alto Gállego, La Ribagorza o Gúdar-Javalambre. Todo esto, sin olvidar que los mayores retrocesos son los de las comarcas menos pobladas, cuyas cifras, en muchos casos, también eran negativas en el periodo anterior. Esto lleva a plantear el problema de estas comarcas menos pobladas que presentan una despoblación continua incluso en periodos de expansión demográfica.
A continuación, se vuelve a exponer un mapa para analizar con mayor detalle la distribución geográfica que han presentado las distintas variaciones demográficas.
MAPA 2.2. Variación de la población por comarcas (2008-2016)
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del IAEST. La escala es: verde, comarcas cuya variación es positiva; amarillo, comarcas que han tenido un crecimiento negativo pero inferior al –5%; rojo, comarcas que han tenido crecimiento negativo mayor del –5%.
El crecimiento negativo ha sido generalizado y el mayor número de comarcas con caídas superiores al 5% tiende a concentrarse al sur del Ebro. En el caso de las comarcas con crecimiento positivo se puede apreciar que son las dos capitales más pobladas, Huesca y Zaragoza, y tres comarcas situadas al este de la comunidad, en la frontera con Cataluña, y en el eje del Ebro.
Análisis por municipios
Volviendo a la Tabla 2.2 se puede ver la evolución demográfica de los municipios entre 2008 y 2016. En este periodo, y como se apreciaba en el caso de las comarcas, se produce un descenso casi generalizado en la población. Solo dos grupos de municipios logran aumentarla (la AMZ y los que tenían una población entre 20.000 y 100.000 habitantes, es decir Huesca y Teruel), el resto de grupos de municipios pierden población. Los que tienen un crecimiento poblacional presentan aumentos absolutos considerablemente inferiores a las del primer periodo (en Huesca y Teruel la cifra se reduce en 10 veces y en la AMZ se reduce a la mitad).
En los términos relativos la caída con respecto al periodo anterior es más que evidente. En los municipios con una población entre 5.000 y 20.000 habitantes se produce una caída progresiva en la variación porcentual de su población que va presentando cifras cada vez más negativas hasta llegar al –16,38% de los municipios más pequeños. Por lo tanto, aunque en cifras absolutas la variación de población en los núcleos menos poblados no es tan importante, ésta supone un 16,38% de su población, un descenso considerable. El descenso en la capital aragonesa no supone una gran variación, ya que solo pierde el 0,75% de su población.
El caso más destacado, además de la despoblación crónica de los municipios más pequeños, es el continuo avance demográfico de los núcleos del AMZ. Si bien en este periodo no presentan el mismo dinamismo del anterior, cuando crecían un 72,42%, en este caso el aumento que experimentan sigue siendo muy elevado, de un 17,79%. La situación de los municipios más pequeños no se revierte en este periodo, sino que se agrava, como ya se apuntaba que podía suceder. Ello lleva a la conclusión de que el entorno rural y menos poblado de la comunidad sufre una continua despoblación que no pudo ser evitada en los años de crecimiento demográfico y que difícilmente se iba a evitar en los años de crisis. Por otra parte, los grandes beneficiados de este periodo siguen siendo, pese a ralentizar su crecimiento, los núcleos del AMZ que logran seguir creciendo pese a las circunstancias.
3. UN ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DE LA EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN: MIGRACIONES Y CRECIMIENTO NATURAL
A continuación, se va a proceder a realizar un análisis de los componentes de la variación de la población, distinguiendo entre la parte que corresponden al saldo migratorio y la del crecimiento vegetativo. Posteriormente, diferenciaremos entre la variación de la población que corresponde respectivamente a las variaciones de los nacidos en España y de los nacidos en el extranjero, para de esta forma poder captar la importancia de la inmigración procedente del exterior. Se va a seguir el mismo orden que en el apartado anterior, primero se hará el análisis del periodo 2000 a 2008 por comarcas y municipios, y después lo mismo con el periodo 2008 a 2015
Se realiza solo hasta 2015 debido a que no se dispone de los datos desagregados para 2016..
3.1. La inmigración como fuerza impulsora del crecimiento entre 2000 y 2008
Análisis por comarcas
En la tabla 3.1 se presentan las tasas migratorias, de crecimiento vegetativo y de crecimiento total para las 33 comarcas aragonesas en el periodo de 2000 a 2008 Estas tasas nos expresan la variación por cada mil habitantes en cada año, por lo tanto, si una comarca presenta una tasa de crecimiento vegetativo de -10 por mil es quiere decir que cada año debido al crecimiento vegetativo (nacimientos menos defunciones) esa comarca ha perdido 10 habitantes por cada mil residentes. . La cifra que aparece entre paréntesis representa el porcentaje que tanto la tasa migratoria como la de crecimiento vegetativo suponen sobre la tasa de crecimiento total.
TABLA 3.1. Tasa de crecimiento vegetativo, tasa migratoria y tasa de crecimiento total en Aragón
por comarcas (2000-2015) (en tantos por mil)
 | Tasa migratoria | Tasa de crecimiento
vegetativo | Tasa de crecimiento
total |
Comarca/Año | 00-08 | 08-15 | 00-08 | 08-15 | 00-08 | 08-15 |
| D.C. de Zaragoza | | | | | 16.06 | 2.12 |
| Hoya de Huesca/ Plana de Huesca | | | | | 14.15 | 1.79 |
| Comunidad de Teruel | | | | | 11.94 | –1.63 |
| Comunidad de Calatayud | | | | | 6.47 | –13.31 |
| Cinco Villas | | | | | 6.47 | –10.25 |
| Bajo Aragón | | | | | 17.57 | –3.26 |
| Valdejalón | | | | | 36.03 | –2.83 |
| Ribera Alta del Ebro | | | | | 25.34 | 0.55 |
| Bajo Cinca/Baix Cinca | | | | | 9.79 | 2.52 |
| Cinca Medio | | | | | 10.39 | 1.21 |
| Somontano de Barbastro | | | | | 8.01 | –1.3 |
| Los Monegros | | | | | –1.67 | –11.18 |
| La Litera/La Llitera | | | | | 3.39 | –4.85 |
| La Jacetania | | | | | 12.79 | –3.21 |
| Bajo Aragón-Caspe/ Baix Aragó-Casp | | | | | 10.05 | 8.07 |
| Campo de Borja | | | | | 10.21 | –9.71 |
| Tarazona y el Moncayo | | | | | 4.79 | –4.79 |
| Alto Gállego | | | | | 22.76 | –7.32 |
| Jiloca | | | | | 4.48 | –15.52 |
 | Tasa migratoria | Tasa de crecimiento
vegetativo | Tasa de crecimiento
total |
Comarca/Año | 00-08 | 08-15 | 00-08 | 08-15 | 00-08 | 08-15 |
| La Ribagorza | | | | | 13.2 | –9.44 |
| Andorra-Sierra de Arcos | | | | | 1.16 | –9.34 |
| Campo de Cariñena | | | | | 12.05 | –8.17 |
| Ribera Baja del Ebro | | | | | –5.01 | –4.39 |
| Cuencas Mineras | | | | | –5.62 | –11.57 |
| Matarraña/
Matarranya | | | | | 1.77 | –8.42 |
| Gúdar-Javalambre | | | | | 13.98 | –14.04 |
| Sobrarbe | | | | | 15.08 | –3.19 |
| Aranda | | | | | –7.12 | –10.12 |
| Bajo Martín | | | | | –4.47 | –13.56 |
| Campo de Daroca | | | | | –7.52 | –13.46 |
| Campo de Belchite | | | | | –10.37 | –11.44 |
| Sierra de Albarracín | | | | | –2.53 | –10.33 |
| Maestrazgo | | | | | 1.65 | –16.89 |
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del IAEST.
La tasa migratoria fue positiva en 31 de las 33 comarcas. En todas las comarcas cuya población aumentó la tasa migratoria supuso más del 100% de la explicación de la tasa total, excepto en el caso de la D.C. de Zaragoza. En estos casos la tasa migratoria positiva contrarrestó con creces a la variación negativa de la tasa de crecimiento vegetativo, que de nuevo solo fue positiva en la D.C. de Zaragoza. Esto indica que la inmigración fue la fuerza motriz impulsora del crecimiento demográfico de todas las comarcas cuya población aumentó. Sin la inmigración, la población de todas las comarcas, menos la de la D.C. de Zaragoza, hubiera disminuido.
Así, de todas las comarcas 13 presentan tasas migratorias mayores del 15 por mil y 23 las presentan por encima del 10 por mil, aumentos verdaderamente elevados si las comparamos con su signo negativo en periodos precedentes (Ayuda et al., 2000). Pese a los datos muy mayoritariamente de crecimientos positivos y elevados, hay importantes diferencias entre las comarcas, que están relacionadas con su tamaño inicial. De las 10 comarcas menos pobladas, solamente cuatro presentan tasas migratorias mayores del 10 por mil, frente a las más pobladas, que presentan todas cifras por encima de este valor. Esto refleja una vez más la polarización en el crecimiento demográfico entre las comarcas menos y las más pobladas. Además, las comarcas menos pobladas, que presentan tasas migratorias por debajo del 10 por mil, son las que pierden población en el periodo 2000 a 2008, ya que estas no llegan a compensar su negativo crecimiento vegetativo.
MAPA 3.1. Tasa migratoria en Aragón (2000-2008)
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del IAEST. La escala de colores es la siguiente: verde en comarcas con tasa por encima de 15 por mil, en amarillo en comarcas entre 0 y 15 por mil y en rojo las comarcas con tasa negativa.
En el mapa 3.1. se observa que, en general, las comarcas con tasas migratorias más elevadas se encuentran en el valle del Ebro y en los Pirineos. Las comarcas de Huesca y Zaragoza, que tienen los dos municipios más grandes, fueron capaces de atraer un número relevante de personas. Además, las comarcas que rodean por su lado occidental a la de Zaragoza son también las que han presentado unas tasas migratorias más elevadas. Finalmente están las comarcas de los Pirineos y las de Bajo Aragón, Bajo Aragón-Caspe y Gúdar-Javalambre también con valores elevados en sus tasas migratorias.
La tasa de crecimiento vegetativo refleja la diferencia entre nacimientos y defunciones, y presenta un saldo negativo en todas las comarcas a excepción de la comarca de Zaragoza. Conforme las comarcas tienen un menor tamaño demográfico la tasa de crecimiento vegetativo cada vez va siendo menor. De las diez comarcas menos pobladas ocho presentan tasas negativas superiores al –5 por mil y de éstas, cuatro aún son más elevadas que el –10 por mil. Sin embargo, en las 10 comarcas más pobladas solamente 2 comarcas tienen tasas por debajo del –5 por mil y ninguna supera el –10 por mil. Esta relación entre tamaño poblacional y tasa de crecimiento vegetativo puede observarse en el gráfico 3.1
GRÁFICO 3.1. Correlación entre población y tasa de crecimiento vegetativo
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IAEST. En el eje de abscisas viene representada la tasa de crecimiento vegetativo y en el de ordenadas el nivel poblacional siendo la 33, la comarcas más poblada (D.C. de Zaragoza) y 1 la menos poblada (Maestrazgo).
La relación entre población y tasa de crecimiento vegetativo es positiva, esto quiere decir que a mayor población mayor será la tasa de crecimiento vegetativo que presente la comarca. Las comarcas menos pobladas, que también eran en general las que habían atraído menor población inmigrante, son también las que han tenido menor crecimiento vegetativo (realmente negativo). Esto genera una intensa despoblación en ellas.
Para concluir esta sección, es interesante mostrar cómo en este periodo hubo una estrecha correlación entre crecimiento total de la población y tasa migratoria, como puede apreciarse en el gráfico 3.2. Es decir, las comarcas que más deprisa crecieron, fueron también las que recibieron un mayor número de inmigrantes con respecto a su población.
GRÁFICO 3.2. Correlación entre tasa total y tasa migratoria
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IAEST. El eje de abscisas es la tasa migratoria y el de ordenadas la tasa de crecimiento total.
GRÁFICO 3.3. Correlación entre tasa total y tasa de crecimiento vegetativo
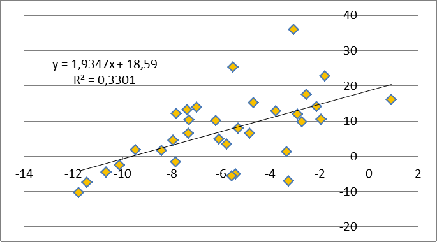
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IAEST. El eje de abscisas es la tasa de crecimiento vegetativo y el de ordenadas la tasa de crecimiento total.
También hay una correlación, aunque menor, entre tasa de crecimiento total y tasa de crecimiento vegetativo. Seis de las ocho comarcas que presentan una tasa total negativa se encuentran entre las 10 menos pobladas y la decimoprimera también tiene una tasa total negativa. Esta situación nos muestra la polarización de la distribución y crecimiento poblacional de la comunidad, las comarcas más pobladas han sido las grandes beneficiadas de este periodo de expansión demográfica mientras que las menos pobladas han tenido un descenso poblacional.
Es posible aproximarnos con mayor profundidad a la importancia de la inmigración en la evolución de la población de las comarcas aragonesas si examinamos las variaciones absolutas de su población distinguiendo entre la nacida en España y la nacida en el extranjero.
En la tabla 3.2. se ofrecen las cifras de variación absoluta y entre paréntesis aparece la contribución realizada por ambos grupos a la variación total. Hay que tener en cuenta el signo de la variación total para poder interpretar los signos de las contribuciones relativas En las cuatro últimas columnas aparece el incremento que ha supuesto cada uno de los grupos con respecto a la población total de la comarca en el año inicial del periodo.
TABLA 3.2. Variación de la población en Aragón por comarcas desagregada según lugar de nacimiento (2000-2016)
 | Variación de nacidos en el Extranjero | Variación de nacidos en España | Variación Total | Var. Extr.
Sobre población inicial total | Var. Nac.
Sobre población inicial total |
 | 00-08 | 08-16 | 00-08 | 08-16 | 00-08 | 08-16 | De 2000 | De 2008 | De 2000 | De 2008 |
| D.C. de Zaragoza | | | | | 87.713 | 8.473 | 12,39 | –0,07 | 1,24 | 1,62 |
| Hoya de Huesca/Plana de Huesca | | | | | 7.284 | 904 | 9,99 | 0,93 | 2,25 | 0,59 |
| Comunidad de Teruel | | | | | 4.405 | –817 | 10,95 | 0,06 | –0,59 | –1,19 |
| Comunidad de Calatayud | | | | | 2.431 | –4.151 | 15,22 | –2,40 | –9,13 | –7,08 |
| Cinco Villas | | | | | 1.847 | –2.903 | 10,56 | –0,97 | –4,75 | –6,40 |
| Bajo Aragón | | | | | 4.026 | –1.104 | 14,9 | –0,91 | 0,51 | –1,53 |
| Valdejalón | | | | | 7.483 | –940 | 23,6 | 0,51 | 10,49 | –2,77 |
| Ribera Alta del Ebro | | | | | 5.082 | –30 | 11,93 | 0,33 | 11,31 | 0,37 |
| Bajo Cinca/
Baix Cinca | | | | | 1.876 | 365 | 13,45 | 5,21 | –5,01 | –3,02 |
| Cinca Medio | | | | | 1.936 | 214 | 10,88 | 2,87 | –1,99 | –1,78 |
| Somontano de Barbastro | | | | | 1.615 | –355 | 8,04 | 1,14 | –0,86 | –1,82 |
| Los Monegros | | | | | –118 | –2.067 | 7,17 | 0,64 | –7,73 | –8,51 |
| La Litera/La Llitera | | | | | 620 | –798 | 9,79 | 1,14 | –6,44 | –4,53 |
| La Jacetania | | | | | 1.865 | –648 | 10,12 | –1,43 | 1,08 | –0,90 |
 | Variación de nacidos en el Extranjero | Variación de nacidos en España | Variación Total | Var. Extr. Sobre población inicial total | Var. Nac. Sobre población inicial total |
 | 00-08 | 08-16 | 00-08 | 08-16 | 00-08 | 08-16 | De 2000 | De 2008 | De 2000 | De 2008 |
| BajoAragón-Caspe/
Baix Aragó-Casp | | | | | 1.157 | 581 | 13,53 | 7,98 | –4,47 | –1,03 |
| Campo de Borja | | | | | 1.314 | –1.315 | 13,21 | –2,62 | –3,9 | –4,39 |
| Tarazona y el Moncayo | | | | | 641 | –641 | 7,33 | 0,14 | –2,79 | –3,45 |
| Alto Gállego | | | | | 2.453 | –1.031 | 17,09 | –2,77 | 3,14 | –2,75 |
| Jiloca | | | | | 625 | –1.884 | 14,02 | –3,20 | –9,55 | –7,83 |
| La Ribagorza | | | | | 1.420 | –1.161 | 13,15 | –0,26 | –1,17 | –6,52 |
| Andorra-Sierra de Arcos | | | | | 145 | –1.084 | 10,34 | –0,56 | –9,06 | –6,36 |
| Campo de Cariñena | | | | | 1.088 | –823 | 17,61 | –0,56 | –6,62 | –5,22 |
| Ribera Baja del Ebro | | | | | –326 | –480 | 5,3 | 1,79 | –8,71 | –4,77 |
| Cuencas Mineras | | | | | –377 | –986 | 7,99 | –0,42 | –11,86 | –8,05 |
| Matarraña/
Matarranya | | | | | 208 | –617 | 10,02 | 0,30 | –7,62 | –6,03 |
| Gúdar-Javalambre | | | | | 975 | –1.087 | 17,56 | –4,77 | –4,92 | –5,57 |
| Sobrarbe | | | | | 912 | –321 | 12,59 | 1,15 | 0,78 | –3,43 |
| Aranda | | | | | –421 | –656 | 4,82 | 1,34 | –10,05 | –8,53 |
| Bajo Martín | | | | | –186 | –787 | 7,76 | –0,55 | –10,24 | –8,92 |
| Campo de Daroca | | | | | –324 | –718 | 6,22 | 3,23 | –10,97 | –12,35 |
| Campo de Belchite | | | | | –390 | –507 | 4,21 | 1,46 | –11,09 | –8,97 |
| Sierra de Albarracín | | | | | –51 | –454 | 8,43 | –1,76 | –9,44 | –5,46 |
| Maestrazgo | | | | | 81 | –527 | 10,71 | –2,48 | –8,52 | –9,55 |
| ARAGÓN | | | | | 137.009 | –18.355 | 12,07 | –0,33 | –0,55 | –1,06 |
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IAEST.
Para el conjunto de Aragón hay una clara diferencia entre la variación de los nacidos en el extranjero y los nacidos en España. La afluencia de inmigración procedente de otros países supuso un aumento de 143.608 habitantes en la comunidad, lo que implicó un aumento de la población del 12,07% respecto a la población que tenía Aragón en el año 2000. Sin embargo, la variación de los nacidos en España implicó un descenso del 0,55%. Por lo tanto, la explicación de por qué en Aragón aumento su población entre los años 2000 a 2008 se debió totalmente al flujo migratorio procedente del exterior que recibió la comunidad en esto años, que fue además capaz de compensar el descenso que hubiera ocasionado el crecimiento vegetativo negativo.
En todas las comarcas creció el número de personas nacidas en el extranjero. En la mayoría de las comarcas la variación de los nacidos en el extranjero ha supuesto en torno al 100% de la variación total, lo que indica que en este primer periodo el crecimiento poblacional ha venido explicado muy mayoritariamente por la afluencia de aquellas. En la mayoría de las comarcas el incremento de los nacidos en el extranjero ha supuesto un incremento de en torno al 10% de la población total inicial. Sin embargo, en las comarcas menos pobladas nos encontramos con las cifras más bajas, aunque la media ponderada de la variación relativa de los nacidos en el extranjero con respecto al total inicial de las 10 comarcas menos pobladas es de un 9,3% frente al 12,59% de las 10 comarcas más pobladas. Por lo tanto, no hay una gran diferencia entre el impacto relativo que supuso las personas nacidas en el extranjero sobre la población total entre las comarcas más pobladas y las menos.
En cifras absolutas la comarca que más afluencia de personas nacidas en el exterior recibe es la de Zaragoza y conforme se va reduciendo el tamaño poblacional de la comarca, el número nacidos en el extranjero va disminuyendo. Sin embargo, para comprobar cómo ha afectado esta variación a la población a cada comarca es necesario examinar la variación relativa. En este indicador la D.C. de Zaragoza ya no es la mejor situada y pasa a serlo Valdejalón con un 23.6%, lo que quiere decir que los extranjeros han hecho que la población de esta comarca aumentase un 23.6% respecto a la población que presentaba en el 2000.
Lo ocurrido con la variación de los nacidos en España es totalmente diferente. En Aragón hubo en este caso una caída de población (pierde 4.341 habitantes nacidos en España). Queda de esta forma aún más claro que en el conjunto de Aragón, el dinamismo demográfico se debió única y exclusivamente al flujo migratorio desde el extranjero.
La caída del número de personas nacidas en España está presente en 25 comarcas de las 33 aragonesas (el 75%). De forma más clara, la variación relativa de los nacidos en España muestra como diez comarcas tuvieron una caída de esta que supuso en torno al –10% de su población inicial. En este caso, la diferencia entre las comarcas menos pobladas y las más pobladas es más notoria que en el caso de los nacidos en el extranjero. La media ponderada para las 10 comarcas menos pobladas es de –8,22% frente a un valor positivo del 0,9% que presentan las 10 comarcas más pobladas. Por lo tanto, hay una relación inversa entre tamaño demográfico de una comarca y la variación de los nacidos en España (gráfico 3.4)
GRÁFICO 3.4. Relación entre tamaño demográfico y variación relativa de los nacidos en España

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IAEST.
Como se puede ver en el gráfico 3.4, la relación es positiva entre tamaño demográfico y la variación de los nacidos en España. Esto quiere decir que cuanto mayor sea la población en la comarca menor fue la caída de los nacidos en España (para las mayores comarcas fue positiva esa variación).
Podemos terminar concluyendo que la descomposición de la población entre crecimiento vegetativo y saldo migratorio ha puesto de relieve que el fuerte crecimiento demográfico en esos años en la mayor parte de las comarcas aragonesas se debió al flujo migratorio recibido, que era muy mayoritariamente compuesto por personas procedentes del extranjero. Esta llegada de población a Aragón ha hecho posible que muchas comarcas pudiesen contrarrestar los resultados negativos del crecimiento vegetativo o de la salida de personas nacidas en España. Sin embargo, este periodo de crecimiento demográfico no ha sido para todos igual y en las comarcas menos pobladas se ha producido un decrecimiento debido a las tasas migratorias negativas y a una entrada relativamente baja de personas nacidas en el extranjero. Estas comarcas no han podido aprovechar un periodo de dinamismo demográfico y por lo tanto el problema de la despoblación se ha agravado aún más en ellas (Pinilla y Sáez, 2009).
Análisis por municipios
En la tabla 3.3 se pueden ver las tasas migratorias, de crecimiento vegetativo y de crecimiento total de los municipios aragoneses agrupados por tamaños.
TABLA 3.3. Tasa de crecimiento vegetativo, tasa migratoria y tasa total en Aragón por municipios (2000-2015)
(en tantos por mil)
Solo se ha realizado hasta 2015 por no estar disponibles aún los datos para 2016.
 | Tasa Migratoria | Tasa Crecimiento
Vegetativo | Tasa total |
 | 2000-2008 | 2008-2015 | 2000-2008 | 2008-2015 | 2000-2008 | 2008-2015 |
| Menos de 100 | | | | | –10,29 | –21,71 |
| 100-499 | | | | | –4,35 | –14,08 |
| 500-999 | | | | | 3,01 | –11,44 |
| 1.000-4.999 | | | | | 9,8 | –6,65 |
| 5.000–19.999 | | | | | 18,05 | –1,11 |
| 20.000–100.000 | | | | | 15,42 | 2,75 |
| Más de 100.000 | | | | | 12,09 | –0,25 |
| AMZ | | | | | 66,46 | 23,34 |
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IAEST. El color rojo incida una variación negativa de la tasa correspondiente, el amarillo un incremento inferior al 10 por mil, y el verde un incremento superior al 10 por mil.
Todos los grupos de municipios tuvieron entre 2000 y 2008 una tasa migratoria positiva, igual que ocurría en este mismo periodo con las comarcas. Sin embargo, conforme el tamaño de población en los municipios va aumentando también lo hace la cuantía de la tasa migratoria, lo que nos indica un mayor flujo migratorio en términos relativos hacía los núcleos mayores, con la excepción de la ciudad de Zaragoza que tuvo una tasa migratoria menor que la de los municipios situados entre 1000 y 100.000 habitantes. La explicación de este resultado tiene que ver con la salida de personas de la ciudad hacia los municipios del AMZ. Precisamente los núcleos del AMZ presentan la tasa migratoria más elevada de todos los grupos con un 57,26 por mil.
Excluyendo el AMZ, el valor más alto en las cifras de la tasa migratoria aparece en los municipios medios, de 5.000 a 20.000 habitantes, donde se alcanza una tasa superior a las presentadas por las tres ciudades más grandes: Huesca, Teruel y Zaragoza. De hecho, la capital aragonesa presenta unas cifras menores a las que tienen las otras dos capitales provinciales Los municipios menos poblados son los que presentan menores tasas siendo las de los núcleos con menos de 100 habitantes las menores (un 0,02 por mil). Esto pone de relieve que estos municipios no fueron capaces de atraer un flujo importante de migrantes.
Sin embargo, la tasa de crecimiento vegetativo solamente fue positiva para los grupos con núcleos mayores (las capitales de provincia) y el AMZ. Las tasas son ascendentes conforme avanzamos desde los menos poblados, con un –10.31 por mil, hasta los municipios del AMZ, con un 9.2 por mil. Las tres ciudades más pobladas logran cifras positivas, aunque muy cercanas a cero y son los municipios del AMZ los que presentan la tasa más elevada. Los datos de los municipios con menos de 5.000 habitantes reflejan claramente su situación demográfica con una población envejecida debido a la migración de su población más joven desde al menos los años cincuenta del siglo XX. Esto tiene como consecuencia a que la tasa de mortalidad supere ampliamente a la de natalidad.
Por lo tanto, es evidente, como también ocurría en las comarcas, el papel clave jugado por la afluencia migratoria para explicar el crecimiento de los municipios mayores de 500 habitantes o un retroceso demográfico más suave de los menores de 500 habitantes en este periodo.
La descomposición entre la variación de la población nacida en España y la nacida en el extranjero nos ayuda a precisar mejor las razones de la variación demográfica total.
En la tabla 3.4 se observa como para todos los tamaños municipales, entre 2000 y 2008, hubo una variación positiva en el número de personas nacidas en el extranjero. En la séptima columna se puede apreciar como las cifras relativas que supone la variación positiva de nacidos en el extranjero sobre la población total inicial fue un valor importante en todos los tamaños municipales. En los menos poblados, menos de 500 habitantes, la variación de los nacidos en el extranjero supone en torno a un incremento del 5% de la población que tenían en el 2000. Conforme va aumentando el tamaño de los municipios así lo hace también la importancia de esta variación relativa, que en todos los municipios con más de 1.000 habitantes supera el 10%. El máximo se vuelve a alcanzar, como ocurría con la tasa migratoria, en los municipios de entre 5.000 y 20.000 habitantes.
TABLA 3.4. Variación de la población en Aragón por municipios desagregada según lugar de nacimiento (2000-2016)
 | Variación de nacidos
en el extranjero | Variación de nacidos
en España | Variación total | Variación de nacidos
en extranjero
sobre población inicial | Variación de nacidos
en España
sobre población inicial |
2000-8 | 2008-16 | 2000-8 | 2008-16 | 2000-8 | 2008-16 | De 2000 | De 2008 | De 2000 | De 2008 |
| Menos de 100 | | | | | –1.016 | –1.938 | 3,38 | 0,2 | –11,29 | –16,18 |
| 100-499 | | | | | –3.188 | –10.283 | 6,14 | 0,15 | –9,56 | –11,27 |
| 500-999 | | | | | 1.471 | –6.058 | 8,51 | –1,13 | –6,07 | –10,92 |
| 1.000-4.999 | | | | | 11.686 | –9.355 | 12,76 | –0,36 | –4,59 | –6,4 |
| 5.000-19.999 | | | | | 24.072 | –2.413 | 15,66 | –0,2 | –0,09 | –1,55 |
| 20.000-100.000 | | | | | 10.010 | 1.692 | 11,73 | 0,64 | 1,42 | 2,61 |
| Más de 100.000 | | | | | 61.498 | –5.021 | 12,09 | –0,79 | –1,93 | –1,54 |
| AMZ | | | | | 32.476 | 15.021 | 17,27 | 2,33 | 49,12 | 21,76 |
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IAEST
La capital de Aragón fue la que recibió en términos absolutos un mayor número de personas inmigrantes nacidas en el extranjero. Le siguieron los municipios con una población entre 1.000 y 20.000 habitantes. Muy lejos, con cifras que no superan los 10.000, están Huesca y Teruel y los municipios del AMZ. Sin embargo, en términos relativos las cifras muestran que son estos últimos municipios los que más se benefician de la afluencia de personas procedentes del extranjero, seguidos de los municipios medios, entre 5.000 y 20.000. Los núcleos menos poblados también reciben un flujo importante, aunque comparado con los resultados de los municipios más poblados las cifras son reducidas.
En cuanto a la variación del número de personas nacidas en España, los resultados son totalmente opuestos. Se produce, en este periodo, una caída generalizada de la población nacida en España. Únicamente el AMZ y Huesca y Teruel tuvieron una variación positiva frente al resto. Estos resultados indican que el crecimiento demográfico en los tamaños municipales en los que ha tenido lugar, se ha producido gracias al flujo migratorio desde el exterior.
Los municipios menos poblados son los que pierden más población con respecto a la que presentaban en el año 2000. En el extremo opuesto están los municipios del AMZ que se han caracterizado por que su crecimiento se ha debido principalmente al incremento del número de residentes nacidos en España (76,15% de la variación total).
En conclusión, hemos comprobado como los municipios más pequeños, pese a tener cierta afluencia migratoria, no han podido contrarrestar con ella la caída producida por su crecimiento vegetativo negativo. Este resultado se debió principalmente a la estructura demográfica de estos municipios: población envejecida y masculinizada.
Por el contrario, en los municipios mayores de 500 habitantes fue el impacto de una llegada muy importante de personas nacidas en el extranjero el que explica su extraordinario dinamismo demográfico en este periodo.
Finalmente, el caso de los núcleos del AMZ fue singular, ya que su crecimiento fue el más rápido de todos y además se basó en una afluencia masiva de personas nacidas en España, que ha supuesto que aumentase su población un 50% con respecto a la inicial. Ha sido por lo tanto el conocido fenómeno de la contraurbanización, es decir la salida de personas de una gran ciudad, buscando vivienda más barata o un tipo de vida menos urbano, el que ha producido un crecimiento explosivo del AMZ (Pinilla, 2011).
3.2. La vuelta a la despoblación: 2008 a 2015
Análisis por comarcas
En la Tabla 3.1 se puede observar que la tasa migratoria ha sufrido un vuelco con respecto a los datos de 2000 a 2008. En este segundo periodo, solo diez comarcas presentan tasas migratorias positivas frente al periodo anterior en el que era la norma para las 33. Además, frente a los altos valores de esta tasa entre 2000 y 2008, ahora incluso las comarcas con valores positivos tienen cifras que no superan el 5 por mil, excepto Bajo Aragón-Caspe con un 10,62 por mil. Se ha producido un cambio total en la tendencia, de un periodo de alta recepción de inmigrantes a otro predominantemente de emigración. La diferencia entre las comarcas más pobladas frente a las menos pobladas también es perceptible, pero no es el contraste tan fuerte como en el periodo anterior: la media ponderada de la tasa migratoria de las diez comarcas más pobladas es de un 0,28 por mil mientras que la de las 10 menos pobladas es de –3,88. Si bien las tasa más negativas las presentan las comarcas menos pobladas, como Maestrazgo o Gúdar-Javalambre, hay comarcas con mayores volúmenes de población, que también presentan estas tasas negativas, como son Jiloca o Comunidad de Calatayud.
MAPA 3.2. Tasa migratoria en Aragón (2008-2016)
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IAEST. Las escalas de colores son las siguientes: verde comarcas con tasas positivas, amarillo comarcas con tasas negativas entre 0 y –5 por mil, y rojo comarcas con tasas negativas superiores al –5 por mil.
En el mapa 3.2 se puede observar que las comarcas con tasas migratorias positivas forman un círculo amplio alrededor de la D.C. de Zaragoza. Los resultados negativos más elevados predominan en la mitad sur de la comunidad. Además, son las comarcas más montañosas las que presentan tasas negativas más elevadas, como Jiloca (–8.06 por mil) o Maestrazgo (–9.76 por mil).
La tabla 3.1 también ofrece datos de la tasa de crecimiento vegetativo para el periodo 2008 a 2015. En este caso se reducen los valores negativos con respecto al periodo anterior (a excepción de cinco comarcas el resto han reducido sus tasas negativas o mejorado las positivas). Para entender esta mejora hay que observar la relación que existe entre esa tercera columna (si ha aumentado o disminuido la tasa con respecto al periodo 2000 a 2008) y la tasa migratoria del primer periodo. Para realizar esta comprobación se presenta el gráfico 3.5.
GRÁFICO 3.5. Correlación entre tasa migratoria (00-08) y variación de tasa de crecimiento vegetativo
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IAEST. En el eje de abscisas viene representada la variación porcentual en la tasa de crecimiento vegetativo entre el periodo 2000-2008 y 2008-2015 y en el eje de ordenadas la tasa migratoria para 2000-2008.
Hay una relación positiva entre ambas, es decir a mayor tasa migratoria en el primer periodo mayor será la variación, es decir el incremento, en la tasa de crecimiento vegetativo del segundo con respecto al primer periodo. Esta relación positiva viene condicionada por la inmigración, ya sea nacional o extranjera, que suponía una entrada a esas comarcas de gente joven que podía mejorar la relación entre nacimientos y defunciones. Sin embargo, esta relación positiva tendrá menor intensidad en el futuro debido a que en este segundo periodo, como se ha visto, las tasas migratorias en todas las comarcas han descendido notablemente. Por lo tanto, es de esperar que en los próximos años la tasa de crecimiento vegetativo caiga a consecuencia del descenso en la inmigración.
La variación del crecimiento total de la población ya no viene esencialmente determinada por la tasa migratoria, como ocurría en el periodo anterior. En la mayoría de las comarcas la tasa total viene explicada a partes iguales tanto por la tasa migratoria como por la de crecimiento natural. Por lo tanto, el comportamiento demográfico de las comarcas se explica por una combinación de los valores negativos de ambas tasas en la mayoría de los casos (solo seis comarcas tienen tasas totales positivas).
Solamente una comarca supera en su tasa de crecimiento total el 5 por mil, Bajo Aragón-Caspe con un 8,07. En las seis comarcas con tasas positivas sus valores se sitúan en todas entre el 2 por mil y el 0 por mil, lo que contrasta con los resultados del periodo anterior donde había comarcas con hasta un 36,03 por mil de crecimiento. Además, las tasas más negativas se vuelven a encontrar en las comarcas menos pobladas, existiendo una relación positiva entre tamaño poblacional y tasa total que se puede apreciar en el siguiente gráfico.
GRÁFICO 3.6. Relación entre nivel poblacional y tasa de incremento total, 2008 a 2015

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IAEST. En el eje de abscisas el rango de población de cada comarca (de menor a mayor) y en el eje de ordenadas la tasa de crecimiento total de la población.
Se observa en gráfico 3.6 la relación positiva entre el tamaño poblacional y la tasa total de crecimiento, es decir, a menor población mayor ha sido la caída de la población en la comarca. Este periodo se ha caracterizado por tanto por una sustancial caída de las entradas de población en las comarcas aragonesas. Ello ha provocado que la tasa de crecimiento total fuera en 27 comarcas negativa o para las que ya tenían en el periodo anterior valores negativos, que estos fueran más altos. El descenso en la inmigración se ha producido sobre todo en las más alejadas del valle del Ebro, como se veía en el mapa, lo que incita a realizar un análisis más detallado de los efectos de la crisis económica en las dinámicas poblacionales en estos entornos.
Podemos profundizar en el análisis de la caída de las entradas de población, distinguiendo entre variaciones del número de las personas nacidas en España y las nacidas en el extranjero. Volviendo a la tabla 3.2, en este periodo Aragón perdió un total de 4.341 habitantes nacidos en el extranjero, a diferencia del periodo anterior en el que ganaba más de 140.000. Se observa aquí con claridad la caída migratoria que comentábamos anteriormente. Este periodo se caracteriza por una salida neta de inmigrantes nacidos en el extranjero que habían emigrado a Aragón en años anteriores. En el caso de la variación de los nacidos en España vuelve a haber una cifra negativa. Sin embargo, esta vez la caída es de 14.014 personas, más del doble que en el periodo anterior. La caída total de población fue 18.355 habitantes, de los que la caída de la variación de nacidos en España supone el 76,43%. Por lo tanto, se puede comprobar que, si en el primer periodo lo decisivo para explicar el crecimiento de la población fue el incremento de los nacidos en el extranjero, en este periodo es más relevante es la variación de los nacidos en España, que ha determinado una caída de la población, a la que también ha contribuido el descenso de los nacidos en el extranjero.
De las todas comarcas, 15 presentan una variación positiva de los nacidos en el extranjero. Incluso en las comarcas que han perdido personas nacidas en el extranjero, esta pérdida es menor que el incremento que tuvieron entre 2000 y 2008.
La variación negativa de los nacidos en España es generalizada, solamente las comarcas de Zaragoza y Huesca presentan cifras positivas. Sin embargo, en 13 comarcas la caída es menor que la del periodo anterior
D.C. de Zaragoza, Comunidad de Calatayud, Bajo Cinca, La Litera, Bajo Aragón-Caspe, Andorra-Sierra de Arcos, Ribera Baja del Ebro, Cuencas Mineras, Matarraña, Aranda, Bajo Martín, Campo de Belchite y Sierra de Albarracín.. Pese a ello, el aumento más significativo se produce en la comarca de la capital aragonesa donde la variación de los nacidos en España pasa a suponer un aumento de 12.226 habitantes para la comarca, contrarrestando con la caída de nacidos en el extranjero.
En la variación de la población por comarcas en este periodo, el porcentaje de ésta que explican los nacidos en España es mayor en la mayoría de los casos que el que representa la variación del número de los nacidos en el extranjero. Esto se debe a la caída que ha experimentado la entrada de personas nacidas en el extranjero en este último periodo con respecto al periodo anterior. En este periodo la variación total es negativa para 28 de las 33 comarcas, además de que en el caso de las que han mantenido un crecimiento positivo, éste se ha reducido a la mitad en el mejor de los casos y en 10 veces en el peor.
Podemos concluir por lo tanto que el signo de la migración, y más concretamente de la inmigración extranjera, se ha invertido este periodo. Si entre 2000 y 2008 las comarcas experimentaban una afluencia importante de personas procedentes del exterior, en este periodo este flujo se ha invertido para dar paso a una salida migratoria. Aunque si bien en este periodo se ha presenciado una mejora en las tasas de crecimiento vegetativo, ésta parece ser en gran medida consecuencia de la gran afluencia de inmigrantes que se produjo en el primer periodo. Por lo tanto, y pese a esta mejora, la dinámica demográfica ha sido negativa, arrastrando a la mayoría de comarcas a la despoblación sólo en este periodo y en las que peor comportamiento demográfico han tenido, a la pérdida de población en el conjunto de los años entre 2000 y 2016. Esta situación ha sido experimentada especialmente por las comarcas menos pobladas. Esto genera un escenario difícil de superar: en tiempos de crecimiento demográfico no se produce un crecimiento poblacional sino todo lo contrario y cuando se producen periodo de retroceso demográfico generalizado, estas comarcas son las que presentan las caídas más elevadas.
Municipios
En la Tabla 3.3 también se pueden apreciar las tasas migratorias y vegetativas para el periodo de 2008 a 2015 para los municipios aragoneses ordenados según su tamaño.
La tasa migratoria pasa de ser positiva en todos los grupos municipales a ser negativa en todos excepto en la AMZ y en Huesca y Teruel. Esto supone un gran contraste con lo que hemos visto que ocurrió en el periodo anterior. Los valores negativos más elevados son los de los municipios más pequeños, que pasan de tener una tasa casi nula a un –9,18 por mil en este periodo. Conforme aumenta el tamaño municipal este valor negativo disminuye, aunque solo tiene valores positivos similares a los del periodo anterior en el AMZ.
La tasa de crecimiento vegetativo es positiva solo en las tres capitales de provincia y en el AMZ, con valores más elevados que en el periodo anterior.
TABLA 3.5. Evolución de la tasa de crecimiento vegetativo (2000-2016)
 | Tasa Crecimiento Vegetativo |
 | 2000-2008 | 2008-2015 | Variación en % |
| Menos de 100 | –10.31 | –12.52 | –21.45 |
| 100-499 | –8.81 | –10.95 | –24.29 |
| 500-999 | –7.24 | –7.53 | –3.98 |
| 1000-4999 | –4.10 | –4.34 | –5.86 |
| 5000-19999 | –0.98 | –0.44 | 54.99 |
| 20000-100000 | 0.19 | 1.04 | 434.74 |
| Más de 100000 | 0.56 | 0.89 | 57.56 |
| Cerca de Zaragoza | 9.20 | 7.40 | –19.62 |
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del IAEST.
En la tasa de crecimiento total los valores negativos son generalizados, como se veía en las comarcas. Este periodo (de 2008 a 2016) se ha caracterizado por una parada del flujo migratorio procedente del extranjero, que ha provocado que en los municipios donde el crecimiento demográfico se basaba en este flujo, en este periodo no hayan crecido o hayan perdido población.
Los municipios cuyas cifras de crecimiento caen más con respecto al periodo anterior no son en este caso los núcleos menos poblados. Son los municipios que más crecían en el periodo anterior, los de tamaño medio (entre 5.000 y 20.000 habitantes) o los núcleos del AMZ, en los que su tasa de crecimiento total cae 19 y 43 puntos respectivamente con respecto a la del periodo previo. Sin embargo, las tasas totales negativas más elevadas son las presentan los municipios de menos de 500 habitantes. Pese a que su tasa solo cae unos 10 puntos respecto al periodo previo, esta caída es suficiente para que pasen a tener unos valores negativos muy altos (–21,71 por mil los de menos de 100 habitantes y –14,08 por mil los que están entre 100 y 500 habitantes).
Estos datos nos llevan a concluir que los municipios más pequeños se encuentran en una espiral de despoblación, iniciada hace años, que en este periodo se ha intensificado. Aunque algunos grupos de municipios más grandes también han tenido tasas totales negativas, incluida la capital aragonesa, no son comparables a las de los menos poblados. En los más pequeños, dada la situación que ya presentaban en el periodo anterior (2000-2008) en este periodo su caída demográfica se ha agravado. Esto lleva a la misma conclusión que se planteaba con las comarcas con menos población: la constante despoblación, aún en tiempos de crecimiento demográfico, hace plantearse un futuro complejo para estos municipios.
Volviendo a la tabla 3.4 se observa la diferencia entre la variación de nacidos en el extranjero en ambos periodos. En el primero todos los grupos de municipios presentaban cifras positivas mientras que en este segundo periodo solo 4 grupos de municipios logran mantener cifras positivas.
El porcentaje de la variación total de la población explicado por la variación de los nacidos en el extranjero es, a diferencia de lo que ocurría en el primer periodo, en general bastante reducido, con la excepción de la capital aragonesa donde la caída en su número supone casi el 100% de la variación negativa de población que experimenta en este periodo.
En términos generales es negativa la variación del número de personas nacidas en España, a excepción de las ciudades de Huesca y Teruel donde aumenta ligeramente. Además, la ciudad de Zaragoza logra pasar de perder población nacida en España en el periodo anterior (–11.662) a ganar 221 habitantes. Tanto la capital aragonesa como los municipios de su área metropolitana logran cifras positivas de variación total de su población, pero en este último caso solo es casi la mitad del incremento conseguido en el periodo anterior.
4. las políticas frente a la despoblación en Aragón desde 2000 hasta 2015
4.1. Introducción
En Aragón las políticas autonómicas frente a la despoblación durante las legislaturas anteriores a la actual fueron pocas, articuladas fundamentalmente en torno a las Directrices de Ordenación Territorial y el Plan sobre Política Demográfica y Poblacional, aunque muy prolijas y extensas en su redacción concreta. Esta minuciosidad de los textos contrasta con que posteriormente apenas fueran implementadas, que su vigencia quedara en una especie de limbo institucional en el que ningún parlamentario entraba ni ninguna acción política salía una vez presentadas ante la prensa (excepción es la interpelación 62/10, Boletín Oficial de las Cortes de Aragón n.º 253, de un diputado, el único, que preguntó en 2009 por el Plan sobre Política Demográfica y Poblacional tras casi una década aprobado).
De vez en cuando la despoblación se ha enarbolado por el gobierno autonómico en negociaciones frente a administraciones de nivel superior, especialmente sobre financiación autonómica y grandes programas de infraestructuras, como aval que acreditara una discriminación presupuestaria desde Madrid y Bruselas. También ha servido en clave interna local para generar un apoyo ante cualquier medida que pudiera conectarse con ella, que son prácticamente todas dada su naturaleza transversal, interdisciplinar en causas y consecuencias. Pero si más allá de lo declarativo se profundiza buscando una concreción en presupuestos ejecutados, articulados dentro de una estrategia consistente analítica y políticamente, con una programación transparente, verificable, que diera pie a una rendición de cuentas y una evaluación de fines alcanzados y efectividad de medios, se encontraría muy poco, casi nada.
En cambio, ha habido unas pocas actuaciones protagonizadas por ayuntamientos y redes locales durante los primeros años de este siglo, fundamentalmente de repoblación de núcleos en riesgo de desaparición, que sí han culminado todo el ciclo de la intervención pública, aunque en la mayoría de estos casos su impacto final haya sido reducido. A diferencia de las administraciones superiores regional y nacional, a escala local unas pocas comunidades han desarrollado en su integridad lo que se proponían, constituyendo unas importantes referencias de las que aprender, especialmente porque sus resultados han sido bastante discutibles y en gran medida fallidos.
La explicación de esta divergencia entre el impasse autonómico y la silenciosa pero efectiva rasmia local radica en cómo se diseñaron dichas estrategias, no tanto con relación a sus contenidos sustantivos —demografía, ordenación territorial, desarrollo rural— sino con relación a su gobernanza o forma de gestionarse, en la que los fallos del mercado
Se definirían como aquellas situaciones en las que los mercados no permiten tomar decisiones eficientes, ni equitativas, ni sostenibles. Entonces, los gobiernos tratan de suplirlas a través de regulaciones, impuestos y gastos públicos. y del gobierno
En paralelo a los fallos del mercado, las autoridades políticas también incurren en fallos como consecuencia de su intervención en la economía. También se distinguen en las mismas tres dimensiones: eficiencia, equidad y estabilidad.de los que nos habla la Economía Política, inherentes a la despoblación, no se han tenido en cuenta a la hora de diseñar una estrategia creíble y efectiva, y han pervertido toda su vigencia.
La despoblación es un fenómeno esencialmente local, un bien público
Son bienes que consumen simultáneamente los miembros de una comunidad sin poder excluir a nadie de su disfrute, independientemente de que contribuyan a financiar su coste o no. Además de los de carácter material, pueden considerarse algunos otros de naturaleza fundamentalmente intangible y simbólica, aunque también originen costes y beneficios. en los pueblos, a cuya escala ha de ajustarse la acción política y dotar a su comunidad del protagonismo que reduzca los fallos del gobierno consustanciales a su diseño. Estas ideas sencillas en materia de Política Económica, pero esenciales, apenas han sido tenidas en cuenta.
4.2. Las políticas planteadas: una valoración
La despoblación es un fenómeno con muchos significados que integra diversas dimensiones, de manera que, en primera instancia, como decíamos antes, son infinitas las medidas que podrían justificarse como parte integrante de una estrategia que buscara su solución.
Bien es cierto que cuestiones relativas a los mercados laborales, al Estado de bienestar, la existencia de un ecosistema emprendedor, el acceso a una vivienda o la tolerancia social, entre otras muchas que no tienen un sentido estrictamente demográfico, pueden resultar muy determinantes de la decisión sobre dónde residir, el compromiso de permanecer en un territorio o el número de hijos a tener. Pero precisamente, por los múltiples efectos secundarios que despliegan, si no se conjugan con cierta armonía intelectual y lógica, con conocimiento de causa en quienes redefinen opciones y expectativas, pueden convertirse en una mezcla amorfa, inaprensible e insustancial. De manera que una estrategia repobladora debería ser una especie de meta-política o «plan de planes», pero con un planteamiento integral muy razonado en términos interdisciplinares e interdepartamentales, rigurosísimos, que dieran sentido al conjunto de la acción de gobierno, ya que se convertiría en la referencia última respecto de la cual reinterpretar el resto de medidas dadas las interrelaciones de lo poblacional con cualquier factor social relevante. Lo cual exige conocimientos en el inicio por quienes las proponen, mucho compromiso por sus protagonistas en su desarrollo y exigente rigor en todas sus fases, para que haya cierta coherencia global y consistencia interna.
En las comunidades españolas más afectadas, Aragón como caso paradigmático, la despoblación ha sido un tema recurrente del debate político. Sin embargo, si se examinan detenidamente las declaraciones al respecto, faltaría desplegar un análisis detenido de su impacto, de la coherencia entre fines y medios, o un cálculo coste-beneficio. Su debate discurre entre discusiones repletas de tópicos sin buscar evidencias racionales o empíricas, ni evaluar los compromisos institucionales. A pesar de lo cual, un mercado electoral sensible a propuestas que la incluyeran en su mensaje ha dado lugar a que algunos de los gobiernos autonómicos de los territorios más despoblados promulgaran ciertas normas
En Aragón, el Plan Integral de Política Demográfica y Poblacional, en 2000, y en Castilla y León, en 2005, la Estrategia de Lucha contra la Despoblación. , convirtiéndola en una cuestión emblemática de su gestión en este inicio de siglo.
En nuestro caso, el grado de ejecución del Plan Integral de Política Demográfica y Poblacional del Gobierno de Aragón (2000), documento central, no sólo por la amplitud de sus contenidos sino por la unanimidad con que se votaron todas las resoluciones que lo inspiran
Pleno de las Cortes de Aragón de 11 y 12 de mayo de 2000, en que se aprobaron por unanimidad, una a una, noventaicuatro resoluciones de todos los grupos parlamentarios., las cuales despertaron grandes expectativas, ha sido escaso, sin que llegara a materializarse en una acción estratégica y coordinada relevante.
Ante esa pasividad autonómica y dada la situación límite de muchos pequeños pueblos, descrita en la primera parte de este Informe, las políticas frente a la despoblación se han venido identificando por la ciudadanía con las actuaciones efectivamente aplicadas desde los ayuntamientos, principalmente dirigidas a captar nuevos residentes para evitar que un núcleo quedara deshabitado o sin capacidad para sobrevivir a medio plazo. En Aragón han sido varias las iniciativas de este tipo, desde abajo o down-top, convertidas en referentes nacionales dado su carácter innovador y eficacia.
Así, combinando creatividad y efectividad para atraer nuevos vecinos destacarían las medidas llevadas a cabo por la Asociación Española de Municipios contra la Despoblación
En el verano de 2000, el alcalde de Aguaviva advierte la complementariedad entre la enésima grave crisis argentina, lo que sería un factor de salida o push, y la existencia de vacantes laborales en su localidad, factor de atracción o pull. A raíz de su presencia en Buenos Aires y de aprovechar ciertas medidas que la legislación española ofrecía para el retorno, junto con la provisión de vivienda y la opción laboral, consigue que entre 2000 y 2003 se trasladen a Aguaviva 55 familias, 112 adultos y 144 niños, principalmente argentinos, aunque también oriundos de otros países. Como consecuencia de ese éxito, numerosas poblaciones de toda España decidieron integrarse en una red a la que Bricio transfiriera su know-how. Así, en su momento álgido, más de 80 ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla y León, Galicia y, por supuesto, Aragón pertenecían a ella. Sin embargo, la Gran Recesión dejó sin capacidad de atracción a estas áreas, y en diciembre de 2011 se disolvía la asociación., nucleada en torno a las puestas en práctica en la población turolense de Aguaviva por el que fuera su alcalde, Luis Bricio, que tuvieron una importante repercusión en medios de comunicación e, incluso, en la comunidad académica; y en segundo lugar las que se articulan a través de unos Grupos de Acción Local de la iniciativa europea Leader, como proyecto de cooperación interterritorial, Abraza la tierra, en el que participan seis comarcas aragonesas, si bien su área de aplicación se extiende sobre otras cinco Comunidades Autónomas
Con base en una dilatada experiencia en la gestión del desarrollo rural dentro de la Iniciativa Comunitaria Leader, un conjunto formado por 15 Grupos de Acción Local de otras tantas comarcas afectadas por el problema de la despoblación de cuatro Comunidades Autónomas, Cantabria, Castilla y León, Madrid y Aragón, diseñaron en 2003 un método compartido que hiciera más eficiente la acogida de nuevos pobladores emprendedores. En la actualidad son 17 Grupos, la Comunidad Autónoma de Madrid ya no forma parte, pero se han incorporado dos comarcas de Extremadura y una de Castilla-La Mancha. Se trata de una red de carácter nacional que en el territorio aragonés ha desarrollado más intensamente sus medidas. De hecho, en Torrevelilla, pequeña localidad a 20 kilómetros de Aguaviva, radicó la sede que coordinaba al resto de centros hasta 2009. Los promotores de Abraza la tierra se proponen tres objetivos. El primero es informar a quienes se plantearan crear un negocio cuáles serían los recursos disponibles y las oportunidades. En segundo término, se promueven acciones tendentes a la sensibilización de los autóctonos en favor de los recién llegados. Junto a estas metas hay un tercer objetivo de carácter interno, metodológico, que tiene que ver con la mejora del propio proyecto a partir del intercambio de experiencias.. Con menor impacto ha habido también en Aragón otras propuestas de las que también es posible extraer conclusiones: HabitaTe, promovido desde la Diputación Provincial de Teruel
Programa vigente entre 2006 y 2011, para coordinar las entidades que gestionan proyectos frente a la despoblación. Según declaraciones de quien fue su presidente, Diario de Teruel del 20 de septiembre de 2006, la asociación pretendía desempeñar una segunda función como grupo de presión ante el gobierno de Aragón y las instancias comunitarias. Desde 2010 se integra en el programa europeo PADIMA, (Policies Against Depopulation in Mountain Areas). http://www.euromontana.org/en/projets/padima-policies-against-depopulation-in-mountain-areas.html; el Servicio de Inmigración y Nuevos Pobladores, de la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias
La Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias puso en marcha el programa Servicio de inmigración y nuevos pobladores, para aligerar los costes de transacción.; y el programa Nuevos senderos, de la Fundación CEPAIM
Consorcio de Entidades para la Acción Integral con Inmigrantes (CEPAIM). Esta ONG de ámbito nacional especializada en la integración de ciudadanos extranjeros, desarrolla el proyecto Nuevos Senderos, del que la provincia de Teruel fue una experiencia piloto. Ofrecía a familias atraídas por el medio rural la posibilidad de radicarse en pequeñas localidades en riesgo de despoblación. Estaba subvencionada por el Ministerio de Trabajo e Inmigración y el Fondo Social Europeo., para acoger familias inmigrantes extranjeras en zonas rurales despobladas. De forma aislada, aunque se trata de la iniciativa más reciente, de 2010, y con bastante repercusión en los medios de comunicación, ha sido la «caravana de niños» impulsada desde el ayuntamiento de Castelnou, pequeña población de Teruel, que mereció uno de los premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales concedidos por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente en 2012
Inicialmente más de 10.000 familias respondieron a su convocatoria y 25 fueron las que finalmente se asentaron. En 2013 ha entrado en crisis porque el factor de atracción principal era una empresa vinculada al sector de la construcción que ha cerrado y Castelnou ha vuelto a su situación previa.. Debido a la inmediatez con que todas estas iniciativas han atendido un problema urgente, implementando sus medidas en toda su integridad, son las que finalmente han concitado la atención de los medios de comunicación y el reconocimiento de los ciudadanos.
Pero no ha sido solo la celeridad de esos pequeños ayuntamientos, fundaciones, redes y grupos de acción local la que ha llevado a que la ciudadanía identifique una parte de las políticas por el total de la lucha frente a la despoblación, y a que los planes autonómicos perdieran su significatividad en favor de sólo una modalidad de intervención muy concreta. La propia inoperancia autonómica, el que se fueran diluyendo sus medidas por departamentos y agencias administrativas regionales sin desarrollar programas específicos con presupuestos tangibles
En 2003, la gestión del Plan Integral pasó de la Consejería de Presidencia a la Dirección General de Familia, dentro del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia. Perdía así su carácter transversal y primaba una opción sectorial del problema, carente de toda perspectiva territorial y rural.
, les ha restado reconocimiento y credibilidad frente a ayuntamientos y redes locales. Porque cuando el gobierno regional las ha tratado de poner en marcha se han estancado en las fases preliminares de su definición y planificación La Comisión Interdepartamental aprobada para dar cuenta de los avances en el Plan Integral, nunca llegó a constituirse. y, en todo caso, han desempeñado un papel muy secundario de su acción política.
Ante estas dinámicas tan opuestas, resulta pertinente preguntarse sobre la diferente eficacia de uno y otro nivel de gobierno. Por qué ayuntamientos de pequeños municipios aragoneses logran desarrollar y ejecutar programas que, en principio, desbordarían su capacidad normativa y de gestión, mientras que administraciones como la autonómica, con mayor capacidad técnica y financiera, no logran culminar planes que parten con un consenso político y social muy amplio.
Esta cuestión ha sido poco estudiada durante estos 16 años. Las investigaciones más reconocidas emplean los marcos conceptuales más consolidados sobre despoblación, la demografía y la geografía, complementadas con argumentos de desarrollo rural como tema de fondo, incidiendo en los contenidos de dichas políticas, en su sustantividad. Sin embargo, en nuestra opinión, aun siendo importante todo ello, omiten una aproximación institucional de carácter transversal y procesal, sobre los procedimientos y la capacidad de gobierno, siempre inherente a toda intervención pública. El cómo puede ser más importante que el qué, especialmente cuando los contextos locales, temporales y sociales son tan heterogéneos.
En consecuencia, ante el trazo rápido y contundente de la política aragonesa cuando se retrata la despoblación, creemos que introducir una duda sistemática, reflexiva, a través de una batería de preguntas que incidan en algunos de esos puntos borrosos, puede ser oportuno en cualquier informe sobre su vigencia.
4.3. Ejes sobre los que definir una política frente a la despoblación
A raíz del escaso recorrido mostrado por las políticas aprobadas en lo que va de siglo, proponemos tres cuestiones a través de las cuales auditar la consistencia de las tesis vigentes en que se han venido inspirando los diversos gobiernos aragoneses: ¿qué es la despoblación?; ¿debe combatirse?; ¿qué es lo más relevante?
¿Qué es la despoblación?
La primera alude a la propia definición del asunto. En principio, se define como cualquier disminución de población respecto de un período previo en un determinado espacio, de manera que puede afectar a grandes ciudades y a pequeñas aldeas, a países y a barrios, en una cuantía elevada o pequeña, absoluta o relativa. En España, la despoblación suele asociarse a un declive demográfico profundo en un ámbito rural, consecuencia de una emigración intensa previa en períodos de cambio estructural que desequilibró su composición de edades y género, así como la funcionalidad de sus asentamientos, mientras que posteriormente es el envejecimiento resultante y la desnatalidad lo que impide regenerarse y les aboca a la desaparición.
Pero incluso esta definición no termina de establecer un sentido unívoco. En España se habla de provincias y comarcas despobladas con densidad de población relativamente elevada y de asentamientos cuyo número de residentes se cuenta por centenares o, incluso, millares; mientras que, en otros lugares, normalmente las tierras del Sistema Ibérico, ese término califica municipios minúsculos sin niños ni jóvenes y con unas densidades ínfimas, convirtiéndose en sinónimo de desertización. Incluso cuando describe una misma provincia, la despoblación presenta dinámicas muy distantes en su seno.
La despoblación es, por tanto, un fenómeno con muchos significados porque integra diversas dimensiones, de las que lo demográfico es consecuencia, aunque también es capaz de inducir dinámicas autónomas.
Por tanto, deberíamos forzar la controversia analítica, ser más transparentes en reconocer las debilidades de nuestras tesis y las potencias de las alternativas, y huir de los lugares comunes que, aunque facilitan el acuerdo, es mediante el espejismo del tópico o la omisión de los dilemas, evitando algo tan estimulante como la discusión de las ideas, el aprendizaje a partir del debate y posterior convencimiento. Porque cuando toca analizar la despoblación y, más aún, afrontarla, hemos de admitir la pluralidad de métodos y enfoques que habilita y relativizar nuestras interpretaciones y propuestas, incapaces de aprehender toda la problemática. En consecuencia, una mayor precisión inicial en su delimitación, fruto del contraste intelectual exigente, facilita el análisis y evita caer en generalizaciones que, en una materia tan idiosincrática, tan dependiente del territorio y de la comunidad afectados podrían ser contraproducentes.
¿Debemos combatirla?
La respuesta predominante, casi unánime, es afirmativa, aunque en pocas ocasiones justificada. Se da por hecho que el descenso de población es sinónimo de declive, crisis más aguda aún si sucede en áreas con baja densidad y en pueblos con pocos habitantes. Pero asumir acríticamente un enunciado resta rigor en todo caso, y de manera especial con la despoblación, cuando hay tantas variables y circunstancias en juego, que introducen matices y excepciones. De nuevo, al formular esta pregunta, podemos exprimir algunas reconsideraciones cuya simplificación ha debilitado las estrategias llevadas a cabo frente a la despoblación.
Bien es cierto que como la mayor parte de la bibliografía científica y de los Informes sobre el tema reconocen, la pérdida de población en las áreas afectadas «restringe el acceso a los mercados, limita la entrada en las mejores aplicaciones tecnológicas, impide acortar las ventajas que disfrutan las regiones más desarrolladas... reduciendo las oportunidades de empleo y conduciendo a largo plazo a la emigración de los jóvenes, cualificados y/o población educada». Además, provocan un «aumento de la presión fiscal al disminuir las bases imponibles de los gobiernos locales»
Feser y Sweeny (1999)..
No obstante, también hay excepciones, o mejor, conclusiones alternativas, y así, una disciplina tan influyente hoy en día como la economía, en su versión más ortodoxa sobre el crecimiento regional, la teoría neoclásica, dice que, a pesar de esas consecuencias negativas innegables, la emigración, y con ella la pérdida de población y el abandono de aldeas y pueblos, sería una respuesta espontánea y eficiente al desajuste entre recursos, oportunidades de negocio y productividad marginal de los factores entre diferentes ubicaciones, y contribuye al crecimiento global, así como a cerrar la brecha entre los espacios menos y más desarrollados
Coleman y Rowthorn (2011): 219.. De hecho, según esta perspectiva que, en cierta manera ha primado en la política regional europea vigente hasta fechas recientes, Teruel sería una provincia desarrollada no merecedora de un trato especial a través de los Fondos Estructurales, lo que corrobora que pasara de tener en los años cuarenta del siglo XX una renta bruta disponible per cápita inferior en un 30% al promedio español a superarla en un 10% en el inicio del siglo XXI. Pocos casos se han dado de ascenso tan rápido en el ranking provincial español.
Es más, desde perspectivas analíticas más innovadoras (degrowth theories) hay incluso investigaciones que evidencian efectos positivos de la despoblación, un «dividendo» derivado de ella: la descongestión de las infraestructuras, las ganancias medioambientales, una mayor dotación de capital por empleado y ciudadano, así como facilitar la autosuficiencia en producciones estratégicas como las energéticas y alimenticias
Dalen y Henkens (2011), y Coleman y Rowthorn (2011): 219..
De manera que argumentar sobre los fundamentos de esta pregunta nos hace razonar con equidistancia, ponderando consecuencias positivas y negativas, desde todas esas dimensiones, numerosas e interdependientes, que la integran, que no son sólo económicas y políticas, valoradas en tiempo presente, sino también medioambientales, interiorizando el largo plazo, y, sobre todo, valorativas, relativas a la realización personal de los individuos, y al clima social de la comunidad en que se convive. El signo que se les atribuya dependerá, en gran medida, del contexto en que se responda, de los supuestos desde los que la suma y resta se valore, de dónde radiquen las expectativas. Es decir, nada claros a priori y muy subjetivos en todo caso.
Por eso mismo, ante la imposibilidad de una norma valorativa universal que permita una respuesta incontestable, que al ser objetiva pudiera ser imponible o incentivable, y las contradicciones innatas a todo despotismo ilustrado académico o político, el criterio que proponemos es que sea la población vinculada
El concepto de población vinculada es más amplio que el de residente. A ésta el INE, por ejemplo, suma la de quienes estudian, trabajan o viven una serie de días al año allí. En mi caso añadiría a los descendientes, oriundos, o personas que vivieron un tiempo allí, y que mantienen algún tipo de relación con la comunidad que queda. Sería esa idea de compromiso y capital social que hemos aludido en la exposición. a esos territorios desérticos los que emitan el juicio más decisivo acerca de cómo combatir la despoblación, incluso si procede o no, bien informados y asesorados, pero siempre como protagonistas y responsables de su propio destino. Porque la despoblación sólo se soluciona en la media que haya hombres y mujeres residiendo en esos lugares que configuren una comunidad. Y las personas, también éstas, no pueden ser consideradas piezas del ajedrez científico y político. No se puede exigir a nadie permanecer en un territorio y no se puede regenerar éste sin ellas. Necesitamos, por tanto, contar con sus razones y convicciones.
Todo este cuestionamiento sobre si procede o no combatirla nos conduce a la tercera pregunta, ya casi avanzada en la conclusión expuesta y a la que hemos desarrollado la mayor parte del tiempo de la exposición oral: ¿cuál es el problema de fondo? Cuando hablamos de despoblación, ¿qué es lo que nos parece grave?
¿Cuál es la cuestión relevante?
La tercera cuestión, más bien conclusión, porque llega tras las dos anteriores y en alguna medida las engloba, es que, en sí misma, la despoblación no es un problema, que hemos de avanzar hacia lo que hay detrás de ella si de verdad deseamos que los territorios en declive se regeneren. La despoblación es un síntoma, que a veces acentúa la percepción de la dolencia, pero no es la enfermedad a tratar, no es la cuestión de fondo que han de afrontar las políticas. El punto a debatir es por qué las personas desean vivir o no allí, que tipo de relaciones surgen entre una comunidad, las personas y el espacio que ocupan. Y la respuesta es su bienestar, las oportunidades y limitaciones que experimentan en definir y protagonizar su proyecto, expectativas que son individuales y colectivas. Obviamente, la diversidad y número de personas con las que se convive, sus características, influye en delimitar el marco de posibilidades vitales, pero nunca de manera uniforme, varía según contextos geográficos, culturales, generacionales, históricos. Es la felicidad experimentable de manera particular en esos lugares, la aproximación a las expectativas, la que determina hasta qué punto una persona se vincula y se arraiga en él.
Esta cuestión común a otras muchas problemáticas, la del bienestar y el desarrollo como causa última de conductas, se viene diluyendo dentro de relatos más convincentes, que emplean argumentos más sencillos e impactantes. En particular, hay dos formas de aproximarse a la despoblación que han capturado mucha atención, una más en lo académico, la otra más en el ámbito social y cultural, pero que, aunque tengan cierta base emborronan el rigor deseable para el diagnóstico y el diseño de las políticas.
En primer lugar, se encuentra la simplificación de la despoblación a mera cuestión estadística. La preocupación de gestores públicos y de estudiosos se centra en cómo recuperar una cifra vigente en un censo previo, déficit indicativo de la gravedad del problema. Se da un cierto fetichismo sugestionado por indicadores y ratios y, en cambio, no se plantean si aquel mayor número de habitantes vivían en unas condiciones idóneas, si su salida no sólo fue inducida en términos funcionales, de mejores sueldos y equipamientos, sino también voluntaria, persuadidos de mejorar su futuro. Además, la forma de ocupar el territorio hoy en día es muy diferente a la de ese tiempo pretérito en términos sociales, económicos, medioambientales. Por lo que compararíamos escenarios completamente distintos. De manera que no es tanto el número per se sino la calidad con que viven los ciudadanos de esos lugares el objetivo de análisis y políticas.
Cierto, y esto nos desliza al segundo de los tópicos, que las personas que dejan el lugar en que han crecido experimentan un sentimiento de contradicción por no poder encajar su proyecto profesional dentro de las que hasta entonces han sido sus referencias vitales y afectivas básicas. Normalmente, si el tamaño de su pueblo es reducido, sus probabilidades de compatibilizarlas serán menores. La nostalgia que sienten tras su partida les hace pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor, sentimiento distorsionante donde los haya por más que su lirismo nos complazca. Sergio del Molino (2015) en su ensayo sobre «La España vacía», lo titula el «gran trauma» de la sociedad española contemporánea, con gran acierto. Reconstrucción idealizada de lo rural, en particular de los territorios que se pierden al deshabitarse, que se ha contagiado desde quienes lo experimentaron directamente hacia gran parte del resto de la ciudadanía, que adopta como preocupación personal y parte de su exigencia a los políticos, la repoblación del campo, aunque su desenvolvimiento cotidiano sea completamente urbano y no les afecte.
4.4. Conclusiones
De lo desarrollado en este apresurado recorrido por las políticas sobre la despoblación en Aragón en los últimos dieciséis años, desde nuestro anterior informe, sintetizamos las siguientes conclusiones.
En primer lugar, que es preciso un giro, una nueva política en la forma de afrontar la despoblación, tanto en las formas, como en el fondo.
Así, es preciso que se haga un planteamiento estratégico integral, en el que participen expertos de diferentes disciplinas científicas, gestores públicos de todas las áreas de gobierno, así como entidades sociales y ciudadanos directamente afectados, motivados frente a ella. De una manera coherente, armónica, combinando las tres dimensiones de toda sociedad: mercados, gobiernos y valores. Y la comunidad afectada, la local, ha de ser la protagonista, parte activa, incluyendo a todos los agentes que la integren, empoderándolos y haciéndolos corresponsables del reto. La despoblación, pandemia de la España del interior, sólo se combate con la vacuna del compromiso cívico personal.
Con relación a los contenidos, hay que subrayar que la escala analítica y práctica fundamental cuando se aborda la despoblación es la local. Lo que se despuebla nunca es una comunidad autónoma, ni siquiera una provincia, sino un pueblo, un lugar con identidad, más allá de su reconocimiento administrativo. Lo que deja de existir en la memoria y, lo que es peor, en el futuro sin futuro de sus habitantes son las calles con sus corros, los patronos procesionados, los partidillos en las eras, los cementerios limpios de hierbas... Bien es cierto que todos los pueblos comparten rasgos universales susceptibles de medidas equivalentes, pero la mezcla es idiosincrática. De manera que las estrategias de repoblación deben ser contextuales, adaptadas a las fortalezas y oportunidades que detenta cada comunidad. Comparar con tiempos pasados idealizados induce planteamientos equivocados, ya que ni los sujetos y ni las circunstancias se repiten. Tampoco fijar hacia el futuro metas fascinantes pero imposibles, como si fuera posible cambiar tendencias estructurales y globales, conduce a mejores resultados. Ser consciente de las opciones posibles, y adaptarse a ellas, sería la estrategia adecuada, la de promover comunidades resilientes.
Esto nos conduciría, en segundo lugar, a otro giro radical, en este caso sobre una cuestión de fondo, la de apreciar y reconocer los territorios escasamente poblados con todo el valor que albergan. Normalmente son presentados como comunidades periféricas, víctimas de una inevitable dinámica acumulativa y polarizadora del crecimiento económico, cuya única baza sería la de acreditar una deuda histórica pendiente de saldar a través de la compensación fiscal y presupuestaria. En cambio, desde nuestro punto de vista, se las ha de apreciar por su atractivo intrínseco, grande si la mirada es sensible y la vista aguda, pues los retos principales como ciudadanía del siglo XXI (ambientales, energéticos, cohesión, participación, diversidad, creatividad) pueden ser afrontados en el medio rural con más esperanza e ilusión que en ningún tiempo pasado.
En suma, hacer de nuestros pueblos unos lugares atractivos para vivir, trabajar, relacionarse, porque se pueden convertir en una tierra de oportunidades si se suma talento, compromiso e ilusión en su horizonte.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AYUDA, M. I., PINILLA, V. y SÁEZ, L. A. (2000). «El problema de la despoblación en Aragón: causas, características y perspectivas», Revista de Demografía Histórica, XVIII, 1: 137-175.
Coleman, D. y Rowthorn, R. (2011). «Who's Afraid of Population Decline? A Critical Examination of Its Consequences», Population and Development Review, 37: 217-248.
COLLANTES, F. y PINILLA, V. (2011). Peaceful Surrender. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
COLLANTES, F., PINILLA, V., SÁEZ, L. A. y Silvestre, J. (2010). «El impacto demográfico de la inmigración en la España rural despoblada», Real Instituto Elcano, DT 30/2010.
COLLANTES, F., PINILLA, V., SÁEZ, L. A. y Silvestre, J. (2014). «Reducing Depopulation in Rural Spain: the Impact of Immigration», Population, Space and Place, 20, 7: 606-621.
DALEN, H. PP. y HENKENS, C. J. (2011). «Who fears and who welcomes population decline?», Demographic Research, vol. 25 (13): 437-464.
De Miguel GONZÁLEZ, R. (2008). Zaragoza: Área metropolitana funcional e institucional versus organización metropolitana de geografía variable. Zaragoza: Diputación Provincial de Zaragoza.
DEL MOLINO, S. (2015). La España vacía. Madrid: Turner.
FESER, E. y Sweeney, S. (1999). Out-migration, population decline, and regional economic distress. Washington, DC: US Department of Commerce, Economic Development Administration.
López, A., Castellano, L. A., Díez, C. y EscalonA, A. (2002). «Carácter y localización de las nuevas empresas en el área metropolitana de Zaragoza», Ería, 57: 71-78.
PINILLA, V. y SÁEZ, L. A. (2009) (eds.). Tendencias recientes en la evolución de la población de las comarcas aragonesas. El problema de las comarcas demográficamente regresivas (2000-2007). Zaragoza: Centro de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales.
PINILLA, V. (2011). «Cambios socio-económicos en la comarca de Zaragoza durante el siglo XX», en I. Aguilera y J. L. Ona (coords.), Delimitación Comarcal de Zaragoza, Zaragoza: Gobierno de Aragón: 15-160.
SÁEZ, L. A., AYUDA, M. I., y PINILLA, V. (2016). «Pasividad autonómica y activismo local frente a la despoblación en España: el caso de Aragón analizado desde la Economía Política», Ager: Revista de estudios sobre despoblación y desarrollo rural, 21: 11-41.
SÁNCHEZ Degano, M. Y. (1996). «Interpretación del hecho metropolitano en Zaragoza», Geographicalia, 33.